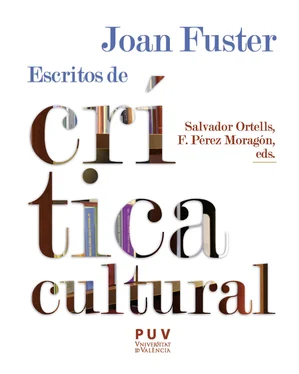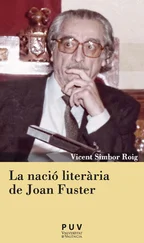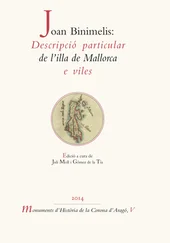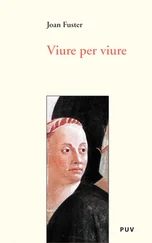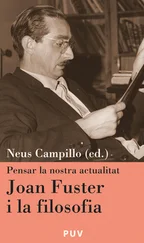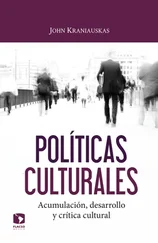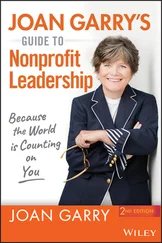La masa no se forma por la devaluación de las clases culturalmente superiores, las cuales hoy se mantienen tan «altas» como siempre o más (y hasta con un leve engreimiento de mandarinismo). Al contrario, la masa se construye por la ascensión de capas sociales muy extensas: ascensión o accesión, repito, a ganas y a recursos de orden cultural antes exclusivos de las minorías selectas. Evidentemente, la masa permanece en los arrabales de la ciudad de la cultura: de momento y mientras no cambien muchas cosas, no puede ser de otro modo. Pero el «acercamiento» que ello supone, ¿no es ya una ventaja satisfactoria desde un punto de vista digamos pedagógico? Y recordemos enseguida algo que apuntaba Guéhenno hace años: la enorme ventaja que para el hombre-masa significa el haber llegado a ser hombremasa (Fuster, 1959: s. p.).
En resumidas cuentas, criticaba que las minorías selectas desatendiesen la ganancia que la masa suponía para la cultura en tanto que «ensanche colonial». Y es que, como poseedoras seculares del saber, las élites trataron de transmitir la idea de una «cultura de masas» inferior a la «cultura auténtica» sobre la base de su estructura industrial. Fuster, en cambio, se pondrá del lado de los avances tecnológicos como agentes necesarios en el proceso de democratización cultural –en su día, el tocadiscos, la prensa, la televisión, la radio o el cine–. Y tomaba partido en este sentido, pese a ser consciente del riesgo implícito que conlleva toda vulgarización:
No se me oculta el riesgo que toda «vulgarización» cultural comporta: vulgarizar es adulterar, indudablemente. Con todo, no veo la razón de tomarlo por lo trágico. Piénsese que siempre ha sido así: que la cultura sólo ha llegado al gran número «vulgarizada», y ello no ha sido obstáculo para que la «élite» siguiese trabajando. El sermón catequístico no impidió nunca la lucubración del teólogo o del filósofo: es un ejemplo. Pero, además, las técnicas de difusión son un arma de dos filos: si por ellas proliferan los «Digests» idiotas o inocuos, también por ellas un ciudadano medio puede tener un disco de Bach o una reproducción de Picasso. La masa, en definitiva, no es sino el correlato social de esta situación industrial y cultural (Fuster, 1959: s. p.).
Con todo, la tan recelada y desvirtuadora reproductibilidad del arte no representaba un peligro desconocido en la época de la cultura de masas. Ya en 1936, Walter Benjamin había iniciado su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica advirtiendo que las obras artísticas siempre fueron reproducibles, desde los remotos orígenes de las técnicas del fundido y la acuñación utilizadas por los griegos. Sacrificar el prestigio del aura de la unicidad en la obra de arte a favor de la democratización cultural era, en parte, la postura defendida por Fuster, por completo opuesta a la mantenida en los años treinta por R. G. Collingwood (2012: 165), quien aseveraba que la reproducción mecánica actuaba «como una influencia corruptora, degradando el gusto que trató en vano de elevar». En oposición, Fuster sostuvo que, gracias a los avances técnicos que favorecieron la reproductibilidad del arte, los críticos pudieron empezar a hablar, con mayor conocimiento de causa, de pintura, música y literatura: 24
A estas alturas, un crítico o un historiador del arte, si quisiera ser «honrado», debería abstenerse de redactar cualquier línea sin antes haber visitado, y muy detenidamente, el Ermitage , el Prado, el Louvre, los Uffici , y… el resto de los museos importantes, pero también los no tan importantes, provincianos, oscuros, o iglesias y monasterios que conservan alguna tabla egregia, y colecciones particulares, y… Y eso no es posible. No es muy posible. Únicamente algunos privilegiados tienen la ocasión. La suplencia de la visión directa es la «reproducción» (Fuster, 2002 a : 632).
Casi una década después de publicar «Las masas sin rebelar», Fuster reincorporó este artículo, en la versión catalana, a su Diari 1952-1960 , dietario inédito hasta que apareció en 1969 como segundo volumen de sus obras completas. Esta operación editorial le permitió revisar escritos anteriores, una práctica que nunca le fue ajena y que, a menudo, utilizaba para matizar puntos de vista, añadir nuevas fuentes de información o ampliar el desarrollo de temas que, por una razón u otra, había abortado –generalmente, por la urgencia y la falta de espacio características de la prensa diaria–. En este caso, aprovechó para apostillar el texto original del artículo con una extensa nota añadida bajo el acertado título de «Palinodia», pues se trataba, no sin un leve tono irónico, de una retractación pública. Principalmente, renegaba de la nomenclatura que utilizó, extraída de La rebelión de las masas , y recordaba los reproches que Josep Pla le hizo sobre sus lecturas de Revista de Occidente . Sea como fuere, no cabe duda de que Fuster leyó intensamente la producción de Ortega y no faltó quien, como el novelista Llorenç Villalonga (1965: 11), vio en él un continuador de su línea europeísta. En verdad, tanto da que se sirviese de los términos «masa», «minoría selectiva» o «cultura de masas», y que después los sustituyese por otros más acordes con los nuevos tiempos, como, por ejemplo, «sociedad de consumo». Bien mirado, lo importante fue la invariabilidad de su posicionamiento, en firme oposición al elitismo cultural.
No hay lugar a dudas de que Fuster reprobaba el desprecio con el que los mandarines trataban al «hombre-masa», una actitud que, en última instancia, mostraba el desconcierto de cierto tipo de intelectual amenazado por una coyuntura ya no tan propicia para investir su autoridad, como ocurriese en la llamada Batalla de los brows anglosajona de los años veinte y treinta del pasado siglo. En efecto, la pequeña facción de la sociedad que decidía qué era lo bueno para el resto empezó a constatar la pérdida de su dominio secular en el periodo de entreguerras, que culminó con la democratización cultural de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para alguien como Fuster, que nunca ocultó su procedencia social humilde, era un auténtico logro conquistar la injustamente denigrada posición de «hombre-masa». Ciertamente, era un beneficio sustancial para quien, en su adolescencia, veía como un lujo inalcanzable poseer una radio en casa con la que poder escuchar, como él mismo decía, música «potable».
Desde las cimas aristocráticas de la «minoría selecta», la «cultura de masas» era juzgada como una aberración, aunque para gente con medios económicos limitados significaba participar, por poco que fuese, de la cultura. La funesta contrapartida esgrimida por las élites era el peligro de la industrialización cultural. Convertir la sacrosanta, sublime, patrimonial y mayuscularizada cultura –los adjetivos son de Fuster– en un producto meramente industrial, manufacturado en serie y vendido a módicos precios, era una perspectiva que les escandalizaba. Hasta entonces, en la sociedad preindustrial, los beneficios de la cultura tan solo eran disfrutados por los muy ricos. Es desde esta perspectiva desde la que Fuster desaprobaba la aprensión con la que Ortega recibía la llegada del «hombre-masa», la temeraria expresión de este nuevo espécimen social como un hombre primitivo, un bárbaro emergiendo por el escotillón, un invasor vertical. Rechazaba la visión orteguiana de este nuevo hombre «hecho de prisas, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones», «vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado» y que «carece de un “dentro”, de una intimidad suya» (Ortega y Gasset, 1947: 19-20).
Evidentemente, cada época, y también cada clase, ha tenido su ideal de ciudadano, fruto de unas circunstancias sociales particulares, concretas, y sería imposible instituir una única opción entre esta multiplicidad de ideales. Tal vez el hombre nacido de la cultura de masas no fuese el ideal de Fuster, pero no dejaba de reconocer que constituía un avance sin paliativos en el orden del progreso social, y no por ello desconocía los peligros del «hombre-rebaño» que Aldous Huxley citaba en El fin y los medios , el mismo que metaforizó en Un mundo feliz . Fuster era consciente de la consumación de un cambio de paradigma: nunca antes la multitud había conseguido una cuota de representatividad tan directa sobre el poder como con la democratización cultural. Esta nueva situación resarcía a nuestro escritor de muchos anhelos vedados años atrás, y quizá por ello se mostró tan crítico con la vieja guardia intelectual de entreguerras en el artículo «Europa, con sus masas», 25no sin perder de vista los riesgos de la divulgación cultural:
Читать дальше