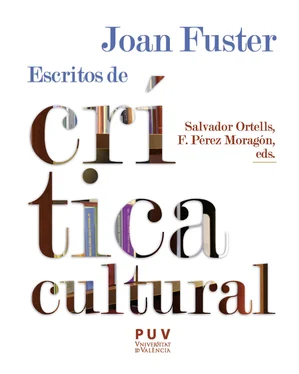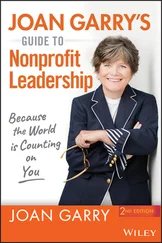¿Qué debemos hacer, nosotros, los catalanes, con Azorín? No me propongo plantear un problema ficticio. Ya hemos convenido todos –y nos lo advirtió Jordi Rubió con una insistencia aleccionadora– que no podemos concebir la cultura catalana sobre la base exclusiva o exclusivista del idioma. Nuestra cultura, por azares de la historia, ha sido y todavía es plurilingüe. Hemos repartido la producción autóctona con otras lenguas: el latín, el provenzal, el castellano, el francés, el italiano… como mínimo. Y no solamente tenemos el derecho y la obligación de reclamar para nosotros lo que los nuestros han escrito con palabras ajenas, sino que el trabajo sostenido en el lenguaje genuino sería históricamente ininteligible si lo sustrajéramos del contexto políglota donde nació. […] ¿Qué haremos, pues, de aquel catalán de Monòver, llamado Azorín, que escribía en castellano?
[…] La solución, lo reconozco, no es nada fácil, y nos llevaría a determinaciones y juicios casuísticos que un día deberíamos afrontar. Aquí no pretendo sino denunciar el confusionismo que predomina en este terreno, tan delicado. Si aspiramos a manejar un concepto válido y pulcro de la «cultura catalana» debemos perfilarlo inicialmente desde esta perspectiva… (Fuster, 1967: 72).
Las disquisiciones sociolingüísticas anteriores están ligadas inevitablemente al ejercicio de la crítica cultural de Fuster desde la perspectiva de su pertenencia a una cultura en la que su lengua materna no era, valga la redundancia, la lengua de cultura. 21Él trató de romper con esa inercia, la de los escritores valencianos que, por una fidelidad apreciable, continuaban escribiendo en catalán a pesar de que su fondo cultural era castellano. He aquí el motivo por el que se refería a la definición de «cultura satélite» fijada por Eliot:
… la inconfundible cultura satélite es la que conserva su lengua estando, sin embargo, asociada a otra y dependiendo de ella hasta tal punto, que no sólo determinadas clases sino toda la población se ve en la obligación de ser bilingüe, y difiere de la cultura de una pequeña nación independiente en un único aspecto: en ésta, normalmente, saber otro idioma es necesario sólo para algunas clases, y los que se ven en la necesidad de conocer otro idioma tendrán probablemente que saber dos o tres, con lo que la influencia de una cultura extranjera está equilibrada por la atracción hacia otra, por lo menos. Una nación con una cultura débil puede hallarse bajo la influencia de diversas culturas exteriores en distintos períodos, pero la verdadera cultura satélite es aquella que, por razones geográficas o de otra índole, mantiene una relación constante con otra cultura más fuerte (Eliot, 2003: 89).
Finalmente, a modo de corolario, Eliot concluía que «para la transmisión y preservación de una cultura (de un peculiar modo de pensar, sentir y actuar) no hay mejor protección que la lengua. Y para que sobreviva con ese fin, debe seguir siendo una lengua literaria» (Eliot, 2003: 92). En esta misma línea argumental, Fuster reivindicaba el catalán como medio de expresión cultural con el cual integrarse, desde su óptica particular e intransferible, en un mundo que empezaba a quedar subsumido, paradójicamente, por la entonces llamada «cultura de masas». Porque, en realidad, esta es la preocupación que late en sus reivindicaciones: la incorporación a la cultura universal sin difuminar la identidad propia en el molde de una cultura ajena. Y es que, más allá de recelos entendibles –en esto marcó distancia respecto a algunos intelectuales de entreguerras–, Fuster vio en la «cultura de masas» una oportunidad ventajosa a nivel individual y colectivo. Bastará con recordar la efusividad con que acogió y promocionó el fenómeno generacional de la «Nova Cançó», 22un fenómeno emergente que le sedujo no solo en su vertiente musical, sino también en la sociológica, por su potencial para la difusión de la lengua catalana. Siempre atento al pálpito de su tiempo, vislumbró en aquella manifestación musical una ocasión óptima para ampliar el uso de una lengua minorizada y se involucró con todas sus fuerzas. Comprendió la importancia de aquel movimiento, inicialmente muy reducido, pero que fue extendiéndose como respuesta a una necesidad en una época en la que las jóvenes promociones de toda Europa y Norteamérica estaban incorporado a sus hábitos el consumo de una nueva música y unos nuevos grupos: los Beatles, los Rolling, Elvis Presley, Bob Dylan, Pete Seghers, Joan Baez, George Brassens, Jacques Brel, Charles Aznavour, Domenico Modugno, Johnny Halliday y tantos otros.
Como consecuencia de la atención que dedicó a la «cultura de masas», proyectó un estudio sociológico, titulado provisionalmente Técnica, cultura y masa , con el que se presentó en 1959 a una beca de estudio en el extranjero de la Fundación March. 23Dicha iniciativa, a pesar de quedar inconclusa, prueba su afán por mantenerse conectado a las novedades culturales en el contexto mundial, a la vez que su determinación de vencer la barrera disuasoria de la «cultura satélite» desde la que lo hacía. Por esa misma razón, la memoria descriptiva de este ambicioso proyecto es el primer texto seleccionado en la presente antología. No en vano, la información que aporta sobre las líneas directrices de su investigación lo convierte en un documento de considerable valor, que extiende sus ramificaciones a otros textos suyos de idéntica temática, aunque dotados de menor intención sistematizadora. Justo el 21 de agosto de 1959, a la par que afinaba el marco teórico de este proyecto, publicaba un artículo incisivo, rozando la diatriba, contra las élites que se sentían amenazadas por la «cultura de masas» y los efectos de la democratización cultural. Ya desde el título, «Las masas sin rebelar», apuntaba directo a la línea de flotación del ensayo de Ortega y denunciaba sin ambages la ideologización de las clases dominantes:
Naturalmente, todo –o casi todo– lo que hasta ahora se ha dicho y escrito sobre las masas, lo han dicho y escrito quienes, por definición, no pertenecen a ellas. La disección de este gran fenómeno sociológico, el más decisivo de nuestro tiempo, ha ido a cargo, como es lógico, de individuos situados –al menos en parte– al margen de sus procesos: a cargo, por decirlo con exactitud, de las «élites» cultas. Son los profesionales de la indagación, las minorías intelectuales, quienes se han aplicado a analizar y valorar la sociedad masificada: al fin y al cabo, ello entraba en la exigencia y en el deporte de su oficio, aun sin que mediasen razones de mayor premura. Pero la verdad es que tales razones mediaban: quizá por primera vez en la historia, el hombre de «élite» se enfrentaba con una realidad social intrínsecamente repugnante a su propia condición de «élite». Ante las masas, en efecto, no podía preservar aquella actitud de impávida objetividad que le debía ser consustancial. El resultado fue –y es– que apenas existe un papel notable sobre el tema exento de recelos, de iras secretas, de condenas explícitas incluso (Fuster, 1959: s. p.).
En el mismo artículo, advertía que el desdén ancestral con el que los intelectuales solían tratar al profanum vulgus empezaba a perder cualquier viso de perpetuarse, puesto que la masa ya no era el vulgo en sentido estricto, ni la deslavazada multitud, ni tampoco una clase social, aunque pudiera equipararse, en líneas generales, a la clase media. Se avecinaba, pues, un reajuste en el ámbito de la cultura que ponía en peligro las convenciones de oligopolio de las élites sobre la cultura. Empezaba así a resquebrajarse, según Fuster, el conservadurismo de los intelectuales que presentaban la aparición de las masas en la sociedad occidental como un hecho aciago:
Читать дальше