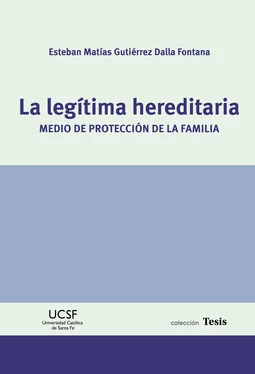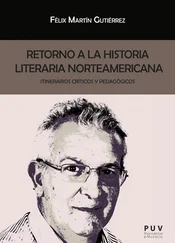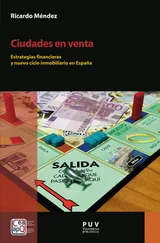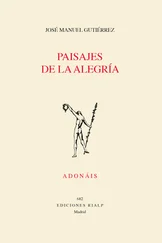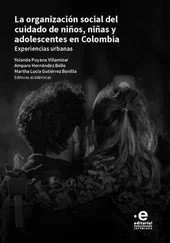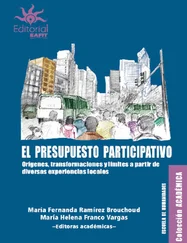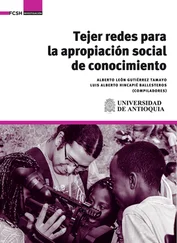3 Bona non intellinguntur nisi deducto aere alieno : se entiende por bienes o “fortuna” de cada uno lo que resta una vez deducidas las deudas, PAULO: Digesto, 50,16,39,1; en igual sentido la concepción de la herencia de las Partidas: Ley 8va., título XXXIII, Partida VII.
4FERRARA, Francisco: “Estudio sobre la sucesión a título universal y particular, con especial aplicación a la ley española” en Revista de Derecho Privado, Año X, Número 122, Madrid, 1923, p. 324.
5DUGUIT, León: “Las transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoleón” traducción de Carlos G. Posada, segunda edición corregida y aumentada, Francisco Beltrán Librería española y extranjera, Madrid, 1920, pp. 124-125.
6DOMINGUEZ REYES, Juan Faustino: La Transmisión de la herencia, Atelier, Barcelona, 2010, pp. 79-80.
7ZACCARIA, Alessio: Perfiles del Derecho italiano de sucesiones, traducción de Miriam Anderson y Lorenzo Bairati, Colección Notariado Hoy, Bosch, Barcelona, 2008, p. 11. Dice el autor que “la herencia constituye una universalidad de derecho, es decir un conjunto de elementos cuya unidad viene determinada por una razón de índole jurídica” .
8FERRER, Francisco A.M. en ALTERINI, Jorge (Director General): Código Civil y Comercial Comentado Tratado Exegético, Tomo XI, La Ley, Buenos Aires, 2019, p. 620; CALATAYUD, Pablo: Sucesiones, De Amicis, Buenos Aires, 1933, p. 145.
9OVSEJEVICH, Luis: “Legítima”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVIII, Buenos Aires, 1979, p. 61.
10GARCÍA DE SOLAVAGIONE, Alicia: El Derecho del yerno viudo en la sucesión de sus suegros, Advocatus, Córdoba, 2008, pp. 39 y ss.
11CALATAYUD, Pablo: Sucesiones, Imprenta De Amicis, Buenos Aires, 1933, p. 155.
12Con excepción del art. 2330, 2448 CCC.
13ZANNONI, Eduardo: Derecho Civil – Derecho de las Sucesiones, T. 2, 5ta. ed., Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 178.
14ORLANDI, Olga: “La Legítima y sus modos de protección – Análisis doctrinario y jurisprudencial en la dinámica del proceso sucesorio”, 2da. ed. actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 85; GARCÍA DE SAIN, Emma Beatriz: “La porción legítima” en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, enero/febrero /14, Año 6, Nro. 1, La Ley, pp. 111 y ss.
15PÉREZ LLANA, Eduardo A.: “La noción de Orden Público en el Derecho Privado Positivo” en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Nro. 86/87, 1956, p. 280.
16CALATAYUD, Pablo: Sucesiones, De Amicis, Buenos Aires, 1933, p. 11.
17Nuestro trabajo: “Pactos de convivencia y Legítima hereditaria”, Rubinzal Culzoni on line D 26/2016.
18SOLAVAGIONE, Josefina M.: “La legítima hereditaria y orden público en el régimen del Código Civil” en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Nro. 5, Año VI, Junio 2014, La Ley, Buenos Aires, p. 129.
19MAQUIEIRA, Mercedes; VANELLA, Vilma R.: “La legítima hereditaria. Voluntad presumida por la ley y voluntad testamentaria” en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, diciembre/13, Año 5, Nro. 11, La Ley, Buenos Aires, 2013, pp. 113-115.
20FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: Derecho y Persona, 2da. ed., Normas Legales, Trujillo, 1995. “El derecho, precisamente, tiene como función primordial el crear -a través del vivenciamiento comunitario de valores- la situación social más propicia para la realización de cada persona dentro del bien común” (pp. 102-103).
21DUGUIT, León: Las transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de Napoleón, traducción de Carlos G. Posada, segunda edición corregida y aumentada, Francisco Beltrán Librería española y extranjera, Madrid, 1920. “La autonomía de la voluntad es la libertad jurídica y es, en suma, el poder del hombre de crear por un acto de voluntad una situación de derecho, cuando este acto tiene un objeto lícito. En otros términos, en el sistema civilista la autonomía de la voluntad es el poder de querer jurídicamente, y por lo mismo el derecho a que ese querer sea socialmente protegido” (pp. 69-70).
22ORLANDI, Olga: La Legítima y sus modos de protección. Análisis doctrinario y jurisprudencial en la dinámica del proceso sucesorio, 2da. ed. actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pp. 86-87.
23ROYO MARTINEZ, Miguel: Derecho Sucesorio, Edelce, Sevilla, 1951, p. 180.
24FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: Derecho y Persona, 2da. ed., Normas Legales, Trujillo, 1995, pp. 108-109.
25THIERS, Luis Adolfo: La Propiedad, Novísima traducción, Librería de Antonio Novó, Madrid, 1880, p. 77.
26VALLET DE GOYTISOLO, Juan: Limitaciones de derechos sucesorios a la facultad de disponer. Las legítimas, T. I, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Aguirre, Madrid, 1974, p. 18.
27THIERS, Luis Adolfo: La Propiedad, Novísima traducción, Librería de Antonio Novó, Madrid, 1880, pp. 80-81.
28LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel M.: “La garantía institucional de la herencia” en Revista Derecho Privado y Constitución Nro. 3, Mayo-Agosto, 1994, Madrid, p. 51.
CAPÍTULO III
Los antecedentes históricos de la legítima hereditaria y el derecho comparado
1. Antecedentes históricos
La finalidad de citar los antecedentes del instituto bajo estudio tiene como único objetivo entender como se ha arribado a la configuración actual del mismo. Observamos en ellos, los primeros atisbos de la legítima hereditaria vinculada primordialmente a la idea de familia y propiedad, que influencian notablemente las sendas por donde transcurre la evolución histórica, al decir de Salomón 1.
La labor del jurista, que trata de interpretar el derecho en vigor, es por esencia histórica, pues no solo ha de reconstruir el pensamiento del legislador moderno, sino de quien en su origen antiguo la expresó, ya que aquél solo la recogió de la tradición existente 2.
Al respecto podemos referir:
Hammurabi fue el centro de la civilización babilónica y esta es la fuente de la que bebieron indudablemente los creadores de la doctrina judeo cristiana.
El Código de Hammurabi, sancionado alrededor de veinte siglos antes de Cristo 3, contenía leyes que protegían a la familia y a la propiedad, estableciendo severas sanciones a quienes atentaran contra algunos de sus integrantes.
Asimismo, disponía cómo se distribuían los bienes del causante entre su prole y su esposa y entre los hijos habidos con la esclava y aquellos adoptados (Leyes 170, 171 a, 171 b, 173, entre otras) 4.
El derecho hereditario se basaba en la sucesión legítima, en el parentesco sanguíneo, donde concurrían los hijos del difunto, salvo desheredación, y la esposa y los hermanos del mismo. La herencia era dividida entre los hijos carnales, adoptivos y de la sierva o esclava, bajo la condición indicada precedentemente. Por su parte, la viuda solo sucedía como un heredero más si no había recibido su nudunun , es decir regalos y obsequios, para protegerla durante su viudedad 5.
En este derecho, dice René Dekkers 6, el orden de las sucesiones se determinaba por el parentesco. Si se hacía testamento, se debían reservar cuotas a favor de los hijos, siendo la jurisprudencia, la que determinaba las porciones disponibles.
Es decir, que no se admitía la libertad absoluta de testar, solamente se permitía al propietario disponer de una parte de sus bienes a favor de extraños, el resto correspondía a los herederos (vid Ley XII) 7.
Aquí, dice Natale, podemos hallar el germen de la legítima 8. Sin embargo, no es posible soslayar que el paso del tiempo y la jurisprudencia hicieron caer en desuso las limitaciones a la libertad de disponer impuestas por Solón.
Читать дальше