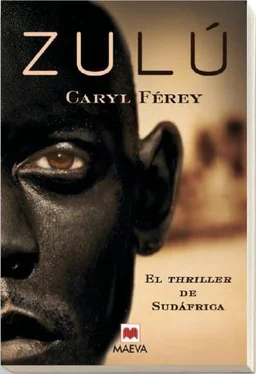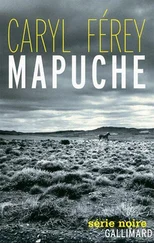Epkeen boqueaba como un pez fuera del agua.
– A nadie…
– ¿Seguro?
– No…
– No, ¿qué?
– … me dio tiempo.
Terreblanche se arrodilló y agarró al policía por el cuello de la camisa:
– ¿Has mandado una copia a la central?
– No…
– ¿Por qué?
Epkeen seguía boqueando, sin poder respirar.
– Las líneas… las líneas no eran seguras… Habían desaparecido demasiados nombres de los ficheros…
Terreblanche vaciló: sus hombres habían destruido el ordenador a tiros al atacar la casa de Epkeen, ya no tenían forma de saber lo que había podido hacer con los documentos.
– ¿Le has enviado una copia del disco duro a alguien más? ¿Eh? -Terreblanche se impacientó-. ¡Habla o me la cargo!
Desenfundó su arma y apuntó a la cabeza de Ruby. Esta se refugió contra la pared de la cama, asustada.
– Eso no cambiará nada -dijo Epkeen, con un hilo de voz-. Estaba examinando los documentos cuando sus hombres se lanzaron sobre mí…
La mano que sujetaba el arma estaba cubierta de manchas oscuras: al otro lado del cañón, Ruby temblaba como una hoja.
– Así que nadie conoce la existencia de esos ficheros…
Brian negó con la cabeza. Ese cabronazo le recordaba a su padre.
– No -dijo-. Sólo yo…
El silencio golpeaba contra las paredes de la habitación. Terreblanche bajó el arma y consultó su Rolex.
– Bueno… Eso ya lo veremos…
El sótano era una habitación lúgubre y fría que olía a barrica de vino. Epkeen trataba de aflojar sus ligaduras, sin mucha esperanza. Lo habían atado a una silla, con las manos a la espalda, y no veía más que un punto negro pues mantenían una luz intensa dirigida sobre su rostro.
Un hombre corpulento preparaba algo en la mesa vecina: le pareció distinguir a Debeer, y una máquina de aspecto poco alentador…
– Veo que no han perdido las buenas costumbres -les dijo a los militares.
Terreblanche no contestó. Ya había torturado antes a gente. Negros, en su mayoría. Algunos no pertenecían siquiera al ANC ni a al UDE Unos desgraciados, por lo general, que se habían dejado manipular por los agitadores comunistas. Thatcher y los demás los habían dejado tirados tras la caída del Muro, pero su odio por los comunistas, los cafres, los liberales y toda la escoria que estaba hoy en el poder no había menguado un ápice…
– Más te valdría ahorrar saliva -dijo, supervisando el montaje.
El jefe consultó su reloj. Les quedaba aún un poco de tiempo antes de salir para el aeródromo. La casa de VDV estaba aislada, nadie vendría a molestarlos. Al regresar a Hout Bay para recoger el material habían encontrado a los empleados y al vigilante sin conocimiento: alguien había entrado en la agencia y robado el disco duro. La pista del poli curioso era la acertada, pero el imbécil se les había escapado. Por suerte, Debeer había visto el fax que acababa de recibir, el organigrama de Project Coast y el nombre de DVD al final de la lista: seguramente el poli habría atado cabos…
Epkeen sólo tenía una idea en la cabeza: ganar tiempo.
– Fue usted quien se inventó toda esa historia del zulú -dijo-, ¿verdad?… Mantuvo a Gulethu con vida para que su ADN lo inculpara de la muerte de Kate y todo el mundo creyera que se trataba de un asesinato por motivos racistas. Gulethu vendía la droga a los niños de la calle de Cape Flats, pero quiso jugársela pasándoles algunas dosis a los jóvenes blancos de la costa. Él y su banda vigilaban la casa mientras Rossow elaboraba sus mejunjes… ¿Experimentos como los que hacían con el doctor Basson?
Terreblanche, con sus gruesos antebrazos peludos cruzados sobre el pecho, prestó atención.
– ¿Qué era la casa de Muizenberg?, ¿una unidad móvil de investigación, escamoteable gracias al Pinzgauer? Sabían que iríamos a meter las narices por la zona, así que se le ocurrió toda esa historia de campamento en la playa, plagadito de tsotsis… ¿Sobre quién probaban su producto milagro, sobre los niños de la calle?
Impasible, Terreblanche miraba a Debeer manejar su material.
– ¿No se les ocurrió probarlo con disminuidos psíquicos? -siguió diciendo Epkeen-. Se van menos de la lengua que los niños huérfanos y, entre nosotros, no sirven para nada…, ¿verdad?
Terreblanche se lo quedó mirando, con una mueca en la cara. El poli parecía haberse recuperado un poco… La máquina ya estaba casi preparada.
– Los blancos no iban a comprar droga en los townships, por eso subcontrataron a las bandas organizadas. Pero, mala suerte, Gulethu era un tarado de primera categoría… Fue él quien mató a Nicole Wiese, ¿eh?… Quiso cargarle el muerto a Ramphele sin saber lo que había en la droga: un producto milagro mezclado con el tik para probarlo sobre cobayas, y una cepa de sida para callarles la boca. Unas pocas semanas, ésa es la esperanza de vida, ¿no?
Debeer indicó con un gesto que todo estaba listo.
– Ahora las preguntas las hago yo -dijo Terreblanche, acercándose a la silla donde estaba atado Epkeen.
Le pasó la punta de su fusta por debajo de los ojos, una y otra vez, sin cansarse.
– Te lo pregunto por última vez: ¿quién conoce la existencia de los ficheros que robaste?
– Ya le he dicho que nadie. Tenemos demasiados escapes en nuestras redes informáticas.
– ¿Qué hiciste después de abandonar Hout Bay? Epkeen trató de alejar la tira de cuero que rozaba sus párpados.
– Volví a mi casa para descifrar el contenido del disco duro: sus matones aparecieron justo cuando estaba intentando comprender el significado.
– Pudiste darle una copia a tu jefe perfectamente -le rebatió el ex militar.
– No tengo jefe.
– ¿Neuman tiene una copia? -rugió Terreblanche.
– No.
– ¿Por qué?
– No tuve tiempo de dársela.
La fusta le acarició la nariz:
– ¿Por qué no la enviaste?
– Todavía estaba descifrando el contenido del disco duro -replicó Epkeen-. ¿Es que se lo tengo que decir en afrikaans?
– Mientes.
– Ya me gustaría a mí.
– Enviar la información por e-mail sólo habría llevado dos minutos. ¿Por qué no lo hiciste?
– Nuestras líneas no son seguras.
– Eso no impidió que recibieras un fax.
– Si hubiera mandado una copia a la central, no me habría llevado conmigo la memoria USB.
– ¿Existe otra copia?
– No.
Atado a la silla, Epkeen estaba empezando a sudar. Terreblanche dejó caer su fusta. Sus ojos húmedos se cubrieron con un velo: le hizo una seña a Debeer, que acababa de conectar los electrodos a la máquina que había sobre la mesa. El grueso afrikáner se sorbió la nariz subiéndose el cinturón del pantalón y luego se colocó a la espalda del prisionero. Lo agarró del pelo y le sujetó con fuerza la cabeza hacia atrás. Brian trató de soltarse, pero el poli de Hout Bay tenía mucha fuerza: Terreblanche le enganchó una pincita en el párpado inferior, y la otra en el otro párpado…
Los ojos de Epkeen ya estaban húmedos de lágrimas. Las pinzas le mordían la carne de los párpados como si fueran tenazas de metal; ya era bastante doloroso de por sí, pero eso no era nada comparado con lo que sintió cuando enchufaron la corriente.
Mzala no se reunió con los demás en Hout Bay como habían convenido, sino en Constantia, una zona de viñedos y mansiones aristocráticas en la que nunca había puesto los pies. Él también tendría pronto un palacio en el campo, vino y putas a mansalva. Un millón en dólares valía la pena hacer ciertos sacrificios… Mzala dejó una pequeña bolsa sobre la mesa del salón.
– Está todo aquí -dijo.
Advertido de su llegada, Terreblanche acababa de subir del sótano; abrió la bolsa y apenas se inmutó ante los trozos de carne sanguinolentos. Lenguas cortadas. Habría unas veinte dentro de la bolsa de tela, una masa viscosa que vertió sobre la madera pulida. El aspecto era repugnante, se trataba, en efecto, de lenguas humanas. Veinticuatro en total.
Читать дальше