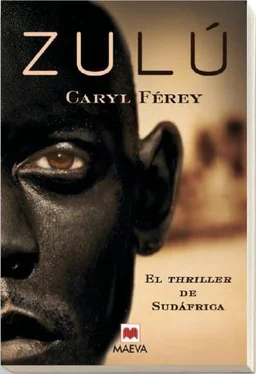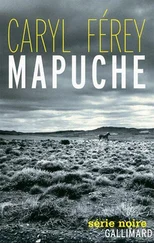La amiga de Maia practicaba el phanding desde su llegada a Marenberg hacía cinco años, y compartía lecho con un camello del barrio, residente permanente. Gracias a él, Ntombi no tenía una litera de cemento en un dormitorio abarrotado sino una verdadera habitación, con un colchón, una puerta que se cerraba con llave y un mínimo de intimidad.
El hostel de Ntombi lo regentaba un coloured de párpados caídos tan simpático como un petrolero a la deriva. Neuman lo dejó ocupado con el cuaderno escolar que hacía las veces de registro. Saltaron por encima de los tipos que dormían en el pasillo y se abrieron paso hasta la habitación número doce.
Ntombi los esperaba a la luz de una vela, con un vestido ceñido de color rojo vivo. Era una mestiza bastante rellenita, corpulenta, de cutis ya ajado: una vez hechas las presentaciones, acomodó a Maia y a su protector en la cama y les ofreció un brebaje naranja que sacó de su neverita portátil antes de abordar el tema que los había llevado hasta allí.
Ntombi había conocido a Sam Gulethu hacía cinco años, cuando su destino de chica del campo la había llevado hasta Marenberg. Ntombi era joven entonces, apenas veinte años, todavía no sabía cómo distinguir un boy-friend de un violador patentado. Gulethu la había tomado bajo su ala, dormían aquí y allá, al capricho de los trapícheos de su amante. Este se jactaba de pertenecer a una banda, pero ella no quería saber nada de aquello, sólo quería sobrevivir. Gulethu era un tipo raro. Se hacía llamar Mtagaat, «el Brujo», y según él tenía dones: sobre todo tenía pinta de estar mal de la cabeza…
– Estaba enfadado con todo el mundo -explicó Ntombi-. Sobre todo con las mujeres. Me pegaba todo el rato. A menudo sin razón… En fin…
Ntombi dejó la frase en suspenso.
– ¿Por qué le pegaba? -quiso saber Neuman.
– Deliraba… Decía disparates… Decía que yo estaba poseída por la ufufuyane.
La enfermedad endémica que afectaba a las jóvenes zulúes y, según la terminología, las hacía sexualmente «fuera de control»… Un delirio paranoico que le iba como un guante al personaje de Gulethu…
– Usted no es zulú -observó Neuman.
– No, pero soy una mujer. Para él era suficiente.
Ntombi paseaba la mirada por la habitación, como si hubiera un lobo acechando.
– ¿Estaba celoso? ¿Por eso le pegaba?
– No… -Ntombi sacudió la cabeza en un gesto de negación-. No… Yo podía decir lo que quisiera, le traía sin cuidado. Había decidido que yo tenía la enfermedad de las jóvenes: me castigaba por eso. Se enfadaba de pronto, se enfadaba muchísimo, y me pegaba con lo primero que pillaba… Cadenas de bicicleta, palos, barras de hierro…
Nicole. Kate. Blancas o mestizas, ya no importaba.
– ¿La drogaba?
– No.
– ¿Y él sí se drogaba?
– Fumaba dagga -contestó Ntombi-: a veces también bebía, con los demás… En esas ocasiones yo prefería evitarlos.
– ¿Se refiere a los demás miembros de la banda?
– Sí.
– ¿Venían del extranjero?
– Venían sobre todo del shebeen de la esquina.
Neuman asintió con la cabeza. Junto a él, Maia permanecía inmóvil y callada.
– ¿Tenía Gulethu un rito? -prosiguió-. ¿Tenía una manera fija de pegarle?… ¿Algo relacionado quizá con sangomas o con costumbres zulúes?
Ntombi se volvió hacia su amiga, que la alentó con la mirada. Entonces se levantó y, a la luz de la vela, se quitó el vestido.
La joven mestiza tenía la ropa interior blanca y unas feas cicatrices en el vientre, la cintura, las nalgas y los muslos… Su piel estaba cubierta aquí y allá de señales hinchadas y moradas, unas cicatrices extrañamente rectilíneas. El rostro de Neuman se ensombreció un poco más.
– ¿De qué son esas marcas?
– De alambre de espino… Me envolvía en alambre de espino…
– ¿Gulethu?
Neuman estaba pensando en Nicole, en los arañazos de sus brazos: hierro oxidado, según Tembo.
– Sí -dijo Ntombi-. Me decía que me desnudara, y me ataba con alambre de espino… La ufufuyane -repitió, estremeciéndose-. Decía que estaba poseída… Que si gritaba estaba muerta. Me dejaba así, tirada en el suelo, y me insultaba, me llamaba zorra, puta… y luego me pegaba.
Maia seguía impasible, sentada en la cama -ella también se había cruzado en su vida con más de un loco así.
Ntombi se estremeció en mitad de la habitación, pero Neuman ya no la miraba: Gulethu había querido atar a Nicole con alambre de espino, pero la universitaria no estaba tan ida como él pensaba. Se había defendido: entonces él la había golpeado hasta matarla…
Ntombi volvió a ponerse el vestido, lanzando ojeadas angustiadas a la puerta, como si temiera que su boy-friend fuera a aparecer de un momento a otro.
– ¿Le ocurría a menudo eso de enfadarse tanto?
– Cada vez que estaba excitado -contestó la mestiza-. Siempre con alambre de espino… Era lo que le gustaba a ese pervertido asqueroso… Los demás no estaban al corriente -añadió-.Decía que si se lo contaba, me arrastraría por todo el township atada al tubo de escape de un coche… Yo lo creía.
– ¿La violaba?
– ¡Oh, no! -exclamó ella, con una carcajada-. Eso, ni hablar…
Neuman frunció el ceño:
– ¿Por qué?
– Gulethu era una muía -dijo con desprecio.
Una muía: alguien que rechazaba todo contacto con el sexo opuesto, según la jerga de los townships… A Ali se le encogió el corazón. Gulethu martirizaba a las mujeres pero no las tocaba. Les tenía miedo. Nunca habría podido violar a Kate… Su muerte no era más que una puesta en escena.
***
Janet Helms había seguido la pista de Epkeen.
Frank Debeer, el gerente de ATD, era un ex kitskonstable, esos policías a los que se adiestraba en tres semanas, en tiempos del apartheid, para engrosar las filas de los vigilantes. Al caer el régimen, Debeer había trabajado en distintas empresas de policía privada y dirigía desde hacía tres años la agencia ATD de Hout Bay, una compañía de seguridad de las más florecientes: vigilancia, protección personal, tenía sucursales en todo el país. El Pinzgauer aparcado en el hangar de Hout Bay correspondía a la descripción del vehículo sospechoso, y Debeer, a quien la pregunta había pillado desprevenido, no negó haber patrullado aquella noche.
Janet Helms conocía todos los programas informáticos, los sistemas de seguridad, las estrategias de los mejores hackers para burlarlos… La operación era ilegal, pero Epkeen le había dado carta blanca; pirateó el sistema informático de la agencia de seguridad y, tras un recorrido laberíntico por la jungla tecnológica, consiguió la lista de accionistas de ATD y estudió sus activos bancarios.
Los dividendos se repartían hacia media docena de bancos, es decir, a otras tantas cuentas cuya numeración también consiguió averiguar. Esa maniobra era asimismo ilegal, y el resultado, aleatorio, pero su intuición era acertada: una de esas numeraciones de Hout Bay era la de la cuenta extranjera que alquilaba la casa de Muizenberg.
¿Evasión fiscal? ¿Financiaciones de operaciones ocultas y fondos reservados en un paraíso fiscal? Los dividendos de ATD se transferían vía un banco sudafricano, el First National Bank (el mismo que dirigía la campaña anticrimen), y revelaban un nombre: Joost Terreblanche.
Janet siguió investigando, pero apenas había información disponible: Terreblanche era un antiguo coronel del ejército que se había tomado la jubilación anticipada al salir elegido Mándela en las elecciones; no parecía residir ya en Sudáfrica. Había una dirección en Johannesburgo, de hacía cuatro años, pero a partir de ahí la pista se perdía. Por una simple cuestión de método, Janet hizo uso de sus recursos en los servicios de información y accedió, una vez más de manera ilícita, a los archivos del ejército.
Читать дальше