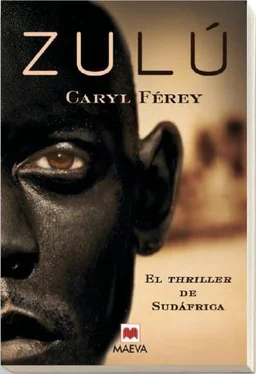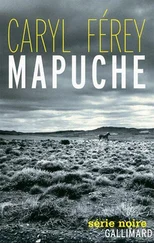– No puedo decirle nada -masculló-: no he visto nunca a esos tíos. Pero si los veo rondar por aquí, cuente conmigo para darles su merecido.
– Se estaban metiendo con este chaval -insistió Neuman, enseñándole la foto escolar-: Simón Mceli.
Mzala esbozó una sonrisa torva.
– Pero si parece un angelito.
– ¿Lo conoces?
– No. Me traen sin cuidado los niños.
Mzala sólo había tenido un hermano pequeño, todavía más ladrón que él, que se había matado como un imbécil, haciendo el ganso con su pipa.
– Stan Ramphele, ¿tampoco te dice nada ese nombre? ¿Y su hermano Sonny, que traficaba en la playa de Muizenberg?
El xhosa negó con la cabeza, como si Neuman fuera muy desencaminado.
– Nuestro negocio es la dagga y la defensa del territorio -repitió-: sus hermanos y lo que trapichearan en la costa no es asunto nuestro.
Neuman le sacaba una cabeza al jefe de la banda.
– Qué raro -le dijo bajito el zulú-, los tipos a los que busco se parecen mucho a ti, tienen la misma pinta de hijos de puta.
Un ligero viento de pánico barrió el shebeen. Junto a la columna, Sanogo miraba a unos y a otros; los policías, muy alertas, apretaban la culata de sus armas. No estaban en su territorio…
– Nosotros no sabemos nada -aseguró Mzala-. El nuestro es un negocio tranquilo. Sólo hierba, nada de polvo. Es demasiado caro para nuestra clientela y sólo trae problemas… -Escupió en el suelo-. Es la verdad, hermano: un negocio tranquilo…
Sus pupilas amarillas, sin embargo, afirmaban lo contrario. Neuman vaciló. O ese tipo decía la verdad, o tendrían que llevárselo a la comisaría para someterlo a un interrogatorio más serio, eso a sabiendas de que el resto de la banda seguramente ya había rodeado el shebeen y esperaba, fusil en mano, a ver cómo evolucionaban las cosas… Parecían haberse cerrado las filas alrededor de ellos. Siendo sólo nueve hombres, y mal armados, no tenían muchas probabilidades de salir de allí sin problemas.
– Deberíamos marcharnos -le susurró Sanogo por detrás. El jaleo de los clientes amontonados en el local se iba haciendo cada vez más fuerte; algunos empezaban ya a mirar por las ventanas abiertas. Bastaba un empujón, y la intervención degeneraría en un motín…
– Espero por ti que me hayas dicho la verdad -soltó Neuman a modo de despedida.
– Yo también -replicó Mzala.
Pero eso no quería decir nada.
***
Un torbellino de polvo atravesó el solar. Neuman se abrió paso por la basura. Los obreros se habían vuelto a sus casas, sólo quedaban los niños, atraídos por los vehículos policiales y el ruido del viento en los andamios del gimnasio. Latas de bebida vacías, envoltorios grasientos y trozos de chatarra cubrían el suelo. Neuman reconoció el tubo de hormigón por el que Simón se había escapado unos días antes. Una evacuación de agua, según los planos que había conseguido…
Sanogo y sus hombres se mantenían a distancia, a la sombra. Neuman se agachó y asomó la cabeza por la apertura del tubo: el conducto era apenas lo bastante ancho para que le cupieran los hombros. El haz de su linterna bailó un momento sobre las paredes de hormigón antes de perderse en la oscuridad… No sin esfuerzo, Neuman consiguió introducirse en el conducto.
Olía a orines, apenas podía levantar los codos; al final se puso a reptar, con la linterna entre los dientes. El tubo parecía hundirse en la oscuridad. Levantó la cabeza, y ésta chocó contra el hormigón. Iba haciendo más fresco a medida que avanzaba. Neuman reptó unos diez metros más antes de detenerse. Ya no olía a orines, sino a algo desagradable y fuerte: a descomposición.
Simón estaba allí, bajo el haz de su linterna: envuelto en una manta sucia hecha jirones. Tardó un tiempo en reconocerlo: su rostro estaba necrosado y lívido, su vientre, bajo la manta, devorado en parte por las ratas y otros animales… Neuman dirigió la luz de su linterna hacia los objetos que había allí tirados y reconoció el bolso de Josephina. Había también una botella de agua junto al cadáver, velas consumidas, un paquete de galletas vacío y una fotografía, que ni la humedad ni las ratas habían tocado y que el niño sujetaba aún entre los dedos. La fotografía de su madre.
Mzala tenía el apodo de el Gato, pues según decían, le gustaba jugar con sus víctimas antes de matarlas. Mzala sabía que su situación de jefe de banda era efímera, y el miedo, su mejor aliado. Ahora que Gulethu y el resto de su banda habían desaparecido, más le valía cuidar muy mucho de su capital. Por muy gato que fuera, los otros lo iban a linchar.
Por suerte, por fin habían dado con la umqolan, la vieja bruja que velaba por el chalado de Gulethu. Una cabaña en el asentamiento, o más bien un montón de tablas con pieles de animales, muertos desde hacía mil años, clavadas en la puerta. Mzala fue en persona a buscarle las cosquillas a la vieja loca y, como era su costumbre, la atormentó largamente. Los demás, aunque poco dados a la compasión, tuvieron que apartar la mirada. Entre dos sollozos, la umqolan le dijo lo que sabía: Gulethu había pasado dos días antes por su cuchitril asqueroso y se había llevado el dinero que ella le escondía, antes de marcharse, a toda prisa, con el Toyota y el puñado de hombres que lo acompañaban… A las siete de la tarde, el día de la matanza en la playa de Muizenberg… Los americanos vigilaban los accesos al asentamiento desde mucho antes del atardecer: a menos que hubieran huido a pie, Gulethu y su banda seguían por ahí -no se había encontrado el Toyota, ni siquiera calcinado-. Mzala martirizó a la umqolan para saber dónde se escondían los fugitivos, pero ésta cerró los ojos para no volver a abrirlos. Al menos no en ese estado. Mzala todavía sentía escalofríos, vieja bruja…
Los americanos se pasearon por el asentamiento con los bolsillos llenos de rands, y las lenguas se desataron. El Toyota estaba escondido bajo una lona en el patio trasero de un backyard shack: pintura, embellecedores…, habían empezado a maquillar el 4x4 para la huida. Gulethu y sus esbirros se escondían en un agujero cercano, excavado en el suelo, con una tela de saco por encima para taparse…
– ¿Qué esperabas, Saddam Hussein? -se burló Mzala, dirigiéndose al rostro lívido que colgaba de la viga del hangar-. ¿Una señal de los espíritus para tentar a la suerte, con tu coche pintado y tus tres chalados? Venga ya…
Qué desgraciado.
A Gulethu le ardían los intestinos. El Gato le tenía reservado un reencuentro de lo más emotivo, pero Terreblanche lo quería intacto… El jefe acababa de llegar, con su camisa caqui remangada enseñando los bíceps, acompañado de dos esbirros de cabeza rapada, blancos de pura cepa, a los que el Gato odiaba cordialmente…
– ¿Es él? -le preguntó Terreblanche.
– Sí.
Los pies de Gulethu no tocaban el suelo. Llevaba varias horas colgado de la viga y se retorcía entre muecas de dolor. Era un zulú de rasgos toscos, más cerca del primate que del hombre: barbilla prominente, frente baja, arco ciliar de retrasado congénito, y esos ojos marrones tan feos, trémulos de fiebre… Terreblanche hizo restallar su fusta contra la palma de la mano.
– Y ahora me lo vas a contar todo -le dijo-: desde el principio… ¡¿Me oyes, cara mono?!
Gulethu seguía retorciéndose, colgado de la cadena. Mzala le había metido guindilla por el recto, y la especia le iba quemando lentamente los intestinos… Terreblanche no necesitó utilizar la fusta: Gulethu contó lo que sabía. Su voz aguda y chillona no cuadraba con su relato, delirante. Estoico, Terreblanche escuchó las idioteces del zulú -ésa era la clase de espécimen que su hijo menor quería salvar, un cafre de pies de chimpancé, perverso y psicópata-. Se sacó dos bolsitas del bolsillo, las que llevaba encima Gulethu cuando lo encontraron. -¿Y esto qué es?
Читать дальше