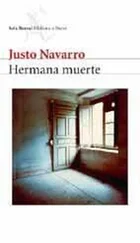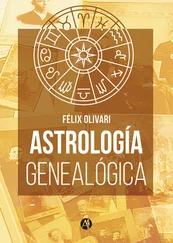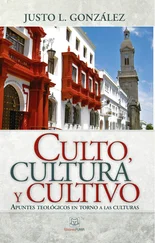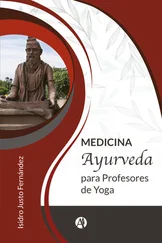Salve, adonde vas, me dice entonces Fulvio, mi amigo boxeador, el marido de mi novia, digámoslo así. Tiene que recoger a las tres de la tarde al hermano del senador vitalicio en el Ministerio de Gracia y Justicia, siempre en via Arenula, Fulvio, mi hermano de Roma, que me pone en el hombro la mano que golpeó a campeones de todos los continentes, con sus dedos levemente desfigurados, cuidados, vendados, masajeados, ungidos. Siempre es como si nos hubiéramos visto hace veinte minutos, siempre es la misma conversación, los gestos del país, el movimiento de las cejas tocadas por puños adversarios, las aletas de la nariz casi intacta, los labios tocados por los años vividos con Francesca. Es una máscara de Francesca, y tengo el impulso de quitarle la cara para ver aparecer la cara de Francesca en la cara del boxeador, fina, de niño con arrugas alrededor de los ojos y preferido de las mujeres de la casa, inacabada todavía la cara, a pesar de las correcciones que han introducido los golpes. No digo que vengo de visitar a WW porque nunca me ha dicho Fulvio que aspire al puesto de peluquero parlamentario, y no sé si Francesca le ha avisado de que yo iba a interceder ante Monseñor, lo que podría herir su amor propio, o halagarlo. Fulvio se caracteriza por una susceptibilidad enorme en las cosas minúsculas. Que me esté interesando por él ante WW podría ser una intromisión imperdonable o una emocionante demostración de afecto hacia el aspirante Fulvio Berruto. No le digo que busco a Francesca, o se lo digo indirectamente: le pregunto por Francesca. Pide una bebida analcohólica, especial para funcionarios en acto de servicio, antes de contestarme. Bebe, se mancha de espuma el labio lampiño, pelo rubio y líquido anaranjado, pálido pugilista feliz, como si acabara de recibir un telegrama notificándole la entrada en la selección olímpica de Italia. Yo también bebo amargo líquido anaranjado. No sé dónde está Francesca, ya sabes lo que pasa, dice Fulvio. Sí, digo, y bebo. Mis relaciones con los novios y maridos y amantes de mis amantes siempre han sido sólidas. Las mujeres se van y no me dejan poseído por su fantasma, no me siguen, pero sí sus hombres, más misteriosos, siempre los conozco menos, más secretos. ¿Qué hubieran hecho si hubieran sabido lo que su mujer y yo, su amigo, estábamos haciendo, o si hubieran aceptado públicamente que sabían lo que hacíamos? Tengo en mi agenda direcciones de dieciséis países y treinta y nueve ciudades, amistades íntimas de un mes eterno que durará toda la vida, novios de mis novias casi todos, y hablamos, hablamos aún, como hablaré con Fulvio cuando me vaya. Lo llamaré para que me cuente el éxito en su concurso de barbero.
Nuestras vidas, la mía y la de Fulvio, han sido muy semejantes: clausura estudiosa en aulas y bibliotecas, expediente académico, diplomas y avales para ser recibido en universidades ultramarinas, oceánicos encierros traduciendo mientras el pugilista olímpico golpea oceánicamente en los gimnasios a sus sparrings y sus pushing-balls, y se somete a concentraciones y viajes y pruebas provinciales, regionales, nacionales, continentales e internacionales en pos de diplomas y títulos, siempre en un mundo reducido, todo el mundo es un ring y un gimnasio y una biblioteca y una habitación prestada, cerrada, el misterio de la habitación amarilla (yo he traducido esa novela, Le mystère de la chambre jaune , crimen en una habitación cerrada, abandono de un niño en un colegio, madre asesinada por un honorable hombre de la ley que resulta ser el padre, más o menos la historia de mi vida). Nuestra conversación son las ciudades que conocemos. Fulvio empieza el viaje en un susurro y acaba repentinamente eufórico en un ring. Habla de aviones y hoteles y albergues, girls & menus. No habla nunca de los combates, de antes y después de la pelea: nada de esperanza, triunfo o desilusión, eso que da sentido a las cosas. Hay una dosis de desesperación en la rapidez con que aparece el dinero en su mano para pagar una ronda, todas las rondas, son las leyes de la hospitalidad, Roma es su casa, no la mía, y el dinero en la mano lo lleva alguna vez a hablar de empresarios y promotores, del circuito de los combates en hoteles de lujo con apuestas millonarias, una novela o una película, dice. Es un placer hablar de este mundo áureo y repulsivo. No le interesa, pero hoy dice en voz baja, cerca de mi oído, que, por iniciativa de alguien muy próximo a él y buen conocedor de sus dotes, podría entrar en una combinación para la disputa de un campeonato boxístico, europeo, peso welter, profesional, versión EBU, ocho años después de su último combate aficionado, una locura muy interesante, dice Fulvio. No sabe quién es el amigo que ha propuesto su nombre para el campeonato, y es difícil averiguarlo porque los muy próximos a Fulvio son innumerables en Italia y Europa, promotores, taquilleras, masajistas, periodistas, cámaras, apoderados, productores de televisión, preparadores, fisioterapeutas, camareros, médicos, apostadores, policías, farmacéuticos, chóferes, púgiles rivales, todos unidos en una intimidad masiva, de estadio. Inmediatamente me habla del clima, del aire claustrofóbico, asfixiante, en Roma estos días.
Ayer, durante tres minutos, llovió fango, dice, un descubrimiento de viajero interplanetario o de profeta, una especie de gozo del acontecimiento del fango que viene del cielo. Francesca dice que habla demasiado Fulvio. No habían caído Fulvio y Francesca en el silencio de los matrimonios felizmente casados durante años, sino en la palabrería: el aburrimiento desesperado los llevaba a hablar desesperadamente. No padecían ninguna perturbación, sino una absoluta ausencia de perturbación. No eran de esos que hablando se deforman, caras desquiciadas por la discusión y desfiguradas en el esfuerzo de defenderse y atacar y despedazar a aquel con quien comparten conversación. Hablaban por el gusto de hablar, por amor, pasando de una cosa a otra fluidamente, soñolientamente, y echaban de menos un poco de incomunicación y vacío misterioso, y Fulvio se había ido a vivir a otra casa, como hacen los hermanos cuando crecen, me dijo Fulvio una vez.
Bebíamos una bebida amarga y analcohólica en lo que yo llamo el Bar de los Escuderos, el snack-bar de via della Seggiola, a un costado del Ministerio de Gracia y Justicia, frente a la salida lateral para vigilantes, coches blindados, guardaespaldas y chóferes, y Fulvio recibió una llamada. Il cavaliere Colonna, su jefe, lo autorizaba a llevarse el coche y no aparecer por el Ministerio hasta las cinco de la tarde. Colonna ha pasado toda su vida en Gracia y Justicia, al servicio de todos los gobiernos de Italia desde 1955, y, después del retiro, conserva un despacho secreto en el que diariamente se sumerge en el pasado: su vida es su tumba, como si el cubil existiera en la eternidad, purgatorio o paraíso. Yo he visto a Colonna, y a los semejantes a Colonna, fugaces apariciones luminosas absorbidas muy velozmente por sus coches blindados, posible multiencarnación de un alma única, y he visto a sus guardianes en su flujo entre la marquesina del Ministerio y el snack-bar, he visto el rito del café del guardaespaldas, el movimiento del brazo para llevar la taza a la boca, el inclinar la cabeza hacia atrás, el auricular en la oreja, la garganta afeitada, la rapidez para engullir el café, el olor del café cocido en el shock de la máquina exprés, un solo trago, la velocidad de vivir en alerta, el ballet de los teléfonos móviles, pitidos y zumbidos, no música, no melodías que traerán nostalgia en el futuro. Recuerdo las voces de todos los amigos de Fulvio, muchas voces, neutras, de tenores, barítonos, contraltos, ahora todos soy yo, todas sus voces, como una casa de muchas habitaciones soy cuando, años después, oigo ciertos pitidos y zumbidos de teléfono móvil.
Vámonos de aquí, dijo Fulvio, situado en un escalón inferior al de los chóferes de jerarcas, insignes juristas, magistrados, secretarios y subsecretarios de Estado. El bar de via della Seggiola, medio muerto en el agosto del ultimátum islámico, trepidaba perezosa-mente en su agitación telefónico-motorizada del mediodía, cuando la llegada y salida de coches potentes aumenta en grado proporcional al nivel de la desgana burocrática en las oficinas casi vacías, y se altera unos minutos el hastío vigilante de los guardias vestidos de celeste, como el cielo, con cinturones y pistoleras blancas, veraniegas, de neocomulgantes en domingo, y los escoltas y chóferes que esperan a los jefes persisten en su alelamiento profesional de enamorados en ronda y expectativa amorosa: ¿cuándo vendrá el ser que domina mi vida? Hay entonces una especie de conmoción. Llega un camarada veterano, hombre largo y ancho, de cara grande, no ancha, larga, hombre de peso, que saluda, entre café y café, y reparte tarjetas de visita aunque todos lo conocen, por su apellido y por su nombre, De Pieri, Piero, un colega de vacaciones, o eso dice su ropa deportiva, no de servicio, am-pulosa americana amarilla. Vámonos de aquí, dice Fulvio, que es mirado como un hermano menor, muy menor, y doblemente besado por De Pieri, que le revuelve la cabellera coronada de campeón caído, celebra impetuosamente a la bravissima, bellissima e popolarissima Francesca, y pregunta por la Cuestión Montecitorio. Así parece referirse a la Cuestión Barbería. De Pieri pone un gran puño cerrado sobre el esternón de Fulvio. La Cuestión está resuelta, dice De Pieri, y me mira, me examina profundamente, profe- sionalmente. Unos se van, otros llegan, los guardaespaldas, todos semejantes. Cuando los desprotege el portal, el túnel de sombra del Ministerio, por un instante parecen vulnerables como una Cenicienta después de medianoche. Me mira De Pieri, ha oído mi acento boloñés, Salve, me saluda. Salve. Veo algo ya visto, conocido, en este hombre espléndido, una foto en un periódico, entrenador de fútbol o astro de televisión, aunque nunca veo la televisión ni conozco mucho a los entrenadores de fútbol. Me examina. Si lo que ve coincide con mi imagen exterior de mí mismo, ve una camisa blanca, a la inglesa, pantalones de algodón puro fabricados en Marruecos para una firma de Amsterdam filial de una firma americana, ropa paramilitar o paralaboral, equipo de trabajo tradicional aggiornato, limpiado y lavado a la perfección en una lavandería de monjas, según la tradición católica, manos de monja o manos de mujer llevadas por monjas, líneas marcadas por una plancha fervorosa en las mangas y la pechera de la camisa, pelo muy corto y en retroceso a pesar de mi juventud fugitiva, pinta de es-tratega educado en un centro de formación ultrasecreta en Virginia, especialista en extraer confesiones, o eso acababa de deducir De Pieri por la forma en que Fulvio se inclinó sobre mi oreja para decir Vámonos de aquí.
Читать дальше