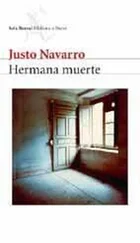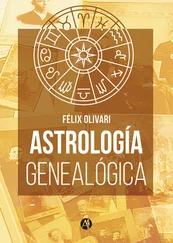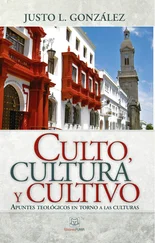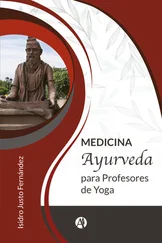El capitán, Albanese, no se cree preparado todavía para redactar un informe de los hechos. Le falta un dato fundamental, la identidad del apuñalador. Le falta el punzón, machete, estilete, lo que sea, el arma del crimen. Mira desde el vagón a los veintiséis hombres formados en posición de descanso y al sargento que ha dormido con ellos. Mira al muerto que tiene la mano izquierda en el bolsillo. El médico le está sacando la mano, que empuña una navaja. ¿Esperaba ser atacado? Murió sin lucha, en el sueño. Se trata, sin duda, de un asesinato premeditado por un cerebro que, además de planear, sabe utilizar los accidentes, los imprevistos, el descarrilamiento. El capitán Albanese, entendido en caballos, es capaz de ver un caballo campeón en un potro de cuatro meses que tiene todavía las patas trabadas, e inmediatamente piensa que, si nadie entró en el vagón durante la noche, quizá existió una alianza para matar de los veintisiete que dormían con la víctima y siguen vivos. Le pide en voz alta al sargento que ordene a sus hombres que se desnuden, vuelquen las botas y vacíen sus bolsillos. El joven capitán juró a los diez años, en el nombre de Dios y de Italia, cumplir las órdenes del Duce y servir con todas sus fuerzas y, si fuera necesario, con su sangre, la causa de la revolución fascista. Juró lealtad a los amigos, la patria y la estirpe. La juventud dorada del capitán es un campamento de niños fascistas en Parioli, un desfile en la via del Imperio ante el Duce y sus generales, que aplauden. El ejército del capitán es invencible y glorioso. Los veintiséis hombres desnudos sacan del bolsillo navajas, barajas, fotos pornográficas, fotos de mujeres que de lejos no parecen especialmente guapas ni feas, papeles estrujados, lápices, tornillos, sellos de correos, dados, peonzas, cajas de lata, tabaco, intimidad pegajosa, emocionante, algo que tiene que ver con la muerte, con la nostalgia de algo que aún no se ha perdido pero que irremediablemente se perderá. No hay rastro del arma del crimen. El capitán requisa todos los objetos punzantes, incluidos los lápices, etiquetados con el nombre y número de su dueño.
Albanese pide a los hombres que se vistan y recojan sus cosas. Sube de nuevo al vagón con el sargento y el médico, omnipresente el individuo imposible de despertar. Baja la voz el capitán y le pide al sargento que se desnude, que le dé la vuelta a los bolsillos y vuelque las botas. El sargento parece incrédulo, estupefacto, a punto de darle un cabezazo al capitán en la nariz, pero obedece. El médico parece alejarse del capitán, dejarlo más solo. El capitán Albanese, fruto fresco de la Real Academia de Infantería y Caballería, espera a que el sargento vuelva a vestirse para salir del vagón, que, una vez levantado el cadáver, será sellado. El tren va a reemprender la marcha. Los veintisiete compañeros del muerto habrán de repartirse por otros vagones. El sargento acompañará al capitán Albanese. Pero, antes de romper la formación, el oficial anda entre los veintiséis. Pasa revista a las botas. Coge las piernas de los soldados y les examina los pies, como se examinan las patas de un caballo. Algunas botas están manchadas de sangre. Señala a dos hombres y ordena que salgan de la formación.
Los veintisiete hombres siguen al oficial de academia, formados en fila de a tres, y recorren el largo convoy hasta el vagón de oficiales, procesión de sospechosos. Ocupadas las ambulancias por el descarrilamiento, una camilla transporta el cadáver. Vendrán ahora los interrogatorios. Los dos aislados después del examen de las botas serán llamados los primeros, alfabéticamente. ¿Por qué me encuentro con esta cara? ¿Quién y qué la ha hecho así?, piensa el capitán, frente a su primer interrogado, y piensa en familias, comarcas y modos de hablar, cosas tan triviales como son el pasado, la región de origen, el acento, el oficio, la piel, los ojos, las manos, el estado de la ropa, los amigos del cuartel y el vagón. Un individuo se define por el círculo al que pertenece. Estas cosas le merecen al capitán más confianza que lo que los hombres dicen. Un soldado llora, y las lágrimas influyen inmediatamente en nuestra imaginación, en nuestro ánimo, y la emoción podría distraernos, perturbar nuestra capacidad de observar y razonar, piensa Albanese. Nadie reconoce haber sido amigo íntimo del muerto, Labranca. Nadie podría decir que fuera su amigo. Los dos señalados después del examen de las botas se preguntarán por qué han sido apartados, quizá lo supongan, quizá lo sepan perfectamente. El muerto llegó a última hora a la compañía, a la División, no hablaba mucho y nunca decía nada, vendedor de anuncios de periódico, vendedor de licores, había nombrado veintisiete oficios diferentes, lo único que se había repetido en todos los casos es que en todos había dado pocos detalles, distintos. Nadie reconocía haberlo matado, haber peleado con él, haber sido su amigo. Evidentemente había tenido enemigos, uno le había clavado un punzón en el corazón, y cuando un hombre tiene un enemigo generalmente tiene más de uno.
El capitán fue llamado por su inmediato superior, que había sido llamado previamente por su inmediato superior. Se habían recibido órdenes directas del general Zingales, jefe en Dalmacia de la División Acorazada Littorio y ahora cabeza de la expedición a Rusia. Hay que cerrar el informe inmediatamente. Ha sido una riña tumultuaria de la que quizá se pueda responsabilizar a dos incitadores, los señalados por el capitán después del reconocimiento del lugar de los hechos. O se trata de un suicidio, un accidente inex-plicable durante el sueño. El punzón desaparecido no existe. El convoy reemprenderá la marcha en cuanto sea posible. No provocará retrasos, molestias, millones de inconvenientes, un incidente entre 50.000 soldados transportados con absoluta normalidad. No van a una fiesta, sino al frente oriental, a la guerra en Rusia. El criminal, si lo hubiera, encontrará camino de Moscú castigo o redención, el juicio de Dios. Hay que moverse, al tren. El capitán Albanese hace subir al sargento y a los veintiséis soldados al vagón de oficiales, y provoca turbias protestas en la oficialidad, entregada a los rumores sobre la salud del general Zingales, con fiebre altísima, hernia operada y no cicatrizada, sangrante. El suelo parece mancharse de sangre en los compartimentos de los oficiales, de segunda clase. El tren se estremece, se mueve. El capitán piensa que se alejan del lugar del crimen y continúa sus interrogatorios. El convoy deja atrás el Tirol, hacia Viena. El novelista Trenti ve el movimiento de los trenes, el viaje familiar de Mussolini a la playa, el paseo por la playa de Riccione, la posibilidad de disparar sobre el Duce un domingo, en la playa, mientras el Duce reparte pasteles a los bañistas, la clave del crimen del tren.
Nunca más vería a monseñor Wolff-Wapowski, defenestrado y fallido para siempre, despedido, juzgado sin piedad, condenado a envejecer y morir, desalojado de su casa y su oficina en el momento en que yo me disponía a devolverle mi habitación. He sido desintegrado, dijo Monseñor cuando desapareció su envejecido discípulo Ziemnicki, príncipe de la Iglesia de Polonia. He sido excluido de reuniones y conversaciones a las que antes se me invitaba, mi sitio en la mesa desde hace catorce años y tres meses ha sido ocupado por un obispo croata sin que se me fije nuevo sitio en ninguna otra mesa. No sé dónde estoy, no se me entrega correo, se cierran puertas a mi paso o se abren para verme pasar, ya sabe usted que la desgracia tiene su atractivo, dice Monseñor, sin mirarme. No permitirá Wolff-Wapowski que nadie interrumpa lo que tiene que decirse a sí mismo en público mientras revisa papeles, las pruebas de años y años de servicio metódico y por fin despreciado.
Читать дальше