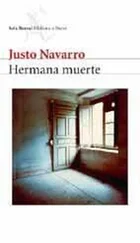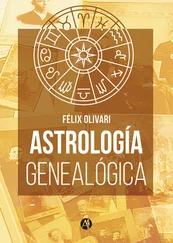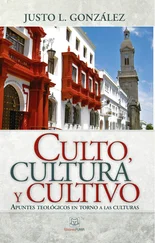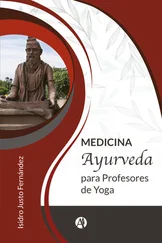Pone maquinalmente la sirena en el techo del coche, en urgente velocidad hacia ninguna parte desde via Arenula, y yo le doy un rumbo. Ve a via Boiardo, paralela a via Merulana, le digo, adivinando o intuyendo todas sus deducciones, sin darle tiempo a que diga Vamos a via Matteo Maria Boiardo, al Caffè Boiardo. Si me hubiera adivinado el pensamiento, yo ahora no pensaría en Holmes ni en la agilidad mental pugilística, sino en el avance del espionaje telefónico: un teléfono móvil sensible, abierto, en conexión, sobre una mesa, sobre la mesa de la professoressa X, por ejemplo, como apagado y abandonado, pero llamando a trescientos kilómetros de distancia, donde algún funcionario oye y graba la conversación que se produce a trescientos kilómetros. Oye y graba y traga comida y cerveza del bar de abajo, y fuma, adormilado y profesionalmente rutinario, sin oír lo que oye, hasta que la ragazza se pone en la boca el uccello de Franco.
VII. LA DONCELLA Y EL CABALLERO
No estaba la chica de Franco en el Caffè Boiardo, en via Boiardo, casi en el sitio exacto donde tuvieron su residencia romana las SS. No había chica. Había quedado vacía la jaula de la cajera, protegida por chocolatinas y regaliz y recuerdos romanos, la loba con Rómulo y Remo y el Coliseo como una calavera, aunque el bar me parecía de Bolonia, cristales y maderas y bronces y una sombra de abogados y pasantes ahora en otro sitio, de vacaciones, una sala estrecha y alargada, color Negroni, esa mezcla de bitter, vermut y ginebra que sabe un poco a leña. Reconocí las vitrinas, el mostrador, los dos camareros: era el mismo bar boloñés de via Clavature, y cuanto más lo miraba más era el viejo bar de Bolonia, aunque las paredes fueran más claras, y estuviéramos en Roma, y distintos me parecieran los clientes, dos clientes, y Fulvio, y yo, pegado a Fulvio, al telefonino de Fulvio y su conexión con Francesca. Francesca había sacrificado mi amistad por alianzas con la televisión y el público y los periódicos, si no era con redes criminales, según deducía y sugería el especialista policial Carlo Trenti, de infalibilidad demostrada, medio millón de novelas vendidas. Yo estaba por amistad en via Boiardo, buscando a la ragazza de mi professoressa X, o de su marido, Franco, pero sólo encontré una silla vacía detrás de la caja registradora, sin la chica imaginaria del marido o de la professoressa, fantasía de cama telefónica probablemente. Así que bebí Baffi d'Oro con Fulvio, y esperé que sonara el teléfono de Fulvio, o vibrara en su bolsillo, sin sonido, Francesca que llama. Bebí un hondo trago de cerveza y hubo un cambio en el caffè: había aparecido la cajera en la caja, una mano entre chocolatinas y Coliseos, uñas perfectas, huesos perfectos, una mano de extraordinaria calidad.
Miré a la cajera a la cara, simple, pero única, como si no hubiera salido bien en una foto. Esta mujer, por decirlo así, estaba a punto de causar la ruina de un economista insigne, uno de los vigilantes del tesoro de Italia. No era exactamente escuálida la chica, el pelo no era exactamente negro, ni rizado ni liso todavía, provisionalmente fea, provisional todavía por una cuestión de edad, pero ya con algo estropeado, o estropeándose, podría uno pensar. Si sigues mirándola, se convertirá en monstruo tremendo, pensabas, aunque sucedía exactamente lo contrario. La mirabas y se embellecía bastante, prodigiosamente: labios abiertos, duros y con el color corrido en los bordes, plieguecillos bajo los ojos, una especie de palpitación o vibración en el cubículo umbrío de la caja registradora, la vibración casi invisible de una cigarra cuando canta, si no era el zumbido del teléfono de Fulvio, por fin, Francesca. Fulvio se apartó hacia una esquina, como si estrambóticamente meditara con la cabeza agachada y un puño contra la oreja, nuevo emblema del pensador melancólico que apoya la sien en la mano, y yo seguí mirando el aburrimiento de la chica detrás de la caja, tapada ahora la chica por un cliente en una operación de intercambio, dinero y ticket, sin tacto directo, y oí la voz, gutural, de erres difíciles, sensualmente renqueantes, grazie, grazie, infantil. Y luego la ragazza volvió a quedarse muda, sólo rictus y tics de alelamiento, ojos fijos en la espalda del bebedor que acaba de pagar y recoger su ticket, aunque ahora no sé exactamente en qué pone los ojos, como si fuera una de esas pinturas religiosas que jamás pierden de vista a quien se atreve a mirarlas. Cuando se da la coincidencia de los ojos en los ojos, uno siente en la chica la plenitud momentánea de ser mirada. Entonces los ojos bajan a los labios del cliente, operación sexual, y la chica entorna los ojos como los miopes, para enfocar mejor. Ahora tiene cara de estar descubriendo algo, o recordando algo. Se ha puesto dos dedos en el cuello, como si contara las pulsaciones de la sangre.
No veía a Fulvio en el Boiardo y me asomé a la calle, y allí estaba, hablando siempre por teléfono, con Francesca quizá. Le hice una señal, pero quien me respondió fue un hombre, en la acera opuesta, con un móvil, como si hablara con Fulvio, o lo imitara, o Fulvio imitara al hombre, que hablaba por teléfono tapándose la boca, como si aguantara la risa o no quisiera que yo le leyera los labios. Me hizo un gesto con la cabeza, se quitó el teléfono de la cara, cruzó la calle a pasos violentos, de gamberro que se dirige a lanzar una patada a una caja de cartón, hacia mí, bajo la marquesina del Caffè Boiardo con un vaso de cerveza en la mano. ¿Es usted policía?, me dijo. ¿De algún servicio especial?, dijo el hombre, sólido, económicamente sólido y moralmente sólido, pero momentá-neamente desencajado. Yo lo conocía. Lo había visto en algún periódico, en algún sitio, sí, en el apartamento romano de la professoressa X, en via Boiardo, casi frente al Caffè Boiardo. Yo me había dejado en ese apartamento un paraguas hacía cinco años, y ahora volvía a ver el apartamento que estuvo borrado durante años de mi memoria. Las habitaciones van apareciendo en un proceso químico-electrónico de revelado fotográfico-mnemónico. Incluso veo el rincón donde se quedó mi paraguas, pero no puedo recordar si el paraguas era negro o verde, un verde envejecido de bandera de Italia.
Yo a usted lo conozco, dice el hombre sólido, supremo economista de la Banca d'Italia, Bankitalia, profundamente romano, moralmente indestructible, devoto de una filósofa boloñesa, su mujer, mi professoressa X. Y conozco a su amigo, dice el economista, y mi amigo se acerca, Fulvio sonriente y soñador, filosófico, redactando un mensaje en su teléfono, saludándome con las cejas, sin mirarme, tocándome el hombro, pasando de largo, metiéndose en el bar. Quédate, le digo a Fulvio, y no me oye. Su amigo es policía, dice el economista. Vigila a Colonna, lo he visto otras veces, o es policía o agente de alguna policía paralela, guardaespaldas, guarda di corpo, dice, y suena a violencia. El economista sufre hoy un síndrome de autoridad en tensión, acosada y dolorosa, aunque yo lo he conocido más tranquilo, en otro tiempo, encantado por el placer inconsciente del privilegio y el poder, adorable, aceptando responsablemente el deber de su superioridad, para la que ha recibido entrenamiento sentimental, físico, práctico, moral y político. Es un hombre estética, erótica, éticamente, inquebrantablemente superior, ahora un poco descompuesto a la puerta del Caffè Boiardo. Su amigo probablemente me haya hecho una foto con el móvil, y me da lo mismo, dígaselo usted, y usted probablemente lleve una chinche o un nido de chinches encima, grabándome, micrófonos, microspie, dice literalmente. Le tiembla la voz, destemplada, rotas las reglas de saludo y superioridad y sumisión que establece con quienes le caen cerca, no por vanidad ni arrogancia, sino por educación y entrenamiento en el respeto a sí mismo. Toda inseguridad o duda es una mancha, una pérdida de sí mismo, diría yo, y ahora lo veo inseguro, dubitativo en la determinación con que se enfrenta a su espía o perseguidor, a mí.
Читать дальше