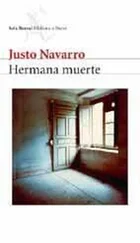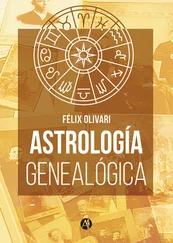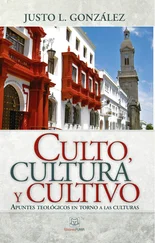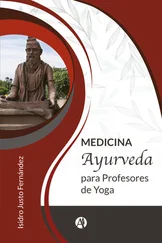Dottore, soy discípulo de la professoressa, pude decir, lo conocí a usted hace cinco años, estuve en su casa, usted me habló de Memling, un díptico de Memling en la Capilla de los Reyes Católicos de Granada, el Descendimiento de Cristo muerto, dije, también yo inseguro. Ya no me atrevía a certificar que aquél fuera el economista eminente casado con la eminencia semiótica. El tiempo nos cambia, cinco años son cinco años. Yo había cambiado, probablemente fuera irreconocible, aunque siguiera usando ropa parecida a la que usaba hacía quince años, casi a mis quince años, niño de excelentes calificaciones escolares, huérfano. Mi inseguridad en la permanencia de las cosas, o en la permanencia de mi memoria, es inmensa: la gente cambia, caras mutantes, o mi memoria cambia. Memling, Memling, dijo el economista, Memling, como una contraseña sagrada que invocaba a los años difuntos, y se serenó. Se secó el sudor con la mano que sostenía el telefonino, se cambió de mano el móvil, buscó un pañuelo blanco, se secó el sudor como un nocturno músico de blues, telefonino en vez de trompeta, traje y corbata azules y sudor en la camisa, en el labio superior, en las aletas de la nariz. Memling, Memling, sí, en la tumba de Isabella e Ferdinando, dijo, y recuperó algún grado de su esplendor de habitante de las ciudades cerradas y prohibidas a la multitud, los salones de la alta economía y la alta política, criatura apartada y exhibida todos los días a toda velocidad en coches herméticos de sirena tronante. Uno intuye al ver estos coches un estilo de vida, como cuando ve fotos de mansiones en las revistas de vida con estilo. Perdóneme, sabía que lo conocía, dijo, y la turbación volvió a pasar por sus ojos, y otra vez recuperó inmediatamente un poco del equilibrio de largos años de sensatez. Había estudiado en América con el premio Nobel de Economía Modigliani. Su vida no era buena suerte, era vida buena, la conducta ejemplar que da excelente fortuna. Si una casa entera se le viniera encima, estaría colocado de modo que su cuerpo coincidiría con la ventana abierta de la mejor habitación, y ni siquiera notaría el cataclismo: se vería, cuando encendieran la luz, en medio de una sala, frente a un fresco de los Carracci, sin darse cuenta de que miraba el techo, y no la pared de la habitación.
Sí, lo recuerdo, Memling en Granada, usted es el alumno de mi mujer, dice, y yo no sé si la professoressa le ha hablado de mí en las últimas horas. No sé si decirle que, hace veinticuatro horas, estuve con su mujer. Posiblemente ya lo sepa por su mujer, que le cuenta todo, hasta lo más íntimo, incluso las conversaciones con extraños sobre lo más íntimo. Perdóneme, está usted bebiendo cerveza, lo he sacado del bar, permítame que lo acompañe, que entre con usted, dice el economista X. Ahora me presentará a la cajera, la ragazza. Dígale a mi mujer que no vale nada, mírela, absolutamente anodina, intrascendente, fíjese usted, ropa barata, tristes cosméticos pastosos, infantiles, baratos, innecesarios, pulseras baratas y ojos de aburrimiento catatónico. La polvera barata incrustada de piedras preciosas de plástico, ¿la ha visto usted? Me avergüenzo, me diría, pero nada me dijo. Me señaló con el teléfono empuñado que pasara al Caffè Boiardo, tan cerca de su casa, y recibió inmediatamente el saludo de los dos camareros, Dottore, Dottore. Inclinaciones de cabeza lo recibieron, dos clientes se inclinaron ante el rey camino del exilio con la ropa arrugada y en estado de perturbación o indisposición probablemente provocado por la visión de Fulvio y su cómplice, yo, quiero decir. Sentémonos, dice, y me guía a una mesa del fondo sin mirar hacia el cubículo de la cajera, la chica, su amante deplorable y absorbente, la verdadera e inexplicable perturbación de su vida.
No estaba la ragazza, ni Fulvio, ni la cajera ni Fulvio, aunque había visto entrar a Fulvio en el café mientras en la calle me hablaba el dottore, prisionero de su amor descompuesto, indecente, inconveniente, delirante y doloroso por la niña anodina. Andaba tan perdido el dottore X que se olvidó de mirar al trono vacío de la ragazza, hacia la caja registradora rodeada de chocolatinas y regaliz y Coliseos y lobas con hijos humanos. Siéntese, me dijo. Tengo perdidos los nervios, el ultimátum islámico acaba el domingo, sentenció. La Cuarta Guerra Mundial retumbó en las maderas, el bronce, las máquinas, la cristalería, las botellas del Caffè Boiardo. ¿Tanto le preocupan al dottore las brigadas islamistas, el ultimátum? Sí, en cuanto pase el domingo, y alguna semana más, y dejen de verse bolsas olvidadas en las estaciones de metro y tren, y acabe el despliegue masivo de efectivos policial-militares, porque el ministro es escéptico sobre la realidad del ultimátum, pero da lo mismo, todo podría ser verdad, y hay despliegue, naturalmente, y, en cuanto pase esta verdad, el ultimátum y agosto, los periódicos publicarán otra cosa: todas las cintas que viene grabando la policía-policía y la policía paralela desde hace semanas.
Ya corren transcripciones de las grabaciones, dijo X con voz de misterio. ¿No sabe de qué le hablo? Es lógico. No le interesa a nadie el asunto. Un banco quiere comprar otro banco. ¿Me entiende? Hay movimiento de acciones y accionistas. Un caballero que antes compraba terrenos sicilianos y caballos árabes ahora quiere un banco. Antes tenía al purasangre Tirreno y ahora quiere BankTirreno. Está claro, ¿no? Entonces la Banca d'Italia inspecciona, informa. Yo, personalmente yo, que soy la inteligencia del Palazzo Koch, Banca d'Italia, desautorizo la operación. No se vende el purasangre Adriático, o Tirreno, porque el caballero comprador no tiene fondos, es un tahúr, falsifica sus cuentas, no es un caballero. Y ahora llega el rey de la Banca, il Governatore, y milagrosamente o demencialmente autoriza lo que yo no autorizo. ¿Qué hacen la Fiscalía de Milán y la Fiscalía de Roma entonces? Graban todas las conversaciones de accionistas reales, potenciales, propietarios de cuadras de caballos, campeones inmobiliarios y financieros y sus testaferros y apoderados políticos. Graban a los economistas del Palazzo Koch. Me graban a mí.
Levantó una mano el dottore X, dirigió una señal hacia algún ser invisible, y empezó a sonar música. Mejor hablar a voces que por teléfono, lo graban todo, y ahora mismo pueden estar grabando lo que le estoy diciendo a usted. En este mismo bar le pusieron un micro al juez Mengaldo. A mí me da absolutamente lo mismo. Saludo a los carabineros, saludo a la Guardia di Finanza, saludo a los fiscales y magistrados y a todos los hijos de la gran puttana, dijo disparatadamente el dottore, como hablando muy cerca de un micrófono, e inmediatamente le trajeron un gran vaso de agua. En cuanto pase el ultimátum, en septiembre, o en octubre, los periódicos van a publicar dos mil páginas de grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas por la policía a las órdenes de la Fiscalía, ¿me entiende? Palazzo Koch, la Banca d'Italia, yo, ha inspeccionado las cuentas del comprador de bancos. Tiene caballos, pero no tiene solvencia. ¿El Governatore es amigo del insolvente? Se habla mucho por teléfono estos días, ya le digo, todos hablamos, los economistas de Italia, el Governatore di Bankitalia, financieros, senadores, diputados, los amantes y las amantes, los propietarios de purasangres, sus veterinarios, los amigos y las amigas, los clientes y sus abogados, los curas que los confiesan y les ven la lengua todos los días cuando les dan la comunión, los médicos que les recetan pinchazos. La fiscalía está reconstruyendo cronológica y pormenori- zadamente los acontecimientos, día a día, llamada a llamada, con la hora y el minuto exactos consignados en el expediente, a todas horas del día, horas verticales y horas horizontales, en el restaurante y en la cama. Estamos hablando de la compra de un banco. Hay grabadas cenas con el presidente del Consejo de Ministros. Dos mil páginas. Las he visto. Tengo una copia. Es À la recherche du temps perdu , una obra maestra, ya sabe usted, una novela cómica, irónica, sobre el espíritu de la época y el carácter de una sociedad, un monumento histórico-literario. Hay mujeres y hombres, Ferraris a medida, joyas y periodistas, conversaciones con los honorables del Parlamento y con estrellas de cine en fase de lanzamiento eterno, caballos y locutores de televisión sobornados para que no parodien en pantalla a los príncipes del mundo. Hay una red de influencias para determinar la elección de un nuevo peluquero del Parlamento, un protegido, seguramente, amante de algún militar o algún cardenal. Hay felaciones telefónicas, frenéticos telefonazos, mensajes ridículos a todas horas del día, amorosos, esas cosas que uno ve que ha hecho y le parecen increíbles, una vergüenza, espantosas, dos años después. Uno pensaría en una conjura de imitadores de voces, que no se trata del verdadero ministro ni del verdadero párroco milanés ni del verdadero astro cinematográfico, que yo no soy yo. Pero, sí, es la auténtica grabación de una banda de imbéciles, ya le digo, una época, dos mil páginas de grabaciones, voces ridículas y mensajes a cientos, a todas horas, aunque es gente más bien vespertina, nocturna. Hay pocas llamadas y mensajes antes del mediodía. Amo tu oreja que me oye, Amo tus ojos que me miran, Amo tu boca que me besa. Ti amooooo, dice a su amiga en un mensaje el magnate de los purasangres. Está cenando con el presidente del Consejo de Ministros. El consejero del presidente del Consejo llama al hombre de Milán y le dice que lo llame cada hora, que se siente solo esa noche, y gimotea al teléfono. Está enfermo, dice, y gimotea más. Está transcrito. Gimotea. La señora de un senador llama a un cura, don Fausto o don Giovanni o don Vittorio, para cambiar la hora de la confesión y evitar encontrarse en la sacristía con la madre de uno que no le está siendo del todo leal a su marido, y don Fausto, o don Vittorio, agradece en nombre de Dios la limosna generosísima recibida del nuevo banquero criador de caballos por intercesión de la señora del senador. Todos consultan horóscopos telefónicos. Un cable eléctrico se ha soltado cerca de la piscina. Es un atentado, dice un aprensivo. Un coche vigila la verja de la casa, gris, inamovible. ¿Son secuestradores? Son los guardaespaldas, dice el jefe de la casa, que ha cambiado de teléfono para que no lo graben más y le ha mandado a su mujer un teléfono nuevo totalmente seguro, dice, mientras es grabado en su búsqueda de la felicidad y la perfecta comunicación. Esto es mi Marcel Proust del año 2004.
Читать дальше