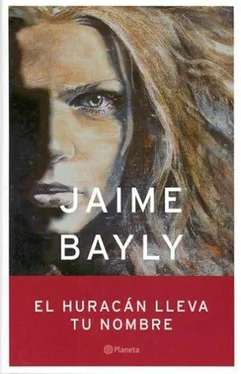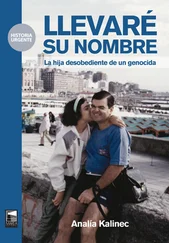A sugerencia de Sofía, llamo a Peter y le agradezco. Contesta con la caballerosidad de siempre: Estamos muy contentos de tenerte en la familia y esperamos grandes cosas de ti, me dice, con cariño paternal. Estoy seguro de que lo defraudaré, pienso, pero no será fácil olvidar este detalle. Mis padres no nos han regalado nada, salvo la noticia del periódico, aunque no sería justo esperar algo de ellos cuando no fueron invitados a la boda. Peter no me pregunta por la novela. Es prudente. Nunca menciona el tema, hace como si no existiera. Sabe, por Sofía y por Bárbara, que estoy escribiendo algo muy personal, pero respeta esos fueros íntimos y sólo nos desea suerte en el viaje y me da un par de consejos sobre hoteles en Londres y Madrid, porque en París no será necesario buscar uno, ya que nos quedaremos en el departamento de Isabel, que era de Fabrizio, el marido italiano, pero, tras la separación, es ahora de ella. Isabel no debería quejarse, su matrimonio fue poco feliz pero le ha dejado un departamento en Washington y otro en París.
Cuando me entregan los billetes en la oficina de British Airways, pienso que casarme con Sofía y tener a Isabel como cuñada ha mejorado mi vida de un modo que sería mezquino negar. Nunca he viajado en primera clase, no conozco Londres ni París, y ahora debo todos estos lujos a mi flamante vida conyugal. Por suerte, el consulado francés, al comprobar que viajo en primera y mi esposa es norteamericana, me expide la visa en pocas horas. Algún día tendré un pasaporte norteamericano como Sofía, dejaré de ser un ciudadano de segunda clase y podré viajar sin las restricciones y las penurias que se imponen a los peruanos, sospechosos de ser los bribonzuelos, pillarajos y tramposos que por desgracia a menudo somos. Algún día no tan lejano, porque, si me ha informado bien un abogado al que he consultado discretamente, podré aspirar a la ciudadanía norteamericana en cinco años, siempre que pueda probar que durante ese tiempo he residido y pagado mis impuestos en este país, sin cometer delitos ni felonías, y, por supuesto, que sigo casado. No debo divorciarme en cinco años. Si lo hiciera, perdería la posibilidad de ser ciudadano. Sólo cuando, con suerte, me sea otorgada la gracia de ser norteamericano por adopción, podré disolver mi matrimonio, sin que ello ponga en peligro mi condición de ciudadano de Estados Unidos. De momento, no conviene pensar en esas cosas, sino en los placeres que nos aguardan en Europa, donde pasaremos un mes y quizá algo más.
Sofía anda ya con una barriga notoria y siente los malestares propios del embarazo, pero a pesar de eso parece entusiasmada cuando vamos en taxi al aeropuerto Dulles, en las afueras de la ciudad, allí donde le rogué que no se fuera a vivir con Laurent y ella no pudo viajar porque el avión sufrió un desperfecto mecánico. Estoy contento porque, en medio de tantas tribulaciones, he terminado el primer borrador de mi novela, que ahora llevo impreso conmigo, con la intención de corregirlo durante la luna de miel, que no sé por qué la llaman así, pero es un nombre espantosamente cursi para designar al período de sexo, ocio y turismo que suele seguir al acto de casarse.
La primera clase de British Airways es de un lujo mayor del que imaginé. Nunca he viajado tan cómodo y bien atendido, nunca amé tanto a Sofía, nunca me sentí tan cómodo de pertenecer a la familia de Peter, el magnate que nos ha concedido estos privilegios. Entre las películas en pantalla privada, las comidas exquisitas y las sonrisas de las azafatas, el vuelo a Londres se nos hace más bien corto, tanto que cuando llegamos no me quiero bajar del avión, quiero que me sigan cuidando tan minuciosamente.
En Londres me siento un bárbaro, un ignorante. Comprendo que he nacido en las cloacas del mundo, en los arenales más paupérrimos, y que siempre seré un salvaje por mucho que intente refinar mi acento inglés. El hotel es tan caro que no me provoca salir de la habitación. Sofía me ruega que la acompañe a los museos, pero yo sólo quiero dormir y caminar por los alrededores del hotel. Procuro concentrarme en unas pocas cosas: dormir ocho horas consecutivas, no importa si durante el día; ponerme a buen recaudo del humo de los fumadores, que están por todas partes, y caminar por los parques más bonitos, a ver si trabo amistad con algún chico guapo. Esto último es más difícil, porque Sofía suele acompañarme, así que me dedico a dormir y a ver la televisión, una manera sosegada de conocer la ciudad.
Unos días después, llegamos a París. Sofía luce radiante, eufórica. Ha vivido un par de años acá, cuando era novia de Laurent. Habla el idioma perfectamente y se mueve por la ciudad como si todavía viviera aquí. Yo no hablo francés, ni siquiera las palabras que ella me enseñó en una autopista a Washington, así que ella oficia de traductora y lo hace muy a gusto. En la portería del edificio, una mujer nos entrega las llaves del departamento de Isabel, que está en el último piso. Subimos por la escalera, yo cargando las dos maletas porque mi esposa está embarazada y no puede llevar la suya, ya bastante tiene con cargar al bebé, que debe de pesar casi como una maleta.
La buhardilla, siendo pequeña y austera, es muy acogedora. Nos damos un baño de tina en una bañera muy antigua como aquellas que se ven en las películas, nos echamos en la cama y hacemos el amor. Estamos en París de luna de miel, en una buhardilla coqueta, amándonos en la cama de Isabel. Debería estar todo bien, pero yo le pregunto a Sofía, mientras hacemos el amor, si piensa ver a Laurent, y ella se enoja, interrumpe el lance amoroso y se aleja de mí. Deberías verlo -le digo-, no sé por qué te molestas. No quiero que me hables de Laurent -me dice, muy seria-. No voy a verlo y no quiero que me digas que debo verlo. Me sorprende la dureza de su actitud. Lo más normal sería que lo vieras -digo-. No te digo que quiero que te acuestes con él, obviamente prefiero que no te acuestes con él, pero me parece raro que, estando acá, y habiendo sido tu novio tanto tiempo, no quieras verlo. Sofía me grita al tiempo que se viste: ¡Basta! ¡Ya te dije que no voy a verlo! ¡No sigas! Luego se va dando un portazo.
No sé por qué le molesta tanto que le hable de Laurent. Me gustaría conocerlo. He visto sus fotos y me parece guapo. Ahora estoy desnudo y huelo estas sábanas buscando el olor de Isabel, pero no lo encuentro porque en realidad no sé cómo huele en la cama. Me toco pensando en ella y en Laurent, mientras mi esposa, de luna de miel, camina enojada por las calles de esta ciudad.
Quiero conocer a Laurent. Estoy cansado de París, o tal vez sería más exacto decir que estoy cansado en París. Sofía, incansable, me lleva en metro a todas partes, a pesar de que detesto bajar al metro porque mucha gente apesta y comienza a hacer calor, lo que agrava las cosas. Ya fuimos a los lugares turísticos más obvios y nos hicimos fotos o, en realidad, Sofía me las hizo a mí, no sé por qué está empeñada en hacerme tantas fotos. Sí, París es una ciudad hermosa, pero sus habitantes por lo general son rudos, poco amables y me tratan como si fuera un apestado sólo porque no hablo el idioma y pretendo comunicarme en inglés, lo que genera una resistencia inmediata. A pesar del embarazo, Sofía quiere verlo todo, los museos, las plazas, los cafés famosos, las obras de teatro, y ya no me quedan fuerzas para arrastrarme de un lado a otro, sólo quiero quedarme en la cama. Lo que más me interesa de París son sus hombres guapos, que por suerte abundan y miran ocasionalmente con intensidad, recordándome la vida que el destino parece negarme. Si no estuviera con Sofía, me acercaría a hablarles, les pediría el teléfono, trataría de llevarlos a mi cama. Ella no es tonta y advierte cómo miro a esos chicos lindos, el silencio incómodo que se instala cuando, sin tratar de disimularlo, sigo con ojos inquietos el andar cadencioso de algún joven. No creo que a Sofía le molestara que yo fuese un gay desbocado, si sólo fuésemos amigos; lo que le molesta es que va a tener un hijo conmigo y sigo sin dar señales de que pueda o quiera cambiar mi pasión por los muchachos. Ella, de puro bondadosa, me propone un día ir a Queen, la discoteca gay más grande y de moda, en los Campos Elíseos, que ella conoce porque fue con Laurent cuando eran novios. Me sorprende que me lo diga con tanta naturalidad, mientras comemos un baguette con queso brie en la buhardilla de Isabel. Acepto encantado.
Читать дальше