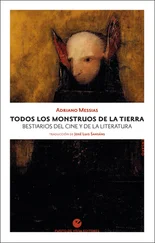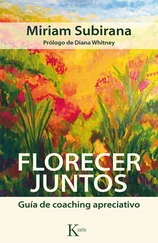Tragó más café, encendió la televisión y allí estaba, en cualquier idioma conocido, Madoff y la gran estafa. Más de seis mil millones de euros desaparecidos de la faz de la tierra. Incontables personalidades aparecían involucradas en la estafa. Desde Spielberg a una modelo ya retirada, elegantísima pero completamente en la quiebra. «Así me gustaría verme en la quiebra», musitó Patricia. Y como lo dijo, poco a poco fue haciéndose el gran paisaje, o la gran fotografía o la absoluta radiografía delante de ella. ¡Una estafa de seis mil millones de dólares! ¿Cómo puede esconderse y/o evaporarse tanto dinero? El dinero no podía esconderse ni en una casa ni en la cuenta de una esposa o hijo o hermano de Madoff. Ni mucho menos en la de Marrero, pero sí en unas cuentas de personas que jamás saltarían a la primera búsqueda, a la primera sospecha, como podrían serlo perfectamente Alfredo y ella.
O la cuenta secreta de Marrero. Para eso había organizado la cena. Para eso la convenció de que Alfredo la preparara, para que Alfredo firmara documentos ininteligibles y el dinero se escapara de la Justicia hacia allí. Ella y sus recuperados servidores externos desplazarían una última vez el dinero errante.
Esperó un instante mientras cerraba todas las ventanas abiertas en su ahora poderoso ordenador y reinició. Repitió el proceso de contraseñas y compuertas que alcanzaban la fosa de los dinosaurios. Ya había seis mil dólares más en su cuenta de Aruba, y decidió ponerlos en la cuenta a nombre de su abuela Graziella. No mucho, todavía no deseaba tener que rendirle explicaciones a ella precisamente. Volvió a revisar la de Marrero y había otros cientos de miles. Decidió entrar, ahora con la nueva contraseña, y efectuar una transferencia, pequeña, de dos mil dólares, a su cuenta de Aruba. Podía hacerlo, tenía un pequeño poder que permanecía de la sociedad que en su día fue la empresa puntocom. Y entonces se obró el milagro. Los dinosaurios que entraban raudos a la cuenta de Marrero creyeron ver una vía de salvación en la cuenta de Patricia. Y allí que iban, media docena en un principio, cientos al cabo de un rato. Miles al final de la mañana. El dinero necesitaba esconderse antes de la debacle final, de la investigación. Y ya en estampida, si abriera otra cuenta ficticia, en Panamá, en algún rincón de Brasil, allí también irían llegando como una marea que arrastrase casas, un orgasmo que invade la garganta y expulsa el grito final, más que un chorro de dinero, millones de dineros, dólares mezclados con yenes y libras, euros salpicados de monedas con nombres de libertadores latinoamericanos avanzando hacia las compuertas de esa cuenta como emigrantes avanzando en la isla de Ellis o torturados esperando la gasificación. Ejecutó una orden de stop para impedir que en su cuenta de Aruba se alcanzara una cifra superior a trescientos mil dólares.
Patricia vio que le temblaban las manos. Ahora, con lo que sabía, podía abrir cuentas en lugares que no llamaban demasiado la atención. El banco de China de la cuenta de los langostinos podía abrir una cuenta en Singapur a nombre de la empresa 2monstersgether. Y otra en Hong Kong. Y, por qué no, en Macao. Los casinos siempre necesitan un chef. Todos los días debía estar atenta a encontrar un país distinto, bastante discreto, donde abrir una cuenta a nombre de una empresa donde permitir a los dinosaurios viajar. Estaba robando a los grandes estafadores. Estaba convirtiéndose en alguien insuperable. Sintió como si la espelta del pan le atravesara el estómago y arrasara con lo que encontrara en sus paredes. Cuando regresó del baño pesaba de seguro un kilo y medio menos. Se dio cuenta, detenida en la puerta de acceso al salón, de que la casa de los colombianos estaba sucia por todo lo que ella había hecho allí. Si ella y Alfredo eran estafadores de la gran estafa…, tenían que cambiar de casa inmediatamente. Y, a ser posible, a esa casa imposible que solo está en tus sueños. O un poco más cerca, al doblar la esquina en el bellísimo, siempre ajardinado, cinematográfico, Chelsea. En el fondo, tener ese pensamiento tan práctico, de tanta supuesta práctica feminidad, consiguió calmarla. Escondió las cuentas de los servidores externos detrás de las canciones que escogió al azar. «Picture This», de Blondie, una de ellas. «Lisztomania», también; tenía tan bello recuerdo de avanzar dentro del Ovington bailándola. Y otros éxitos bailados en Madame Jo Jos y en el George & Dragon.
Tenía que llamar a Alfredo, daba igual la hora. Tenía que decirle lo que había descubierto. Tenía que decirle en lo que les había convertido.
– Nos entra dinero sin parar.
Lo dijo lo más claramente posible, escuchó cómo él encendía la luz de la mesa de noche y clareaba la garganta.
– No entiendo qué coño quieres decir.
– ¿Qué firmaste en la oficina de Madoff?
– Un contrato de confidencialidad. No puedo hablar sobre la cena, no recuerdo nada.
– ¿Y de verdad no recuerdas nada?
– Nada que pueda decirte por el teléfono, ni a estas horas ni nunca.
– ¿Tampoco por el correo electrónico? -Patricia más bien musitaba, no sabía cómo decirle en algún tipo de clave lo que pasaba por su cabeza.
– Muchísimo menos -siguió carraspeando-. Patricia, no duermo desde hace días. No puedo volver. La prensa está encima todos los días, el Screams tiene que echar gente en la puerta…
– Eso es bueno, es bueno. Inesperado pero bueno -dijo mecánicamente, en cierta manera imaginaba que la gente sentiría el morbo de cenar en el mismo lugar donde lo hizo el mayor ladrón del capitalismo por última vez-. Joanie y Francisco mantienen todo en orden en el Ovington, aunque la gente, claro, también pregunta por ti.
– En eso me has convertido. En el cocinero que preparó la última cena de la bonanza financiera.
– No, Alfredo, no era mi intención. Yo…
Patricia creyó escuchar ruiditos que se acoplaban en la conversación y colgó. Se volvió a llevar las manos al rostro, ¿cómo podía hacerle esto a Alfredo? Sí, era horrible. Pero ¿y si él supiera más de lo que decía por el teléfono y se escudaba en el hecho de que estarían vigilados? No le había dicho lo que quería decirle y, de hacerlo, tendría que explicarle cosas comprometidas, no fáciles en el mundo fácil donde se emperraban en permanecer. Explicarle cómo aprendió a dominar las finanzas por computadora. Explicarle cómo ella y Marrero actuaban. Volvió a marcar, qué absurdo era Alfredo cuando se deprimía, tanto que no tenía la fuerza como para devolverle la llamada. Marcó y prefirió colgar. Tenía razón, lo había convertido en algo, un instrumento. Pero lo amaba, no podía dar más explicaciones, se sentía paralizada como la noche que llamó a Manuela y activó todo este operativo. Estaba convencida de que el momento final, ese en el que pudieran utilizar no todo ese dinero, tan solo una estúpida parte, y vivieran a todo tren, cumpliendo todas sus expectativas, Alfredo no requeriría de más explicaciones. Pero no era verdad, nadie acepta que se le manipule. Y eso es lo que había hecho con el amor de su vida. Pero ¿todo amor no es una concatenación de manipulaciones? Ellos mismos, ahora al teléfono, hablando en un código Morse deformado, ¿no estaban jugando uno con el otro, solazándose en no decirse toda la verdad?
CADOGAN GARDENS
Entró en Cadogan Gardens 12 como si hubiera estado allí en una vida anterior o en todas las vidas anteriores. Emma, la representante de la agencia inmobiliaria, no dejaba de hacer preguntas sobre su vestuario. Patricia iba…, da igual como iba, estaba perfecta, parecía una mujer que había vivido en muchos sitios y ya no era una jovencita.
– Es una casa ideal tanto si no tienen hijos como si los tienen -decía Emma, abriendo las ventanas, que no eran fáciles, como ninguna ventana en Londres, pero tampoco reacias. Patricia sintió ganas de decirle que vivía con otra mujer, que estaban inscritas en el registro de parejas de hecho.
Читать дальше