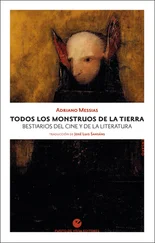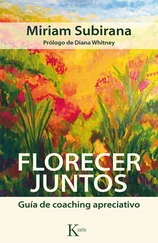Para sus amigos del colegio privado que lo becaba por ser hijo del cocinero y excelente deportista, su vida era genial. La salchichería servía cada tarde como lugar de reunión. Alfredo padre les permitía ver en la televisión los partidos del Barça que no se jugaban en el Camp Nou; los que sí se jugaban se compartían en asientos inmejorables gracias a las salchichas. En esa salchichería asistieron maravillados a la prosperidad del negocio paralela a la transformación de la ciudad que se acicalaba a la espera de los Juegos Olímpicos y el posterior crecimiento inmobiliario. En la trastienda podían escuchar a Los Sencillos mientras las niñas, Clara, Eliza con zeta, Greta y Úrsula le dejaban ver a Alfredo sus tetas sin sostenes si él les hacía su ya famosa imitación de los éxitos de Take That y Sergio Dalma.
Un día, el propio Sergio Dalma vino a la salchichería y Alfredo hijo le atendió cantando por lo bajini su gran hit, «Bailar pegados», cada vez que le entregaba un nuevo paquete de frankfurts. Le sorprendió la diferencia de altura entre ellos y, más aún, lo mucho que cambiaban las personas famosas en la realidad. Se lo hizo ver a Úrsula, que ya le mostraba más cosas que las tetas, y ella le dio una bofetada, juguetona pero bofetada al fin, que no resultó un juego para quien las había recibido de todo tipo de su propia madre. Eso marcó el final de Úrsula, sus tetas y mamadas deliciosas y el principio de un nuevo terror: no repetir la violencia de su madre en otras personas, bien fuera recibiéndola o ejecutándola. La obsesión lo llevó a aislarse momentáneamente de cualquier encuentro con el sexo opuesto y de frecuentar a los amigos. Solo podía estar cerca de su hermano y dejarse llevar por las obsesiones de este: ver «Sensación de vivir» y percatarse de que David estaba más enganchado a los chicos protagonistas que a Brenda o a la hija del productor de la serie, con las tetas tan blancas y duras pero la cara de chuparla mejor que Úrsula. Y, junto a aquel descubrimiento, llegaron también las canciones de Alejandro Sanz que David tarareaba continuamente, «Pisando fuerte, pisando fuerte» y una veneración cada vez más compulsiva hacia Winona Ryder, a quien el hermano imitaba tan exhaustivamente que hasta llegó a vestirse igual que ella en el momento en que cumplió dieciocho años, justo más o menos por el tiempo en que Alfredo conoció a Patricia.
Patricia. Patricia. Patricia. Eso fue lo primero que le encantó: el nombre. Y la aparición, tan exacta, tan medida, recién cumplidos los veintidós, a primera hora de la tarde de un 14 de junio de 1997. No fue en la salchichería sino en el taller culinario que los hermanos Casas empezaban a desarrollar en un anexo de la factoría de Mariscal. Iba a ser un experimento revolucionario, medio hippie y ya con aire retro, en el cual tres cocineros nacidos en Barcelona iban a convivir aprendiendo y disfrutando con el placer de cocinar. Les habían seleccionado en una especie de concurso que en un principio iba a ser televisado, pero no interesó a los ejecutivos de la televisión autonómica. Los Casas eran hermanos. Alfredo era, como siempre, él solo acompañado de su belleza. La comuna creativa, que así se llamaría el experimento, aparecía mucho en la prensa de la ciudad y los Casas ya eran requeridos por sus «experiencias líquidas», como llamaban a su pericia con los cócteles. En el verano, Mariscal les cedía un poco del jardín y los Casas y Alfredo ponían discos viejos de Benny Moré y se vestían con esmóquines blancos y hacían que bailaban mambos y chachachás. La afluencia de chicas era absoluta y únicamente agobiante para David, que veía cómo su también idolatrado y bellísimo medio hermano tenía que dividirse en atenciones. Los Casas tenían la virilidad dividida. Miguel, el que nació primero, no creía en el único amor sino en el polvoleo continuo, con la desgracia de que las mujeres que le hacían sentirse un Don Juan más de una vez resaltaban por su vulgaridad y chocaban con el ambiente sofisticado, semi nostálgico y creativo de la comuna. Fernando, el otro hermano, era un poco más alto e imitaba a Alfredo en todo: la manera de vestir, de peinarse, practicaba los mismos deportes, exhibía máxima educación, gustaba de aproximarse a la chica como siguiendo un manual antiguo y cursi de buenos modales. «Todas las chicas han visto de niñas películas de princesas», decía Alfredo, y Fernando solía repetir esa frase cada vez que llegaban las mujeres a las fiestas antes de San Juan.
Y así escuchó la primera vez hablar de Patricia. «Van der Garde, que es de puta madre como apellido, aunque sea inventado, que no lo es ni por asomo», había dicho David, que pese a su amaneramiento era aficionado a salpicar sus frases con groserías macarras. «Es cojonuda, con un aspecto de independencia total. Trabaja para ese mega gay de las relaciones públicas que lleva todas las fiestas, Lucas Torralba, pero puedes notar que lo hace para moverse y conocer más gente. Le encanta la arquitectura y creo que ha sido medio novia de Gaztaez, el arquitecto fantasma de los Coll, ya sabes. Sí, todo el mundo cree que es gay pero siempre está con las chicas más interesantes del momento. Y así es Patricia. La chica más interesante del momento.»
Ella retrocedió cuando ya estaba prácticamente dentro del jardín del taller. Llevaba un traje corto demasiado limpio para esa fiesta. Intentaba caminar con sus tacones sobre la gravilla de la entrada, las piernas sin medias, ligeramente bronceadas, fuertes, largas, con los músculos de años de ballet marcándose debajo de la piel. Alfredo dejó escapar el aire contenido y vio el lila del traje igual de fluorescente y al mismo tiempo marchito, como cuando las flores empiezan a morir en los jarrones. El pelo rubio le brillaba como si fuera miel debajo de un foco muy potente. Le gustó que las cejas fueran más marrones que negras, porque eso le hizo constatar que sí era rubia natural, y que tuviera las pestañas muy largas. Aún no sabía nada de rímel ni de alargadores, pero Alfredo sintió que eran naturalmente largas, y tupidas, y que el mismo sol que bañaba sus cabellos conseguía colarse entre ellas y crear un dibujo, un estampado, alrededor de sus ojos. También le gustó la nariz, tan recta, con las fosas muy abiertas, como si no escondiera nada, y debajo esos labios pequeños y carnosos y la barbilla firme con un mentón en el que se acomodarían a la perfección sus dedos cuando tuviera que reñirla o sujetarla allí simplemente por placer. Las sandalias de tacón, igual de lilas que el traje, se incrustaban en la gravilla y Patricia reía nerviosa, preocupada de no caerse y estropear su aparición. Alfredo fue hacia ella y la sujetó cogiéndola de la mano. Sintió su aroma, que era potente, un perfume de mamá, como ironizaba el hermanastro David acerca de los perfumes muy densos. Una chica tan bella, tan especial, solo podía usar un perfume así, tan intenso, para distraer la atención llamando todavía más la atención. Le gustó esa aritmética. De repente fue como si la comprendiera. Patricia apretó sus dedos en los suyos y con la mano libre agitó la melena para que el perfume calara todavía más. Alfredo sintió su respiración pausada, profunda, una bestia en reposo, y notó cómo ambos retardaban el momento de hacer coincidir sus miradas.
– Es una gravilla muy traicionera, en realidad son miles de cantos machacados por distintas máquinas, no hay mucha paridad -dijo él con ese tono didáctico que funcionaba bien con chicas elegantes y súper urbanas.
– ¡Estoy tan mal vestida! Tengo una boda a media tarde, pero no podía faltarle a Fernando -habló, al fin, y Alfredo sintió un respingo al escuchar, por primera vez, esa voz ronca, medio rota, que parecía regresar de una resaca tremenda, con mucho ron y cigarrillos. Eran tan dispares, la apariencia y la voz, como si ocultara una mujer dentro de otra mujer.
Читать дальше