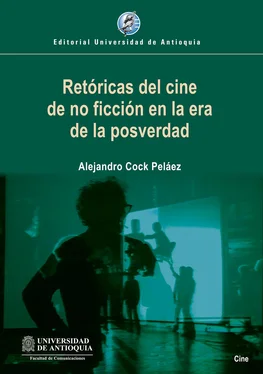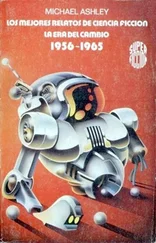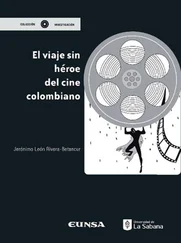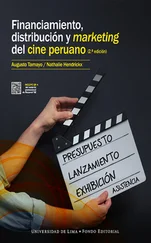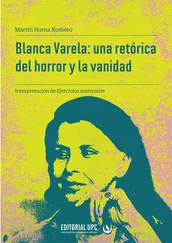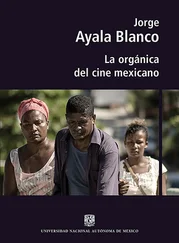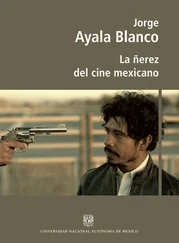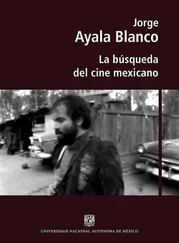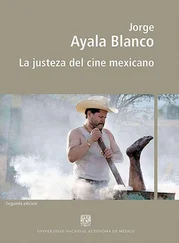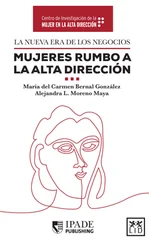El contenido proposicional del texto audiovisual no está anidado en una arena particular. En cambio, depende de la forma al ser el producto de varios actos discursivos complejos y relacionados, principalmente imagen en movimiento, información sónica y voces organizadas en una estructura determinada. No obstante —y siguiendo a Deleuze (1987)—, una semiología saussuriana del cine sería reduccionista al buscar solo códigos, tratar sus partes como objetos aislados y vaciarlas de su esencia: el movimiento, ese encuentro entre percepción y materia siempre cambiante e “inalcanzable” para la lingüística. Deleuze propone entonces una perspectiva estético - filosófica que entiende las imágenes cinematográficas en su complejidad, como ideas o “formas de pensamiento” interconectadas con otros flujos de sentido en el seno de la película, con otros textos e influencias y con su contexto particular, inaugurando así “una nueva analítica de la imagen” (Stam, 2001: 296 - 297).
Dicha analítica, además, como afirma Josep María Català (2001: 89), debería establecerse en la fenomenología de la estructura global de las obras artísticas y no simplemente como una contraposición entre visiones globales y visiones fragmentarias de la realidad, pues, según este autor, ambos niveles de análisis son compatibles y necesarios. Català afirma que los métodos analíticos semiológicos y estructuralistas son técnicamente efectivos y las unidades mínimas de los procedimientos analíticos tienen algún significado, pero denuncia su fundamentalismo y categorismo. Por ello recomienda que “habría que admitir su condición de herramienta y retirarlo discretamente a un lado en el momento de sacar conclusiones” (Català, 2001: 105). Igualmente advierte que las estructuras globales sobredeterminan el funcionamiento de los fragmentos y, por lo tanto, los significados basados solo en el aislamiento serán relativos y reduccionistas al no lograr comprender la totalidad del fenómeno.
El problema de los métodos analíticos de corte lingüístico, basados en la fragmentación del objeto, es que no están preparados para enfrentarse a planteamientos como los mencionados. No tan solo su propio sistema de trabajo les impide captar este tipo de fenómenos globales, en cuyo desmenuzamiento basan la metodología, sino que a nivel epistemológico se sitúan como parte del problema que pretenden estudiar. Su propio método es síntoma de un juego de tendencias cuya comprensión global está forzosamente fuera de su alcance. A partir de ahí, todos sus logros no van a poder ser otra cosa que parciales, no por una admitida realidad histórica, sino por una cuestión genética (Català, 2001: 89).
Una perspectiva analítica que logre integrar las estructuras globales con las unidades mínimas del discurso cinematográfico es la que nos ofrece la retórica como marco de análisis, ya que esta entendía desde la Grecia clásica que el auditorio (receptor), el campo retórico (contexto) y el retor (productor) son tan importantes como el propio texto retórico y sus microestructuras. Coincidiendo con metodologías de análisis contemporáneas, el sistema retórico propuesto en esta tesis analiza al cine como discurso, intentando mostrar sistemáticamente relaciones entre tres dimensiones o facetas del evento comunicativo: los textos, las prácticas discursivas y las prácticas socioculturales. Los textos son entendidos aquí en el mismo sentido en que lo hace la lingüística, es decir, pueden ser tanto lenguaje escrito como hablado y, en el caso de lo audiovisual, incluye otros tipos de actividad semiótica, como las imágenes en movimiento, la banda sonora, el diseño, la comunicación no verbal, entre otros. En este sentido, el texto es una realidad compleja de discurso cuyos caracteres no se reducen a los de la unidad de discurso o de frase. “Por texto […] entiendo, prioritariamente, la producción del discurso como una obra” (Ricoeur, 1980: 297). Por su parte, las prácticas discursivas son los modos como los textos son producidos por los cineastas y sus instituciones, la forma como los textos son recibidos por las audiencias, así como la distribución social de los textos, mientras que la práctica sociocultural es aquel contexto del cual forma parte el evento comunicativo.
Si bien es cierto que “no es fácil determinar a qué nivel se producen los significados en el ámbito complejo de lo social; de qué manera los hechos, los datos, los acontecimientos, etc., se conectan a las redes contextuales y desvelan su verdadero alcance histórico, que no siempre está ligado a esa versión oficial de la historia que se acostumbra a utilizar como telón de fondo del resto de análisis sectoriales” (Català, 2010: 301), esta afirmación debe ser más bien un aliciente para explorar hermenéuticamente las relaciones entre las redes contextuales y los puntos de giro de algunos de los principales discursos contemporáneos, los cuales, a su vez, reflejan los cambios que la propia sociedad está sufriendo.
Los textos mediáticos constituyen un sensitivo barómetro del cambio sociocultural, y estos deben ser vistos como un material valioso para la investigación sobre el cambio. Los cambios en la sociedad y en la cultura se manifiestan a sí mismos en toda su naturaleza tentativa, incompleta y contradictoria en las prácticas discursivas heterogéneas y móviles de los media. […] En términos generales uno puede esperar un discurso complejo y creativo donde la práctica sociocultural es fluida, inestable y cambiante, y una práctica discursiva convencional donde la práctica sociocultural es relativamente fija y estable. La heterogeneidad textual puede ser vista como una materialización de las contradicciones sociales y culturales y como una importante evidencia para investigar dichas contradicciones y su evolución (Fairclough, 1995: 52 - 53).
Esta complejidad contextual, intertextual y textual es el campo ideal para una perspectiva interpretativa amplia y plural como la desarrollada por la hermenéutica, que abarca muy bien el análisis retórico propuesto, debido a que enfatiza en los objetos y en sus propios contextos, no en el método. Ofrece así una libertad para una comprensión integral del complejo y vasto espectro del cine de no ficción de la posverdad, superando los reduccionistas métodos positivistas muy utilizados para el análisis cinematográfico y artístico, los cuales dejan por fuera la “experiencia de sentido que acontece fuera de sus estrechos límites”:
La disciplina que se ocupa clásicamente del arte de comprender textos es la hermenéutica. […] Cualquier obra de arte, no solo las literarias, tiene que ser compendiada en el mismo sentido en que hay que comprender todo texto, y es necesario saber comprender así. Con ello la conciencia hermenéutica adquiere una extensión tan abarcante que llega incluso más lejos que la conciencia estética. La estética debe subsumirse en la hermenéutica. Y este enunciado no se refiere meramente a las dimensiones formales del problema, sino que vale realmente como afirmación de contenido. Y a la inversa, la hermenéutica tiene que determinarse en su conjunto de manera que haga justicia a la experiencia del arte. La comprensión debe entenderse como parte de un acontecer de sentido en el que se forma y concluye el sentido de todo enunciado, tanto del arte como de cualquier otro género de tradición (Gadamer, 2007: 217).
Se trata, entonces, en el campo cinematográfico, de una “mirada plural”, como propone Santos Zunzunegui (2008: 38) para una comprensión desde varias disciplinas (mirar hacia atrás y desde afuera) de lo que está sucediendo y hacia dónde apuntan todas las trasformaciones actuales del cine y sus imágenes, que ya no son lo que conocíamos. En dicha mirada, el sentido forma parte del propio texto, y para acceder a este es fundamental entender reflexivamente los contextos y el momento en el que está siendo interpretado.
Читать дальше