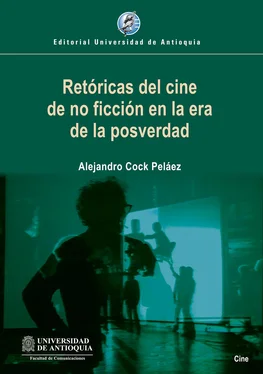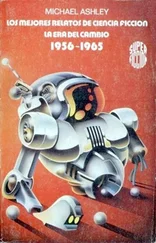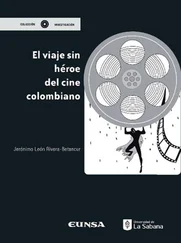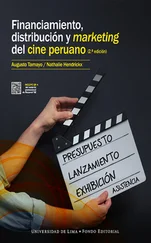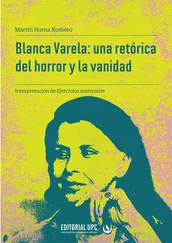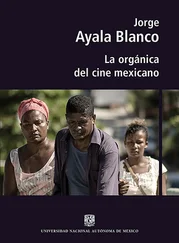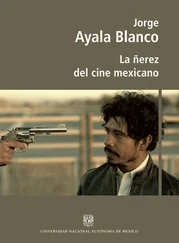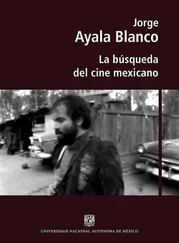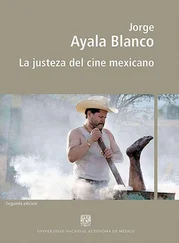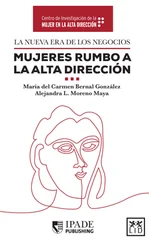Siguiendo la teoría de las resemblanzas familiares retomada por Plantinga (1997), el cine de no ficción es una indexación construida por esta puesta en común según la que se considera, en un tiempo y espacio determinados, como su forma ejemplar o central. Esta va cambiando de acuerdo con asuntos textuales y principalmente extratextuales que posicionan ciertos discursos de aseveración de verdad, es decir, de no ficción.
En el cine de no ficción tradicionalmente se han utilizado técnicas discursivas para lograr un efecto de realismo, de documento, lo que no es otra cosa que persuasión. Así, coincido con Plantinga (1997: 32) cuando afirma que “la no ficción es un constructo retórico, representado, manipulado y estructurado”. Argumento durante este apartado que, paralelamente a la reactivación de la retórica y al cambio de paradigma que ha significado la contemporaneidad en todas las áreas, el cine de no ficción de la posverdad se erige como una forma de representación que opera un quiebre en la tradición documental clásica y moderna, asumiendo sin complejos su carácter construido y subjetivo, lo que ha generado unas nuevas retóricas audiovisuales que resuenan con el espíritu de la época actual.
A partir de esta aproximación, en el tercer capítulo de la tesis busco contextualizar de una manera general el fenómeno del cine de no ficción de la posverdad en los cambios de paradigmas contemporáneos, así como en algunas de las trasformaciones que han sufrido los diversos discursos científicos y socioculturales en las últimas décadas. Abordo entonces la condición contemporánea a partir de los planteamientos de varios teóricos de la posmodernidad que coinciden —aunque desde diferentes perspectivas teóricas, muchas veces divergentes— en que en las últimas décadas se ha dado un giro de la humanidad expresado en una evidente crisis de las ideologías, de la razón ilustrada y del arte moderno. Argumento que una de las principales consecuencias de este giro ha sido la inestabilidad de las nociones monolíticas de verdad que habían imperado hasta entonces y que inauguran una nueva forma de entender la realidad que acá denomino la “posverdad”, para enfatizar justo en esta característica tan determinante para el cine de no ficción. Y es a esta situación de crisis, pero también de creatividad y nuevas búsquedas para representar dicha realidad, a la que responden los diferentes discursos contemporáneos con diversas estrategias retóricas que se ven reflejadas y actualizadas en el cine de no ficción.
Empiezo entonces por realizar un breve recorrido por la ciencia contemporánea, mostrando cómo los descubrimientos de la nueva física, la neurociencia o la biología molecular, junto con lo que se ha denominado el giro lingüístico y los desarrollos teóricos neohistóricos, poscolonialistas, deconstruccionistas y posfeministas, entre otros, trasformaron los discursos tanto de las ciencias exactas como de las sociohumanísticas. Hoy se reconoce la importancia del observador, del científico, en la construcción de la realidad, y la retórica es asumida como algo inherente a los discursos científicos. La interactividad, la reflexividad, la deconstrucción, la subjetividad, la experimentación, el ensayismo se convierten en estrategias contemporáneas surgidas en el seno de las ciencias, a las cuales el documental ha estado tradicionalmente tan ligado —y lo continúa estando, pero desde las nuevas perspectivas de la posverdad y con su propio lenguaje audiovisual—.
Frente al desmoronamiento de los grandes relatos que explicaron el mundo, como la ciencia, la religión o las ideologías políticas tradicionales, describo cómo se han consolidado retóricas que optan por deconstruir estas “verdades” predominantes de manera reflexiva y experimental para minarlas desde adentro e, igualmente, formas subjetivas enfocadas en los pequeños relatos desde una perspectiva cercana, familiar, personal, que dan paso a “verdades” subjetivas que destronan la objetividad y el realismo como paradigmas esenciales. Y en este giro hacia unas retóricas de la subjetividad coincido con autores como Renov, quienes les dan un papel protagónico a los movimientos contraculturales, especialmente al feminismo, que en sus luchas puso en evidencia las falencias de los discursos patriarcales hegemónicos, contraponiéndoles otro tipo de retóricas “femeninas” que hacían de lo personal algo político. El cuerpo como forma de expresión, los performances, los diarios personales, los autorretratos y autobiografías, la etnografía familiar y experimental son una respuesta contracultural que ha sido apropiada por diferentes grupos sociales y formas de representación en las que el cine de no ficción es uno de los modos contemporáneos que mayor provecho han sacado para la renovación de sus discursos en la era de la posverdad.
Caracterizo entonces los cambios discursivos, hacia una mayor subjetividad y sospecha de la realidad, que empezaron a desmarcar al cine de no ficción del imperante vérité norteamericano desde finales de los años setenta, hasta consolidarse en las profundas trasformaciones de los ochenta, los noventa y la primera década del 2000.
El cine de no ficción de la posverdad se presenta como una forma de representación que tiene especial afinidad con el espíritu de época contemporáneo y toda su complejidad, así como con sujetos más intangibles e inestables que exigen modos más fracturados y vacilantes de conocimiento. Entre otras características, se presenta como un discurso construido y subjetivo que duda de la representación trasparente, decantándose por el uso consciente de la retórica; es autoconsciente de su propia historia e influencias y juega reflexivamente con la hibridación y el reciclaje de todo tipo de formas y materiales. Se trata de un discurso heterogéneo que ha expandido los límites del documental hacia diferentes tendencias retóricas que le han dado una mayor libertad, diversidad y dinamismo, trasformando su tradicional discurso sobrio y solemne.
En el cuarto capítulo analizo, finalmente, una selección de películas “ejemplares”9 de algunas de las principales tendencias del cine de no ficción de la posverdad y, especialmente, de aquellos discursos y directores que han ayudado a expandir y consolidar en su momento las nuevas formas ensayísticas que reúnen la heterogeneidad y vigor de los discursos de la posverdad con estrategias reflexivas, performativas, experimentales, entre otras. Las películas que se analizan son:
— Guion del film Pasión (Scénario du film Passion), Jean - Luc Godard, 1982, Francia;
— Sin sol (Sans Soleil), Chris Marker, 1982, Francia;
— Las playas de Agnès (Les Plages d’Agnès), Agnès Varda, 2008, Francia;
— Imágenes del mundo e inscripciones de guerra (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges), Harun Farocki, 1988, República Federal de Alemania;
— Surname Viet Given Name Nam, Trinh T. Minh - ha, 1989, Estados Unidos;
— Six O’Clock News, Ross McElwee, 1996, Estados Unidos;
— Bien despierto (Wide awake), Alan Berliner, 2006, Estados Unidos;
— Los rubios, Albertina Carri, 2003, Argentina;
— Fotografías, Andrés di Tella, 2007, Argentina;
— Digital: conceptos clave del mundo moderno, Elías León Siminiani, 2005, España/Estados Unidos;
— El cine (como) espejo del mundo (Welt Spiegel Kino), Gustav Deutsch, 2005, Alemania.
Esta es una investigación que se mueve entre el campo de las evidencias y el de los argumentos e implicaciones (Català, 2001: 16 - 17), por lo tanto, el análisis de estas películas es fundamental para ejemplificar las trasformaciones retóricas que se han gestado en los discursos de la posverdad. Si bien es evidente que esta selección de películas no es estadísticamente representativa, el criterio metodológico no debe centrarse en las películas y autores excluidos, sino en la pertinencia de los escogidos. Mientras que en las metodologías de carácter cuantitativo el volumen de la muestra es más importante que el significado de los elementos que la componen, en los procedimientos que se interesan por la formación y formalización del discurso sucede todo lo contrario. En este caso, la selección debe hacerse según criterios de pertenencia e idoneidad con respecto a la fenomenología que se quiere estudiar. Los elementos no tienden a confundirse en el seno de una muestra cuya virtud se fundamenta en el número, sino que se extraen expresamente de la amplitud de la muestra posible por su cualidad sintomática: de esta manera, uno puede representar a muchos porque en su expresión aparecen expuestos de manera sobresaliente los rasgos que caracterizan a su grupo.
Читать дальше