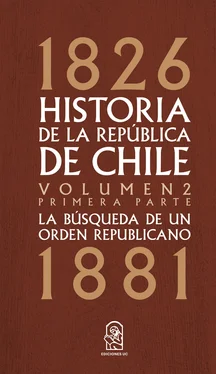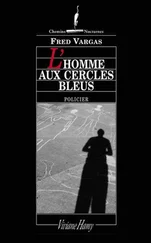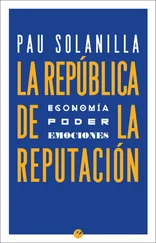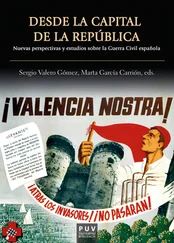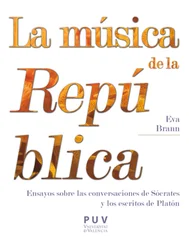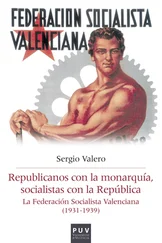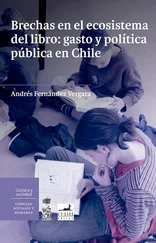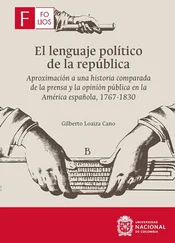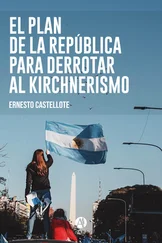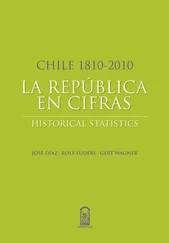El efecto más notable de este régimen fue la desvinculación jurídica de los obispos de la Sede Apostólica y de la Curia romana; esto, a su vez, repercutió en la carencia de información directa en Roma sobre el estado de las iglesias americanas.
Al avanzar el movimiento emancipador los primeros problemas que surgieron dentro de la Iglesia fueron cómo conducir a comunidades acéfalas y cómo nombrar a los obispos; a continuación, cómo resguardar su patrimonio, cómo tomar la dirección de los seminarios y cómo impulsar la reforma eclesiástica. Pero los problemas que la Iglesia tenía hacia el exterior eran también de enorme envergadura. El más urgente era determinar la forma en que debía conducirse con los dirigentes de las nuevas naciones, quienes se movían hacia una independencia política con un ideario diferente, surgido de las revoluciones norteamericana y francesa. Este ideario subrayaba la separación de la Iglesia y del estado —que era el fin de la discriminación confesional—, impulsaba una sociedad de ciudadanos que nacían y vivían libres y eran iguales en el plano de los derechos —que era el fin de los privilegios civiles y eclesiásticos—, y buscaba un mejoramiento en la administración de la justicia —lo que suponía una abrogación de las inmunidades—.
Dentro de ese nuevo marco la Sede Apostólica debía construir, por primera vez en forma directa, la relación con cada diócesis de Hispanoamérica; instituir los obispos; reorganizar las jurisdicciones eclesiásticas; dar continuidad al trabajo misional aún en curso en muchas regiones; asegurar a los fieles el acceso a la vida sacramental y espiritual; recuperar la administración de los seminarios; articular y promover la formación del clero y administrar la justicia eclesiástica a los fieles, en especial en los asuntos matrimoniales.
Después de las convulsiones sociopolíticas de la emancipación, el primer paso dado por Roma fue establecer o poner en marcha el vínculo diplomático. En 1829 León XII dio facultades al nuncio en Brasil para articular las iglesias de México, América Central, Argentina, Colombia y Perú. En 1836 se instaló en Bogotá un delegado apostólico para toda América del Sur, quien, en 1862, desplazó su residencia a Quito, y en 1877 a Lima. El nuncio en Brasil mantuvo su jurisdicción sobre Argentina, Paraguay y Uruguay hasta 1877. México tuvo su propio proceso diplomático, caracterizado por constantes tensiones, desavenencias y rupturas. Centroamérica solo encontró soluciones más permanentes en los primeros decenios del siglo XX.
Para hacer realidad la premisa de la libertad de la Iglesia, la política vaticana se ciñó a un principio jurídico canónico inamovible: que se reconociese en materia religiosa la primacía de la Iglesia Católica en la sociedad, con todos los privilegios posibles, reconocimiento que debía construirse sin condiciones. La defensa de este principio explica la búsqueda permanente de un concordato, cuyo objetivo era determinar el marco jurídico en el cual la Iglesia haría las concesiones, y fijar las libertades esenciales que requería para el ejercicio de su misión.
La eclesiología vigente en ese momento tenía como núcleo el concepto de que la Iglesia era una sociedad perfecta, en la cual radicaba la salvación de las almas y poseía una estructura jurídica para su gobierno y para el ejercicio de su misión. Los estados debían reconocer esos elementos, constitutivos de una institución con derecho propio.
La reacción política natural del nuevo gobierno chileno fue regirse por el marco jurídico del patronato indiano, del cual se sentía el legítimo heredero. A dicho marco se ciñeron tanto la esfera civil como la eclesiástica, lo que se tradujo en una sociedad oficialmente católica. La calidad de confesional del estado fue proclamada de manera explicitada por un acto unilateral del gobierno de Chile en el artículo 5° de la constitución de 1833. Después, ya en plena construcción de la república, se entró en una fase de tensiones entre una Iglesia que defendía su libertad frente a un Estado que se presentaba como confesional, pero que transitaba hacia la separación de las dos esferas.
El periodo que va desde 1810 a 1840 muestra una continuidad extraordinaria con el modelo hispánico en esta materia. La orientación jurídico-eclesiástica se manifestó en las leyes y decretos dictados por la nueva república para conservar, promover o restablecer la organización eclesiástica. Así, la instalación de párrocos y capellanes 983 , la organización del cabildo con Cienfuegos en 1817 984 , y el envío de misioneros al sur no solo fueron determinaciones adoptadas de común acuerdo entre ambas autoridades, sino que el propio gobierno se preocupó de esas materias a través de informes, de la presentación de propuestas o, incluso, aprovechando reclamaciones para poner en marcha o sugerir alguna acción de reforma.
La concepción de los nuevos gobernantes respecto de la Iglesia era, sin duda, la del patronato con una fuerte dosis vicarial, en el sentido de protectores absolutos de ella. Esta visión permitió que se mantuviera la unidad de ambas esferas, la cual se tradujo desde el lado civil en una labor cumplida en unión con la autoridad religiosa.
El análisis de algunos problemas confirma que el proceder del gobierno se rigió por el marco patronal ampliado de tipo vicarial. Conviene examinar la cuestión generada entre el obispo de Santiago, Rodríguez Zorrilla, desterrado ya en la vecina ciudad de Melipilla, y el gobierno, incidente que tiene un perfil claramente galicano 985 .
En marzo de 1817 el gobierno solicitó al obispo José Santiago Rodríguez Zorrilla que otorgara las facultades espirituales y administrativas para instituir como vicario castrense al presbítero Casimiro Albano Pereira. En agosto respondió el obispo dándole facultades de capellán mayor, y expresando que correspondía al pontífice, “como origen y fuente de la jurisdicción espiritual únicamente crear, instituir y establecer las exenciones de la jurisdicción ordinara castrense en el modo y forma que la obtuvieron los Vicarios Generales de los Ejércitos del Rey de España”, para añadir que las facultades que él podía delegar según diferentes bulas eran las de capellán mayor y capellanes.
En septiembre de 1821 el presbítero Albano le manifestó al gobierno su rechazo a las muy limitadas facultades otorgadas por el obispo, y propuso que se constituyera una junta de teólogo para dirimir el problema. Aprobada la sugerencia se formó una junta con el rector de la Universidad de San Felipe, Dr. José Gregorio Argomedo, el canónigo Dr. José María Argandoña; el abogado Bernardo de Vera; el provincial franciscano Fr. José M. Bazaguchiascúa y el prebendado Joaquín Larraín.
De acuerdo con el informe de la junta, la institución del episcopado era de origen divino y el poder de Pedro era igual al de todos los obispos, y solo el concilio era superior. Como el gobierno era el titular de la soberanía y era independiente de cualquier otra autoridad, no estaba obligado a presentar a Roma una solicitud, pues el obispo de Santiago tenía “en sí los mismos poderes que el de Roma”.
La controversia siguió su curso hasta 1824, cuando ya no gobernaba la diócesis el obispo Rodríguez Zorrilla, y en su lugar, en calidad de vicario general, lo hacía José Ignacio Cienfuegos. El gobierno nuevamente solicitó al vicario que dictaminara sobre la independencia del vicario general castrense y sus capellanes. Este respondió el 19 de diciembre de 1824, que “todo poderío espiritual se halla solamente depositado en los obispos de los cuales el Papa es el centro común y primado de la Iglesia Católica” 986 .
Con todo, la tendencia hacia una iglesia nacional no prosperó, y el gobierno siguió el curso normal de la unidad, con acentuado e irrestricto respeto a los cánones católicos en las diversas materias de su competencia.
Читать дальше