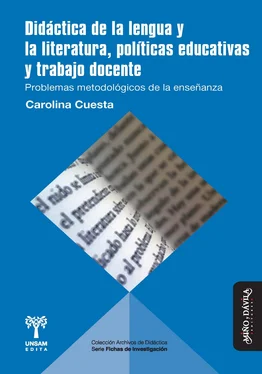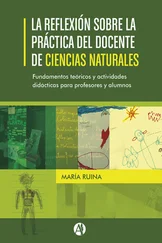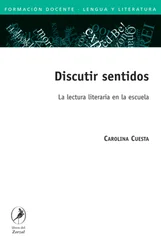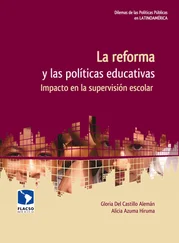No obstante, tampoco el uso de estas categorías de la historia del currículum y la sociogénesis de las disciplinas escolares debe significar una mirada atrapada en determinaciones históricas. Se trata de analizar cómo en esas persistencias se da la reproducción a la vez que el cambio (Viñao, 2002: 74). En especial ante el hecho de:
(…) reconocer los efectos de las particulares acciones estatales en cada país de América Latina. Muchas políticas recientes han implicado la destrucción de espacios de potencial resistencia social colectiva o de mayor posibilidad de apropiación cultural. Otras han tenido consecuencias como el vaciamiento de contenido nacional en los programas, la privatización de la educación gratuita y el excesivo uso de la evaluación para controlar los procesos educativos (Rockwell, 2009: 33).
Volviendo a Viñao, la tensión entre los saberes pedagógicos y los saberes docentes, revelada cuando se ingresan las variables sistema educativo, cultura escolar y disciplina escolar, se potencia aún más en tiempos de reformas educativas. En especial, las llevadas a cabo en los últimos decenios en varios países presentan la característica particular de una:
(…) alianza, o incluso identidad personal, entre los reformadores y gestores de las reformas y los considerados expertos en cuestiones educativas. (…) el papel desempeñado por los mismos en la elaboración de los discursos o jergas que legitiman las reformas educativas, así como en su preparación, confección y aplicación, han reforzado el proceso iniciado en el siglo XIX y configurado en el siglo XX de disociación entre el saber teórico-científico de la educación y el saber práctico de los enseñantes. Una disociación que ha supuesto la exclusión de dicho saber práctico, de base empírica, como espacio de producción del saber pedagógico (Viñao, 2002: 87-88).
Qué clase de “alianzas” en torno a la enseñanza de la lengua y la literatura se vienen dando desde finales de los años ochenta hasta la actualidad entre especialistas y, prefiero decir, políticas/políticas educativas en la Argentina; cómo se derramaron hacia los distintos niveles, incluso la formación docente; de qué tendencias en el nivel primario se hicieron eco; qué orientaciones supusieron sobre la relación teoría-práctica; qué disociaciones revela la tematización de este vínculo, en qué grados de reconocimiento o no de los saberes docentes son algunas de las preguntas que articulan el siguiente capítulo.
Volviendo al problema de la relaciones complejas entre el ideario del enfoque por competencias que pone en suspenso, desplaza o reemplaza saberes disciplinarios de tradición escolar para orientar “comportamientos” o actuares, “saberes hacer” como contenidos y objetivos de una educación “acorde con las exigencias del mundo actual” cuyo compromiso radica en “formar ciudadanos exitosos para ese mundo” –que, ya vimos antes, responde a la teoría del capital humano–, y las variadas acciones de Fundaciones y ONG; ofertas de formación docente co-avaladas entre estas y universidades u organismos internacionales y universidades públicas y privadas, entre otras, se debería emprender una investigación específica al respecto y que debería desarrollar varias diferenciaciones. Para el caso de la alfabetización, la lectura, la escritura y la enseñanza de la lengua y la literatura, tanto desde acciones de promoción o formación como de dotación de libros y materiales didácticos, habría que trabajar con una importante cantidad de casos que, también, mostrarían hacia su interior perspectivas disímiles. 24
Respecto de las orientaciones curriculares, también como caso del enfoque por competencias, aparecen en los CBC (1995) las construcciones “la lectura” y “la escritura” planteadas como contenidos en sí mismos. Se manifiestan en una organización por Bloques, 25enmarcada en la retórica y disposición curricular de los contenidos “conceptuales, procedimentales y actitudinales”. El antecedente de esta organización es el currículum oficial español de 1986, elaborado por César Colls, quien, a su vez, recupera esta clasificación realizada por Merrill en 1983 (Zabala, 2000: 5). Las dos últimas clasificaciones de contenidos son las que van a articular el discurso de las habilidades, destrezas y competencias poniendo en tensión la sobrecarga de contenidos conceptuales propios de la tendencia lingüístico textual cognitiva, que, a su vez, aparece negociada con algunos otros de la gramática oracional y saberes narratológicos literarios en el recorte literatura como discurso. 26
Se trata de una amalgama del constructivismo psicogenético que encontrará en esa perspectiva curricular de Colls del saber hacer, en cruce con el ya mencionado vuelco cognitivo de la lingüística textual, la posibilidad de constituirse como didáctica y diseño curricular a la vez y que hace sistema con esta perspectiva de las competencias, habilidades y destrezas, al menos, en nuestro país. Un antecedente de estos cruces es la publicación citada reiteradas veces en los años noventa y base de muchas propuestas de libros de texto de la época de Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez (1993). Rodríguez, quien como expliqué antes, dirigió por muchos años la Revista Lectura y Vida.
Por el momento, ya que retomo este problema en los siguientes capítulos, me parece importante señalar que los impactos de la psicogénesis en las políticas educativas respecto de la formación de lectores, curriculares, en las orientaciones didácticas que las sustentan y en la investigación que las avala están siendo revisados en varios países de Latinoamérica. Por un lado, desde sus efectos en la conformación de “los discursos educacionales en Brasil a través de la difusión, reproducción e incorporación de sus conceptos, ideas y objetivos en obras académicas, propuestas educacionales y documentos oficiales” e integrados por “eslóganes” que se manifiestan como “un conjunto de expresiones, figuras retóricas y frases efectistas cuya reproducción genera un aparente consenso, tan amplio cuanto vago, en relación a sus significados o a sus consecuencias para la práctica educativa” (Fonseca, 2001: 95-96). 27Por otro, desde la construcción del fracaso escolar, ya que se han convertido en argumentos de políticas educativas estaduales en el Brasil, que asumen las primeras formulaciones de Emilia Ferreiro sobre las diferencias de desarrollo según –y como– diferencias de clase social (Sawaya, 2008 y 2010). También porque como “postura dominante en México, la genético-constructivista, está llegando a sus límites tanto respecto de la investigación propiamente psicológica, como respecto de su ‘aplicación’ en la escuela pública mexicana” (Vaca Uribe, 2008: 9). Ya que si bien se presentan desde la posición genético-constructivista:
(…) desarrollos didácticos (tanto teóricos como empíricos) realizados principalmente por Ana Teberosky y Delia Lerner, también es cierto que las propuestas que se han impulsado, por influencia de ellas en los funcionarios-investigadores de diversas épocas, en la Secretaría Pública en México, resultan sofisticadas (y a veces excesivamente), aplicables única y exclusivamente en contextos escolares privilegiados (pocos niños, buenos sueldos de maestros, materiales didácticos diversos, apoyos del director, etc.), y no han estado apoyadas por la inversión correlativa que supondría la cooperación y acompañamiento sistemáticos que en la práctica, es decir en el terreno escolar, requerirían los maestros reales de las escuelas públicas mexicanas, también reales (Vaca Uribe, 2008: 15).
Por otro lado, a nivel de la investigación en didáctica de las lenguas (ya en un sentido internacional más amplio) y sus antecedentes en equipos conformados por especialistas, como Emilia Ferreiro, Hermina Sinclair, Annette Karmiloff-Smith, que transitaban una “psicolingüística del desarrollo”, se han analizado sus desajustes con situaciones escolares concretas, incluyendo su actual etapa “post-piagetiana”. Me permito citar en extenso a Jean-Paul Bronckart:
Читать дальше