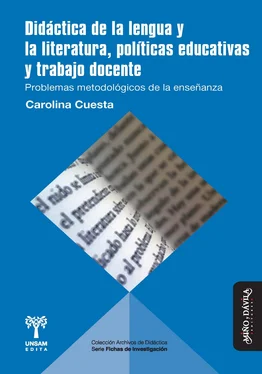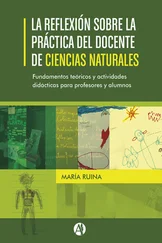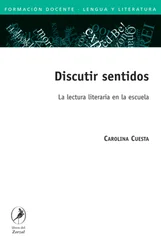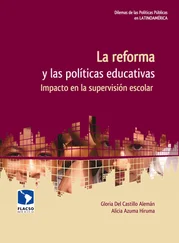Por su parte, Antonio Viñao (2002), desde la historia política de la educación, despliega un estudio comparativo de la conformación de los sistemas educativos a nivel mundial, y luego nacionales, para efectuar análisis específicos que, entre otros problemas, centran el trabajo docente en el marco de sus particularidades y tendencias reformistas según las coyunturas históricas. Como productos particulares de los sistemas sociales modernos, los sistemas educativos han ido consolidando su propia cultura y subculturas. El autor emprende la difícil tarea de brindarle grosor teórico a toda una serie de fuerzas contrapuestas que las constituyen, y muchas veces coercitivas, de escasa documentación oficial. Esto es, más allá de lineamientos organizativos y curriculares, como fuentes de análisis hacia el interior de los sistemas educativos. No obstante, vueltos a mirar en el sentido de sistemas sociales:
Poseen una dinámica propia; una dinámica y unas fuerzas que se imponen a quienes en ellos se integran, a quienes intentan introducir modificaciones en los mismos, y a quienes con ellos se relacionan. Los sistemas educativos, integrados por grupos de personas con sus intereses y puntos de vista propios, no podían quedar al margen de este rasgo. Dos de estas tendencias son la configuración de los niveles educativos inmediatamente superiores, y de determinados establecimientos docentes o modalidades de enseñanza, como modelo de referencia, y la creación de una cultura escolar propia, integrada por varias subculturas o, si se prefiere, de diversas culturas sobre y de la escuela (Viñao, 2002: 43).
Por ello, para el autor la consolidación histórica en los sistemas educativos de una organización verticalista que hace que cada corte del sistema presione sobre el otro, sumado a sus propias presiones a nivel horizontal, y que se hayan generado formaciones docentes y acreditaciones de títulos que las avalan, así como, o en estrecha vinculación con lo anterior, la tendencia a una formación –si bien más generalista, también más académica en cada uno de ellos– devela además de “su tendencia a generar una cultura específica, capaz de crear productos propios (…). Un carácter continuista y conflictivo que plantea la cuestión de las transformaciones del sistema, o sea, de las reformas educativas, las innovaciones y, de un modo más general, el cambio en la escuela” (Viñao, 2002: 45).
Sin embargo, más adelante afirma que sería un error pensar que las culturas escolares son producto específico de los sistemas educativos; por el contrario, como lo explica al inicio de su trabajo, en realidad, responden a la irrupción de la institución escuela. Más bien el constructo sistema educativo:
a) ha reforzado las relaciones de dicha cultura con los niveles educativos articulados, el proceso de profesionalización docente y la formación de los códigos disciplinares de las materias impartidas; b) ha planteado la cuestión de la no siempre bien avenida relación de la misma con las reformas estructurales y curriculares llevadas a cabo desde los poderes públicos; y c) ha sistematizado y estandarizado aspectos curriculares y organizativos como, entre otros, las nociones de curso, grado, etapa, ciclo o nivel, y, con ellas, la segmentación temporal del currículum y los exámenes de promoción o paso (Viñao, 2002: 46).
En estas relaciones entre sistemas educativos, instituciones educativas y cultura escolar, Viñao explica las posibilidades que brinda el análisis de la enseñanza entendida como trabajo si bien regulado por los Estados, también por otras de sus creaciones: las disciplinas escolares codificadas en materias o asignaturas. Sin esta fuerza muchas veces contrapuesta a las reformas derramadas en nuevas disposiciones del sistema y en las instituciones, no se podría entender la relativa autonomía de esas disciplinas y de los actores que le otorgan existencia:
Las disciplinas, materias o asignaturas son una de las creaciones más genuinas de la cultura escolar. Muestran su poder creativo. Poseen, además, su propia historia. No son, pues, entidades abstractas con una esencia universal y estática. Nacen y evolucionan. Se transforman o desaparecen, se desgajan y se unen, se rechazan y se absorben. Cambian sus denominaciones, modifican sus contenidos. Son, así vistas, organismos vivos. Y, al mismo tiempo, espacios de poder, de un poder a disputar. Espacios donde se entremezclan intereses y actores, acciones y estrategias. Campos sociales que se configuran en el seno de los sistemas educativos y de las instituciones docentes con un carácter más o menos excluyente y cerrado, respecto a los aficionados y profesionales de otras materias, y, a la vez, más o menos hegemónico en relación con otras disciplinas y campos. De este modo se convierten en el coto exclusivo de unos profesionales acreditados y legitimados por su formación, titulación y selección correspondientes, que controlan la formación y el acceso de quienes desean integrarse en el mismo. Las disciplinas son, pues, fuente de poder y exclusión profesional y social. Su inclusión o no en los planes de estudio de unas u otras titulaciones constituye un arma a utilizar con vistas a la adscripción o no de determinadas tareas a un grupo profesional (Viñao, 2002: 70-71).
Si las disciplinas escolares son fuente de poder y exclusión social y profesional, se puede comprender desde esta perspectiva, también, cómo en las últimas décadas se han convertido en espacios para disputar por distintos especialistas y sus líneas sobre la enseñanza de la lengua y la literatura. Por lo tanto, postular la enseñanza de la lengua y la literatura como disciplina escolar también da la visibilidad epistemológica necesaria para avanzar sobre “un presentismo ahistórico para el que las tradiciones y prácticas de la cultura escolar o bien no existen −o sea, no son tenidas en cuenta−, o bien se considera que pueden ser eliminadas o sustituidas por las que se ordenan o proponen sin problema alguno y en un corto espacio de tiempo” (Viñao, 2002: 78). Este es el caso de Prácticas del lenguaje como nombre de las asignaturas del área de las políticas curriculares todavía vigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Retomo este tema más adelante.
Se trata, en suma, de historizar qué hay y qué no hay de esas discusiones de las didácticas en la enseñanza ya no desde la posición de un prearmado teórico que se va a probar a las aulas o que se disemina a través de la producción de orientaciones destinadas a docentes y alumnos por las vías que fueran, de orden público o privado. Sino desde una zona que tanto Rockwell (2009) como Viñao (2002), también lo habíamos visto con Díaz Barriga (2009), explican a modo de conflictos, dicho en términos amplios, entre los saberes docentes y los saberes pedagógicos oficiales. Posiciones para las cuales los saberes pedagógicos oficiales responden a la dimensión de lo legítimo en el ámbito educativo, no únicamente a una reducción de su mirada sobre las regulaciones avaladas por los Estados. Estas discrepancias entre los dos órdenes de saberes, cuando se reconocen, habilitan la creación de versiones posibles de las reflexiones de los docentes por parte del investigador, porque se leen donde ellas se actualizan y encarnan, es decir, en el sistema educativo y la cultura escolar; pero, a la vez, en las formaciones y rituales de acreditación propios de sus campos de conocimientos:
Las “subculturas de las asignaturas” muestran una “variedad de tradiciones”. Unas “tradiciones” que “inician al profesor en visiones muy diferentes” sobre las “jerarquías” existentes entre ellas, sus contenidos, el “papel del profesor” y su “orientación pedagógica” (Goodson, 2000, p. 141). Constituyen, en suma, un elemento fundamental en su formación, en su integración en una comunidad disciplinar determinada, con su código correspondiente, y en su concepción de la enseñanza y del mundo escolar. Un mundo que ven desde y a través de su campo disciplinar. De ahí que las materias o áreas curriculares sean el nexo y nervio que une la profesionalización del docente, la cultura escolar y los sistemas educativos en los que las disciplinas se jerarquizan y anidan. Este “código profesional” se apoya en un saber empírico. Vive autosuficiente y claramente diferenciado de la cultura científica y pedagógica que los docentes hayan podido recoger en su formación inicial y como tal “saber de la experiencia” se autoafirma rechazando las injerencias de la “pedagogía teórica” (Viñao, 2002: 72).
Читать дальше