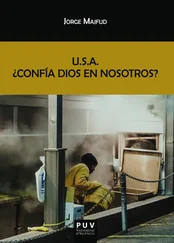Al cabo de un rato me desperté por los gritos de alguien que llamaba a mi abuela en la puerta. Salí y me encontré con doña Paula. Como vivíamos en las afueras de Iguala, no teníamos agua corriente. Doña Paula venía cada tres días para traernos agua del pozo comunitario. Tenía un burro que llevaba dos grandes baldes de agua en sus alforjas. Sus dos hijos iban montados en el animal mientras ella caminaba a su lado con las riendas.
—Buenas tardes —le dijo a la abuela Evila mientras cruzaba la cerca con el burro.
Como siempre, besó a sus hijos en la boca mientras los ayudaba a bajar del burro uno a uno. Nosotros ya no teníamos a nuestra madre para darle besos, y ahora ella tendría un bebé nuevo a quien besar.
—Mira a esos niños de mamá —dijo Mago detrás de mí—. Menudo par de cursis.
Cuando su madre no miraba, les saqué la lengua.
Doña Paula les dijo a sus hijos que jugaran con nosotras mientras ella hablaba con mi abuela. Nos encantaba jugar en el patio, pero ese día Mago no quería estar con los hijos de doña Paula. Por eso se fueron a entretenerse por su cuenta y nosotras nos dirigimos hacia la cara norte de la casa, donde estaba la galería. Junto a la cerca que rodeaba el terreno de la abuela había una enorme pila de estiércol.
—Nena, ve a buscar dos tortillas —me dijo Mago sacudiéndome por los hombros.
—¿Para qué?
—Tú hazlo. Y caliéntalas, no las queremos frías.
Entonces me escabullí en la cocina, con cuidado para que mi abuela y doña Paula no me pillaran. «¿Qué estará tramando Mago?» Regresé a toda prisa y le entregué las tortillas. Saltó por encima de la cerca, recogió un poco de estiércol con un palo y lo untó en las tortillas. Luego las dobló por la mitad y fue a buscar a los hijos de doña Paula.
—¿Tenéis hambre? —les preguntó.
—No queremos nada —le contestaron, mirando los tacos con desconfianza.
Mago cerró el puño frente a ellos.
—Si no os los coméis, os atizaré —los amenazó—. Lo digo en serio.
—Mago, detente —le pedí—. ¡Por favor!
Pero ella me apartó a un lado. Me dieron ganas de llorar porque ya no reconocía a mi hermana. No era culpa de esos niños que mamá nos hubiera dado la peor noticia. No era culpa suya que aún tuvieran una madre y la nuestra, en cambio, estuviera muy, muy lejos.
Me horroricé cuando los niños dieron un bocado a los tacos. Abrieron los ojos con asco cuando empezaron a masticar, y escupieron al suelo.
—¿Qué llevan?
—Solo son tacos de frijoles —les contestó Mago.
—No los queremos —respondieron, y corrieron hasta su madre.
—¡No puedo creer lo que has hecho, Mago! —exclamé.
Observamos cómo doña Paula hacía su rutina: primero aupaba a un niño, lo besaba en la boca y lo colocaba sobre el burro. Cuando levantó al más pequeño y lo besó, puso una expresión de asco. Lo olfateó una y otra vez y le quitó algo de los labios.
—Hueles a caca, hijo —le dijo. Lo olfateó una vez más y añadió—: ¡Es caca! ¿Por qué tienes caca en la boca?
El pequeño nos señaló y le dijo que les habíamos dado tacos de frijoles.
—Vosotras, pequeñas brujas, ¿por qué habéis dado de comer caca a mis hijos?
No esperamos a oír lo que la abuela Evila tuviera que decir. De inmediato corrimos a toda prisa hasta el patio trasero y trepamos a un árbol. Nuestra abuela nos llamó, pero no bajamos. Cuando nos vio se puso debajo de nosotras y comenzó a sacudir una rama.
—¡Será mejor que bajéis ahora mismo!
No le hicimos caso. Finalmente se cansó de gritar y regresó a la casa.
—Ya bajaréis cuando tengáis hambre.
Estuvimos allí hasta que Élida y Carlos regresaron de la escuela. Carlos no logró hacernos bajar, así que trepó al árbol y, cuando ya estaba sentado con nosotras, le contamos lo que habíamos hecho.
—La gente nos llama pequeños huérfanos porque es lo que somos, ¿no lo ves? —dijo Mago.
Carlos trató de hacerla reír contándole una de sus bromas favoritas sobre un niño llamado Pepito.
—Cállate —le dijo ella.
El sol se ocultó y pronto las luciérnagas comenzaron a salir a merodear por el lugar. Los mosquitos también revoloteaban con su zumbido habitual y nos picaban una y otra vez. Teníamos el trasero dolorido de haber estado sentadas tanto tiempo en esa rama. Al cabo de un rato, desde allí arriba, vimos a la tía Emperatriz llegar a casa.
—Ay, Dios mío, niños, ¿qué hacéis ahí arriba a estas horas?
Bajamos para contarle lo que habíamos hecho. Nuestra tía intentó que la abuela Evila no nos pegara, pero no lo logró. La abuela nos golpeó uno por uno, comenzando por Mago, ya que fue la instigadora. Mago se mordió los labios para no llorar cuando la rama cortó el aire e impactó contra sus piernas, espalda y brazos. Carlos, en cambio, sí lloró. Primero, porque no había hecho nada, y segundo, por la humillación a la que lo sometía la abuela Evila al forzarlo a bajarse los pantalones, porque, según ella, si lo golpeaba con los pantalones puestos, no aprendería la lección. Yo grité como la mismísima Llorona y pedí a gritos que mi madre perdida viniera a salvarme.
En septiembre cumplí cinco años y, a los pocos días, Mago cumplió los nueve. Una mañana de sábado, mi abuela le entregó de mala gana a la tía Emperatriz el dinero que mis padres habían enviado para que compráramos un pastel de cumpleaños. Era mi tercer cumpleaños sin papá. Pero el primero sin mamá.
El pastel era hermoso. Era blanco y tenía unas flores de azúcar color rosa esparcidas por encima. Mi tía nos tomó algunas fotos cortando el pastel, para enviárselas a nuestros padres. Nos hacían fotos en muy raras ocasiones. El solo hecho de pensar que llegarían hasta El Otro Lado, hasta papá y mamá, me llenaba de emoción. Esperaba que esas imágenes hicieran que se acordasen de nosotros. Así no se olvidarían de que aún tenían tres niños esperando su regreso.
Esbocé la sonrisa más amplia que pude, para demostrar lo mucho que apreciaba el dinero que habían enviado para el pastel. Por su lado, Carlos no sonrió tanto, ya que se sentía muy avergonzado de sus dientes torcidos. Mago, en cambio, directamente no sonrió. Dijo que si parecía triste nuestros padres se darían cuenta de cuánto los extrañábamos y así, quizá, volverían. A partir de entonces salió triste en todas las fotos que nos hicieron.
Lamentablemente, su táctica no funcionó. Enviaron las fotos, los meses pasaron y, aun así, nuestros padres seguían sin aparecer.
Quien sí regresó fue la mamá de Élida. Llevábamos poco menos de un año en la casa de la abuela Evila cuando Élida cumplió quince. Se había convertido oficialmente en una señorita, una joven mujer, y su madre vino a Iguala para hacer una enorme fiesta de quinceañera y celebrar ese momento tan importante de la vida de su hija. Una fiesta de quinceañera es el sueño de toda niña, un evento en el que tienes que vestirte como una princesa y bailar el vals mientras todos te miran y aplauden por haberte convertido en una joven mujer. Mi tía llegó con tantas maletas que tuvo que coger dos taxis para viajar desde la terminal de autobuses hasta la casa de la abuela Evila. Mientras todos la saludaban muy emocionados por su llegada, nosotros nos escondimos en un rincón de la sala de estar y observamos las maletas, preguntándonos si nuestros padres nos habrían enviado algo.
El hermano menor de Élida, Javier, tenía seis años. Estaba aferrado con fuerza a la tía María Félix y, cuando Élida hizo ademán de abrazarla, la empujó para que se apartara.
—No, ella es mi mamá —dijo Javier.
Al oírlo, la abuela Evila lo regañó.
—También es la madre de Élida.
Читать дальше