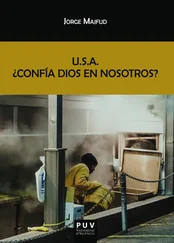—¿Adónde vamos? —le pregunté.
No me respondió pero, en cuanto doblamos la esquina, apareció la pequeña casa donde vivíamos antes. Nos detuvimos frente a ella. La ventana estaba abierta y noté el olor de los frijoles que hervían en la cocina. Oí la voz de una mujer cantando con la radio. Mago dijo que no sabía quiénes eran los nuevos inquilinos, pero siempre sería la casa en la que habíamos vivido con nuestros padres.
—Nadie puede borrar eso —añadió—. Sé que no recuerdas para nada a papá, pero lo que recuerdes sobre mamá y esta casa son tuyos para siempre.
La seguí hasta el canal al pie de la colina. Mamá lavaba la ropa allí.
—Aquí es donde mamá te salvó la vida, Nena. ¿Te acuerdas? —me preguntó Mago.
Asentí con un nudo en la garganta. El año anterior había estado a punto de ahogarme en el canal. La estación lluviosa lo había convertido en un río muy caudaloso y la corriente era muy rápida y fuerte. Mamá me había pedido que me quedara sentada a su lado en las rocas que usaba para lavar, pero dejó que Mago y Carlos fueran a jugar al agua con los demás niños. Yo también quería ir, y por eso, cuando mamá estaba ocupada enjabonando nuestra ropa con la vista en otro lado, salté al agua. La corriente me llevó canal abajo. No hacía pie, pero mamá me agarró justo a tiempo.
Regresamos a casa de la abuela Evila sin saber qué íbamos a decirle. Antes de entrar, Mago me llevó hasta una pequeña cabaña hecha de cañas, palos y cartón que había cerca del patio. Dentro había grandes vasijas de cerámica, una enorme parrilla, algunas vasijas más y sartenes. Yo nací en ese cuartito. Allí era donde mamá y papá vivían cuando se casaron.
Me senté junto a Mago en el suelo de tierra y me habló del día en que nací de la misma forma en que lo hacía mamá. Señaló un círculo de rocas y una pila de cenizas mientras me contaba que, durante mi nacimiento, un fuego había estado prendido en ese lugar. Cuando nací, la partera me puso en los brazos de mi madre, que se volvió hacia el fuego para darme calor. Escuchaba a Mago con los ojos cerrados, y sentí el calor de las llamas y el latido del corazón de mamá sobre mi oído.
Mago señaló un lugar en el suelo sucio y me recordó que mi cordón umbilical fue enterrado allí. «Así —le dijo mamá a la partera—, dondequiera que la lleve la vida, nunca olvidará de dónde viene.»
Pero luego Mago me tocó el ombligo y dijo algo que mi madre nunca había dicho. Me contó que mi cordón umbilical era como una cinta que me conectaba con mamá.
—No importa que ahora haya distancia entre nosotros. Ese cordón estará siempre ahí.
Me llevé la mano al ombligo y pensé en lo que había dicho mi hermana. Tenía la fotografía de papá para mantenerme conectada con él. No tenía ninguna de mi madre, pero ahora mi hermana me había dado algo para poder recordarla.
—Todavía tenemos una madre y un padre —me dijo Mago—. No somos huérfanos, Nena. Que no estén aquí con nosotros no significa que ya no tengamos padres. Ahora ven, vamos a contarle a la abuela lo de la aguja.
—Me pegará —le dije mientras nos encaminábamos hacia la casa—. Y también a ti, aunque no tengas la culpa.
—Ya lo sé —me contestó.
—Espera —le dije.
Salí corriendo y crucé la cerca antes de que el miedo se apoderase de mí. Corrí hacia la calle tan rápido como pude. Frente a la tienda, las hijas de don Bartolo seguían jugando. Me miraron con furia en cuanto me vieron llegar. De pronto, mis pies no querían seguir caminando y me llevé un dedo al ombligo.
—Lamento haberte dado con la moneda —le dije a la niña.
Se volvió para mirar a su padre, que había salido de la tienda y estaba junto a la puerta.
—Mi padre dice que tenemos suerte de que trabaje en una tienda. Si no lo hiciera, debería marcharse hacia El Otro Lado. No quiero que se vaya.
—Yo tampoco quería que mi madre se fuera —respondí—. Pero volverá pronto. Y mi padre también.
Don Bartolo sacó de su bolsillo la moneda de mi abuela y me la entregó.
—Nunca creas que tus padres no te quieren —me dijo—. Han tenido que marcharse precisamente porque te quieren mucho.
Compré la aguja para la abuela Evila y, mientras caminaba de regreso a casa, me dije a mí misma que quizá don Bartolo tenía razón. Debía seguir creyendo que mis padres se habían marchado porque me querían mucho y no porque no me quisieran demasiado.
No pasó mucho tiempo hasta que Élida se convirtió en nuestra enemiga. Ella era la nieta preferida y siempre se aseguraba de que no lo olvidáramos. Cuando llegó a la casa de la abuela Evila hacía seis años, cuando ella tenía siete, mi abuela echó a mi abuelo de la cama para hacer sitio para Élida en su habitación. Le daban todo lo que quería: un vestido nuevo, un nuevo par de zapatos, lujos y horas ilimitadas de televisión. Ante la insistencia de mi abuela, su madre incluso le enviaba regalos. Una vez recibió un walkman de El Otro Lado y se convirtió en la envidia de todo el vecindario. Se pasaba horas en la hamaca escuchando en su walkman canciones de Michael Jackson, mientras nosotros tres limpiábamos la casa de punta a punta.
Una vez, mi abuela consideró que Élida debía aprender a escribir a máquina para convertirse en la mejor secretaria de la historia de Iguala y, al poco tiempo, una máquina de escribir llegó de El Otro Lado. Se pasaba horas tecleando mientras nosotros no hacíamos otra cosa que las tareas del hogar y esperar regalos de El Otro Lado.
Nunca compartió sus cosas con nosotros y, cuando nos dejaba jugar con sus muñecas, teníamos que hacer de sirvientas mientras ella hacía de mujer adinerada. ¡Era incluso más mandona que mi abuela! No queríamos jugar con ella porque ya éramos suficientemente maltratados en la vida real como para soportarlo cuando estábamos jugando.
Pero lo peor de todo eran los apodos que Élida nos había puesto. A mí me llamaba «Patituerta» porque, como soy zurda, decía que era deforme. A Carlos lo llamaba «Calavera» porque era extremadamente flaco, excepto por su estómago inflamado por los parásitos. Y a Mago la llamaba «Piojosa» por todas las liendres que tenía en su cabeza. Carlos y yo nos aguantábamos, pero Mago no. Ella y Élida se peleaban constantemente como si fueran mujeres mayores, hasta que un día todo empeoró cuando Mago amenazó a Élida con llenarle la cabeza de piojos.
El cabello era la posesión más preciada de Élida. Era tan largo que caía por su espalda como una brillante cascada negra, y, cada dos o tres días, por la tarde, la abuela Evila se lo lavaba con jugo de limón para mantenerlo brillante y saludable. Llenaba un balde de agua, tomaba algunos limones del limonero y exprimía el jugo para añadirlo al balde.
Mago, Carlos y yo nos escondíamos detrás de un arbusto y la observábamos a través de las hojas. La abuela Evila le lavaba el cabello como si fuera una seda delicada y muy valiosa. Luego, Élida se quedaba sentada bajo el sol para que su cabello se secara y, más tarde, mi abuela se lo peinaba con pasadas cortas, empezando por las puntas. Se pasaba media hora peinando el largo, largo cabello de Élida mientras nosotros la observábamos a escondidas.
Nuestro cabello estaba lleno de piojos, nuestros estómagos, hinchados por los parásitos, pero a mi abuela no le importaba. Decía: «Quizá ni siquiera sois mis nietos».
Algunas veces deseaba que eso fuera cierto. Tampoco yo quería que ella fuera mi abuela.
—Vuestra madre no vendrá a recogeros —nos dijo Élida una tarde mientras estaba recostada con su cabello al sol para secarlo—. Ahora que ha encontrado trabajo y está ganando dólares, no querrá regresar, creedme.
Читать дальше