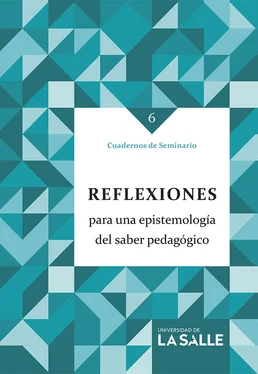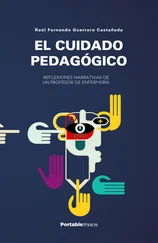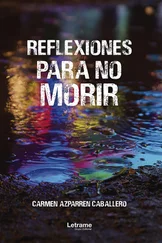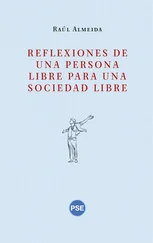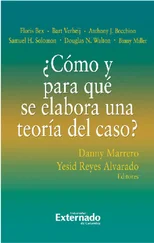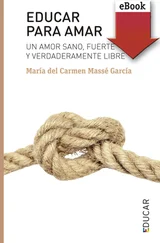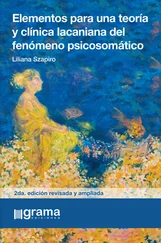Desde ahora, no más biología sin maquinaria ni sin calculadoras. El conocimiento de la vida depende en lo sucesivo de los nuevos autómatas. [...] Nunca fue tan evidente cuánto debe trabajar el hombre para volver ajenos a él los objetos ingenuos de sus preguntas vitales, y merecer entonces la ciencia de tales objetos. (Canguilhem, 2005, p. 152)
En conclusión, se puede plantear que la importancia del trabajo de Canguilhem se visualiza en la manera de trabajar la historia de las ciencias. En la historia de los objetos biológicos, el autor reorienta las teorías vitalistas resaltando su actualidad en el enfoque y su inactualidad en el contenido, esta orientación la conduce desde un pensamiento de la vida en relación con el concepto de normalidad. Por otra parte, en contra de una tradición mecanicista y animista, Canguilhem realiza un desafío teórico, afirmando al vitalismo como la única corriente en la biología capaz de ver la originalidad del hecho vital. En su reflexión filosófica sobre los valores, propone el pensamiento humano y su historia enraizada en el error de la vida, si el hombre se equivoca es porque está destinado a errar, aquí lo que se muestra es una modalidad de información que está en la vida y en la necesidad de formación de los conceptos. Contra la posición positivista que sobrevaloriza el saber y cifra el poder de dominación de la medicina, Canguilhem (2005) planteó que toda actividad humana teórica (como la ciencia) o práctica (como la terapéutica) es un desplazamiento de significaciones normativas atadas a la vida. En este sentido, la formación de los conceptos es una modalidad de la información y la función de conocimiento está fundada en el “error”, tanto esta como la enfermedad remiten a la fragilidad de la vida. Canguilhem ancla el conocimiento en la vida, de ahí su filosofía de la acción, en la que la necesidad de conocimiento responde a una necesidad vital de la vida que es “actividad de información” y “actividad normativa”.
Canguilhem, G. (1955). La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siecles. París: PUF.
Canguilhem, G. (2004). Escritos sobre la medicina. Buenos Aires: Amorrortu.
Canguilhem, G. (2005). Ideología y racionalidad en las ciencias de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
Delaporte, F. (2002). Filosofía de los acontecimientos. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
Foucault, M. (2007). La vida: la experiencia y la ciencia. En G. Giorgi y F. Rodríguez (comps.), Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Buenos Aires: Paidós.
Le Blanc, G. (2004). Canguilhem y las normas. Buenos Aires: Nueva Visión.
Lecourt, D. (1971). La historia epistemológica de Georges Canguilhem. En G. Canguilhem (Ed.), Lo normal y lo patológico. Argentina: Siglo XXI.
La formación como tarea institucional. La universidad en diálogo con sus tradiciones y generaciones La formación como tarea institucional. La universidad en diálogo con sus tradiciones y generaciones Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc. Aproximación al concepto de desarrollo y educación desde los enunciados de los Planes Nacionales de Desarrollo: periodo 1998-2014 Adriana Patricia López Velásquez De la sumisión del discurso en la universidad a sus posibilidades: una mirada desde la pedagogía Beatriz H. Amador Lesmes Desafíos a la formación profesional en ciencias sociales desde las problemáticas sociales coyunturales Claudia Patricia Roa Mendoza El bilingüismo en el contexto colombiano Javier Alexis Junca Vargas La coherencia entre el discurso y la práctica pedagógica: ¿cómo se está construyendo el saber pedagógico? Mónica Castañeda-Torres Contra la enseñanza Frank Leonardo Ramos Baquero
Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.*
En 1930, el filósofo español José Ortega y Gasset escribía: “[…] la enseñanza universitaria nos aparece integrada por estas tres funciones: I. Transmisión de la cultura. II. Enseñanza de las profesiones. III. Investigación científica y educación de nuevos hombres de ciencia” (1960, p. 23). En 1946, el filósofo alemán Karl Jaspers sostenía, a su vez: “La universidad quiere tres cosas: enseñanza para las profesiones especiales, formación e investigación. La universidad es escuela profesional, mundo de formación, establecimiento de investigación” (1959, p. 424). En 1981, el colombiano Borrero (2008) escribía:
La ciencia y los conocimientos seguirán siendo asumidos como función de la universidad para recogerlos, conservarlos y transmitirlos; para investigarlos y adelantar las fronteras; para aplicarlos y utilizarlos en beneficio de la sociedad y para incrementar la cultura científica. […]. El ser humano no es sólo ciencia y profesión; ante todo es persona que con su trabajo es constructor de la cultura total. (p. 664)
Para Borrero, en la universidad todo debe girar en torno a la persona, la ciencia, la sociedad y el Estado; en consecuencia, sus misiones fundamentales son formar a la persona, producir ciencia y contribuir al desarrollo de la sociedad y del Estado.
Los anteriores tres ideólogos y pensadores de la universitología tenían muy claro que las tareas de la institución universitaria eran cuatro: la docencia, la investigación, la extensión y la formación, usando las expresiones actualmente más en boga. Cuatro tareas diferentes, pero complementarias, que se debían encontrar indisolublemente unidas en la cotidianidad universitaria. Curiosamente, los organismos acreditadores colombianos se centraron en las tres primeras —docencia, investigación y extensión—, con sus correspondientes factores y características, olvidando por completo la cuarta, la formación. Recordemos que los factores son: misión y proyecto institucional, investigación, procesos académicos, pertinencia e impacto social, estudiantes, profesores, promoción y desarrollo humano, recursos financieros, procesos de autoevaluación y autorregulación, organización gestión y administración, recursos de apoyo académico y planta física.1
Entonces, podemos preguntar, a quienes han participado en los procesos de acreditación o reacreditación de programas o de una institución universitaria en su conjunto, si los pares evaluadores los han interrogado alguna vez por la formación como tarea institucional. Podrían respondernos que tal vez de manera indirecta, implícita o subliminal, pues el grueso del proceso se centra en las cuestiones relativas a la docencia-enseñanza-aprendizaje, a la investigación-transferencia-innovación, y a la proyección social-extensión-educación continuada; amén de todo lo relacionado con la gestión académica, la administración de los recursos disponibles y el proceso mismo de autoevaluación. Con todo lo importante que podría ser este planteamiento para el futuro de la misión universitaria — por qué el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) no toma en cuenta la formación—,2 lo vamos a dejar como en hibernación, pues no es el tema central que pretendemos analizar.
Vamos entonces a delimitar intencionalmente el abordaje reflexivo al ámbito de la formación, tarea propia de toda universidad, al mismo nivel que la docencia, la investigación y la extensión. Inspirándonos en Jaspers (1946), la formación es la que da sentido a la docencia —él la llama enseñanza— y a la investigación, y yo agrego, también a la extensión, articulándolas en un todo. Dicho de otro modo, al proceso de formación se vinculan la docencia, la investigación y la extensión, como catalizadores de la educación integral del individuo que accede a la universidad. La razón de ser última de la universidad es, en nuestro caso, la formación de las nuevas generaciones de colombianos.
Al inquirir por cuestiones tales como: ¿por qué es importante la formación en una universidad católica?, ¿cómo se encuentra hoy la formación que ofrece la universidad católica?, ¿hacia dónde debe ir la formación como tarea institucional?, podemos contribuir al debate intentando caracterizar y comprender la situación actual de la formación que brinda la universidad, y/o a posibles lineamientos de mejora y reorientación de esta.
Читать дальше