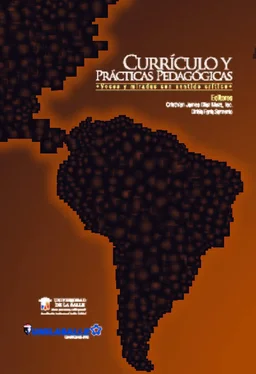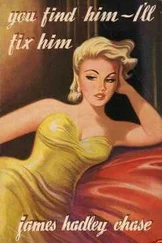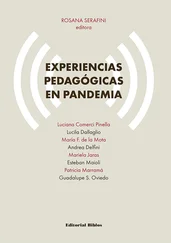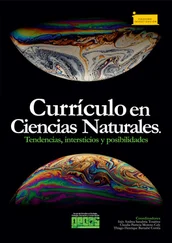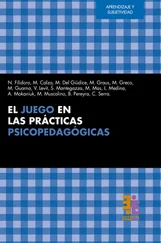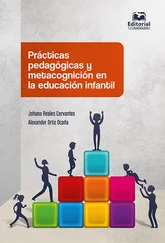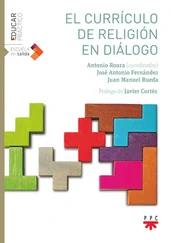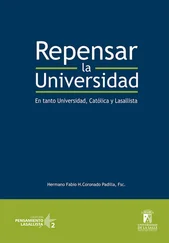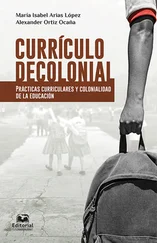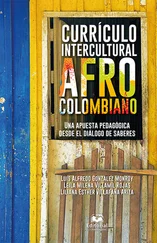Con ello, Habermas introduce la posibilidad de que entendamos la racionalidad a partir de una acepción más amplía. Traslada el eje de la reflexión filosófica de la subjetividad para el lenguaje mediante la adopción de la acción comunicativa como divisa para entender las acciones humanas y las relaciones del ser humano con el mundo objetivo, subjetivo y social.
Las fronteras herméticas creadas por el pensamiento moderno mediante procesos de diferenciación entre los sujetos y los objetos, el hombre y la naturaleza, la razón teórica y la razón práctica, no corresponden correctamente a los desafíos del mundo y de la sociedad actual. Es urgente, según Welsch (2007, p. 243) “abandonar el dogma de la separación, terminar con el pensamiento separador”. Eso solamente sería posible si la racionalidad fuese entendida a partir de sus entrelazamientos, pasando de un modelo de disciplinas científicas distintas a un modelo interdisciplinar y hasta transdisciplinar, que respetase la pluralidad de las dimensiones de la vida humana, del saber, de las ciencias y del mundo.
El mismo proceso crítico que se instaura en el campo filosófico se desarrolla, también, en el campo científico, mediante la contestación de los ideales de la ciencia moderna. Los conceptos de relatividad, probabilidad, incompletud y complejidad pasaron a ganar espacio en la teoría científica actual. Una de las consecuencias de esa deconstrucción consiste en la conciencia de que el investigador deja de ser una entidad ajena a la investigación para formar parte determinante de la misma, superando el mito objetivista de la ciencia moderna. La construcción de la objetividad científica no constituye un proceso totalmente objetivo, pues ella implica una manera singular de relacionarse con las cosas y con los otros. En ese sentido, la objetividad implica subjetividad, pues las decisiones relativas al valor de la utilización de la ciencia son, de algún modo, también existenciales.
La educación en un contexto de crisis
En sintonía con las contestaciones teóricas en el campo filosófico y científico, el campo educacional también se ve afectado por la crisis paradigmática del pensamiento moderno. La institución escolar no permanece ajena a la crisis, ya que toda su estructura está basada en los principios del pensar y del operar modernos. Bajo la óptica racional de la Modernidad, la tarea fundamental de la escuela se centralizaba en la producción de individuos dotados de las habilidades y competencias necesarias para expandir los procesos de racionalización del mundo a través de una acción local, tópica e instrumental. Todos los sujetos debían, mediante rituales y tiempos de escolarización, estar aptos para encarnar el modelo cientificista de aprehensión y reproducción del mundo.
Para que esto ocurriera, la escuela debió adecuar sus estructuras, sus metodologías y su currículo. Se exigieron planificación, técnicas precisas, estrategias eficaces de racionalización de los espacios institucionalizados de enseñanza y aprendizaje y, además, se enfatizaron determinados contenidos y asignaturas, entendidos como esenciales para implementar el proyecto deseado. En general, según Goergen, en la escuela:
Lo cognitivo/instrumental se transforma en el principio ordenador que atraviesa no solamente las disciplinas por separado y la estructura curricular, pero también toda la relación que se da con el conocimiento, las relaciones entre el maestro y el alumno, de los alumnos entre sí, de la comunidad con la escuela, los procesos de evaluación individual e institucional, etcétera (2004, p. 136).
El proceso de cuestionamiento de la racionalidad moderna genera una situación de crisis que ejerce influencia sobre los presupuestos a partir de los cuales se planean, legitiman y ponen en práctica los proyectos educativos. Por este motivo, de acuerdo con Hermann (2001, p. 90), “las inconsistencias del contenido normativo de la razón moderna también comprenden a las bases justificadoras de la educación”. Las certezas con respecto a lo que es correcto y bueno, como propuesta educativa, se resienten. La seguridad institucional dejan de existir y las incertidumbres teóricas se apoderan del ambiente escolar.
Además, la crisis trae aparejado el cuestionamiento de la posibilidad de reflexionar sobre la estrecha relación entre la razón, la acción correcta y el conocimiento. Se trata del advenimiento de la pluralidad y, al mismo tiempo, del relativismo. En el campo educativo, este fenómeno ocasiona la ruptura de los vínculos originarios que existen entre el conocimiento, la ética y la educación.
La pérdida de los fundamentos de la acción educativa implica la ausencia de respuesta a las preguntas de por qué educar, para qué educar y cómo educar. Se trata, esencialmente, de la inexistencia de supuestos que legitimen los objetivos de la educación, las intenciones implícitas en el acto educativo y los métodos y las formas mediante los que se llevan a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este contexto de crisis, la pregunta “¿Qué educación y qué seres humanos queremos formar?” se queda sin respuesta. Nos faltan los fundamentos y los procesos reflexivos que nos lleven a esbozar una respuesta conveniente.
Racionalidad comunicativa, producción de conocimiento y formación humana
Tras haber analizado las características de la actual crisis de la sociedad, y haber señalado como una de las principales causas de dicha crisis el proceso de contestación del paradigma subjetivo de la Modernidad, a continuación se presenta el esbozo de una nueva forma de comprensión de la racionalidad. Como veremos, con la racionalidad comunicativa emerge la posibilidad de una comprensión más amplia de la razón y la oportunidad de discutir nuevamente los procesos de formación humana y los principios a partir de los que deseamos que se efectúen los procesos de producción de conocimiento y de subjetivación.
La racionalidad comunicativa y el esbozo de un nuevo paradigma
Con la crisis y la deconstrucción del paradigma moderno tiene lugar un proceso de búsqueda teórica de un nuevo modo de concebir la racionalidad. El conjunto de las críticas a la razón monológica provoca la emergencia de un nuevo foco de comprensión del problema filosófico, centrándolo, a partir de ese momento, en el locus del lenguaje. De este modo, vemos emerger un nuevo paradigma, el del lenguaje o del entendimiento mutuo. En él, el lenguaje pasa a ser el elemento fundamental a partir del que se hace posible validar y justificar cualquier forma de conocimiento.En el rastro del paradigma del lenguaje, y con los aportes teóricos de Jürgen Habermas, surge una nueva perspectiva teórica que debe ser considerada en el análisis del conocimiento, de la sociedad y de la formación humana: la racionalidad comunicativa. Esta consiste en una forma amplia de entender la razón, que supera el solipsismo de la racionalidad moderna, e incluye el aspecto práctico de las relaciones sociales. A partir de una comprensión comunicativa de la razón, Habermas enuncia la teoría de la acción comunicativa. Esta parte de tres temas que se articulan y se completan mutuamente:
Un concepto de racionalidad comunicativa, [...] capaz de enfrentar las reducciones cognitivo-instrumentales que se hacen de la razón; un concepto de sociedad articulado en dos niveles, que asocia los paradigmas de mundo de vida y sistema [...]; una teoría de la modernidad (Habermas, 2003a, p. 10).
Habermas concede una “posición-clave a la racionalidad procedural encarnada en la praxis de la argumentación” (2004, p. 99) y, al mismo tiempo, señala el papel integrador del discurso y de la praxis argumentativa. Entiende que existan diferentes raíces de la racionalidad —epistémica, teleológica y comunicativa— que se entrecruzan en la esfera del discurso.
Читать дальше