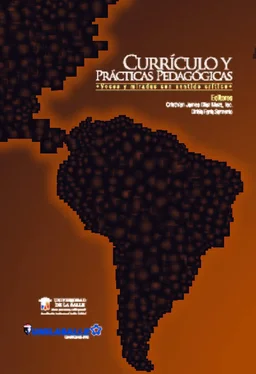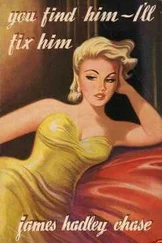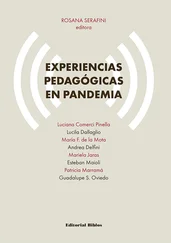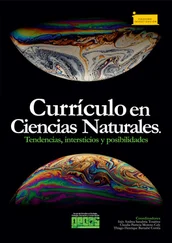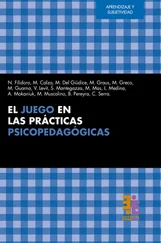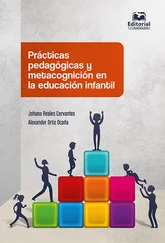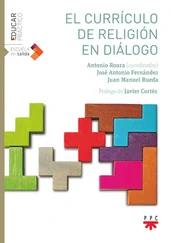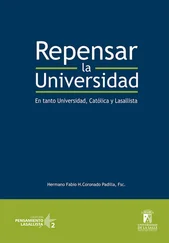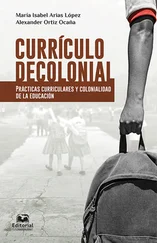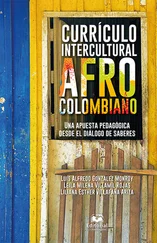El modelo de abordaje de Mead es el de la interacción comunicativa, mediante la cual al menos dos organismos reaccionan uno al otro. El lenguaje tiene función determinante para la configuración de la forma sociocultural de vida. En ese sentido, Mead afirma: “en el hombre la diferenciación funcional a través del lenguaje permite un principio de organización funcional completamente diferente, que produce no solo un tipo de individuo, sino una sociedad distinta” (1992, p. 244).
De ese modo, podemos entender que la individualización de los sujetos no ocurre en forma directa o por herencia genética. Los sujetos humanos, capaces de hablar y actuar, sufren un proceso de individualización en la medida en que pasan a ser miembros de una comunidad de lenguaje y de un mundo de vida compartida intersubjetivamente. Ese proceso de individualización a través del lenguaje es, al mismo tiempo, ontogénico y filogenético, es decir, por la interacción entre los individuos se forman respectivamente las estructuras de personalidad y al mismo tiempo las estructuras intersubjetivas de la sociedad. Mead crea el concepto de identidad personal en dos niveles, a través de la distinción entre identidad de roles e identidad del yo. La adquisición de la identidad de roles sociales ocurre por un proceso de internalización de una identidad, por parte de un individuo, que le es atribuida mediante el proceso de socialización, de modo que sea capaz de actuar de manera convencional o según roles sociales legítimos. Se trata, en resumen, de la internalización de las normas sociales y de la proyección interna de la perspectiva de otro a fin de formar, en contextos interactivos, una noción de sí mismo. La identidad del yo, una identidad posconvencional, puede ser comprendida en una doble aceptación: a partir del prisma de un actuar con un fin universal —pautado en la acción comunicativa mediante el discurso y la argumentación—, y de la configuración del sentido para la propia vida. Tal identidad del yo abre la posibilidad de un entendimiento de sí mismo, permitiendo al sujeto actuar independientemente y en forma responsable ante sí mismo, la sociedad y la cultura.
En un nivel convencional, el sujeto se reconoce al asumir las normas sociales acordadas o la perspectiva del “otro generalizado”. O sea, asume en forma no reflexiva la voluntad colectiva mediante la cual no tiene posibilidad de reconocerse completamente mientras sea autónomo, original e insustituible. Eso indica la necesidad de pasar a un nivel de identidad más elevado, una identidad que abarque la pluralidad de manifestaciones del yo: la identidad posconvencional. Según Habermas (2003b, p. 144), esa identidad- yo posconvencional “capacita a una persona para realizarse a sí misma bajo las condiciones de un comportamiento autónomo”, a mantener una relación reflexiva en relación con el mundo y con sí misma, a asumir la dirección de la propia vida de modo responsable y, al mismo tiempo, posibilita el reconocimiento como ser humano individual con capacidades de habla y de acción:
En el nivel de la identidad de roles, la persona se entiende a sí misma respondiendo, con la ayuda de predicados atribuidos, a la pregunta de qué tipo de hombre es (llegó a ser) y de qué carácter posee (adquirió). En el nivel de la identidad del yo, la persona se entiende de otra manera, a saber, respondiendo a la pregunta de quién, o de qué clase de hombre, quiere ser. La orientación con dirección al pasado es sustituida por una orientación en dirección al futuro, lo que hace que el pasado se convierta en un problema (Habermas, 2003b, p. 153).
A ese nuevo tipo de identidad exigida, la posconvencional, le corresponde un proceso progresivo de individualización, de autonomía, de autodeterminación y de autorrealización. Al referirse a sí mismo como “yo”, el hablante demuestra que puede ser identificado como un ser genérico con capacidades de habla y de acción y, al mismo tiempo, como un individuo circunstanciado, capaz de actuar de forma autónoma y de dar continuidad a su propia vida, asumiéndola y responsabilizándose por ella.
Si tenemos en cuenta la intuición de Habermas y los aportes de Mead, nos surge una gran cuestión: la posibilidad de entender el desarrollo de la subjetividad y de la identidad a partir de lo que presupone la intersubjetividad y en la vuelta a la estructuración simbólica del mundo de la vida. Eso nos posibilitaría repensar las hipótesis a partir de las cuales se estructuran los procesos formativos de nuestra sociedad, en especial, los procesos del aprendizaje escolar.
Consideraciones finales: por una pedagogía de acción comunicativa
En este ensayo se pretende desarrollar una posible comprensión sobre la crisis de la actualidad. Se demuestra la hipótesis de que esta está íntimamente ligada a la crisis paradigmática que vivimos. Se trata, en resumen, de la crisis del paradigma moderno de la razón subjetiva. Además, visualizamos la posibilidad de emergencia de un nuevo paradigma, el del lenguaje, y junto a él un nuevo modo de comprensión de la racionalidad, la racionalidad comunicativa.
Nos posicionamos a favor de la emergencia de una nueva manera de concebir y operar de la razón. Al ser la razón una dentro de sus múltiples voces urge, en el campo educativo, la comprensión y necesidad de superación de fronteras, divisiones y disciplinas. Esto solo será posible si comprendemos y operamos, en la práctica, a partir de la noción de que “la racionalidad cognitiva es fundamentalmente impregnada por presupuestos estéticos, a la racionalidad estética son inherentes las opciones morales y la racionalidad moral no es concebible ni realizable sin procedimentos cognitivos” (Welsch, 2007, p. 243).
En ese sentido, el esquema teórico de Jürgen Habermas, especialmente aquel sobre la Teoría de la Acción Comunicativa, postula la condición de explicitar un proceso de reconstrucción de la racionalidad y la Modernidad. Dicha reconstrucción implica entender la evolución y el desarrollo social como una homología ontofilogenética; es decir, el desarrollo de la sociedad y de los individuos es un procedimiento concomitante que surge de sucesivos procesos de aprendizaje en el terreno común del mundo de la vida y por medio de los presupuestos de acción comunicativa. A través del aprendizaje y de la obra comunicativa se reproducen los componentes estructurales del mundo de la vida (cultura, sociedad y personalidad), volviendo posible la apropiación y reconstrucción del saber cultural en la esfera de la cultura; la integración social, la coordinación de la acción y el establecimiento de órdenes legítimos del derecho y de la moral, en la esfera de la sociedad; y los procesos subjetivos y de formación de la identidad del yo, en la esfera de la personalidad.
Esa forma de comprender la evolución de la sociedad, de la cultura y de la personalidad implica, necesariamente, una nueva mirada a las bases de legitimización y de consecución de los procesos de enseñanza y de aprendizaje operacionalizados en nuestras instituciones escolares. Nos presenta también la demanda por una reformulación de las concepciones de acción social, de conocimiento, de ciencia y de formación humana.
Siendo la escuela un espacio de acción social, la adopción de la perspectiva de una pedagogía de acción comunicativa implica un reordenamiento de las interacciones que en ella ocurren. Actuar comunicativamente presupone trabajar con el otro y, al mismo tiempo, renunciar al modo de acción estratégica sobre el otro. En ese sentido, afirma Boufleuer:
El actuar pedagógico realizado de modo sistemático en contextos escolares puede ser concebido, básicamente, de dos formas distintas en la perspectiva de los agentes educativos: él puede ser entendido como un actuar sobre los demás, como una acción estratégica para influenciar y manipular, o puede ser entendido como un actuar con los demás, en forma de una acción comunicativa basada en la colaboración y cooperación entre las partes involucradas (2001, p. 82).
Читать дальше