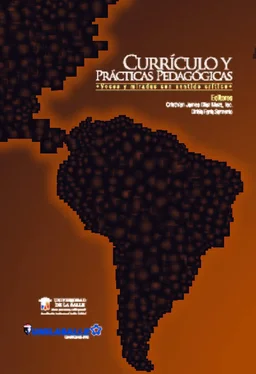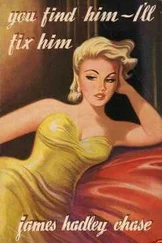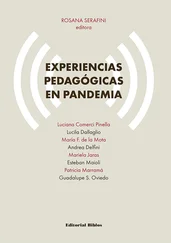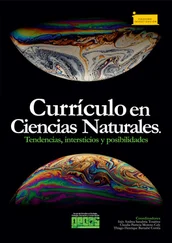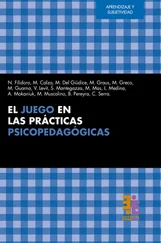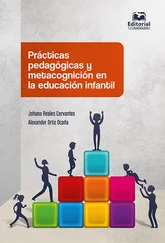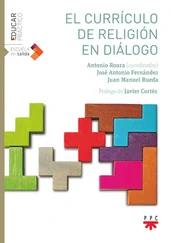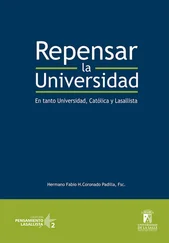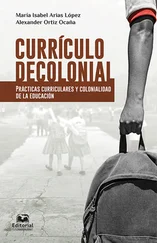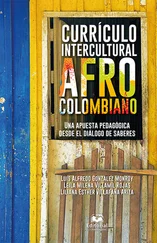Pero, en seguida, advertí que, mientras yo quería pensar que todo era falso, cumplía necesariamente que yo fuera alguna cosa. Y, notando que esta verdad: pienso, luego existo, era tan firme y tan cierta que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no serían capaces de sacudirla, juzgué que podía aceptarla, sin escrúpulos, como el primer principio de la Filosofía que buscaba (p. 46).
La racionalidad moderna se distingue por la supervalorización del papel del sujeto en la cuestión del conocimiento, y por la confianza extrema en el poder de la razón. Con la Modernidad el sujeto racional pasa a ser el centro de todo el proceso epistemológico, ético y estético. Por eso, según Habermas (2002b), en la modernidad
[...] La autorreferencia del sujeto cognoscente abre el acceso para una esfera interior de representaciones, curiosamente cierta, que nos pertenece enteramente, la cual precede el mundo de los objetos representados. La metafísica surgirá como la ciencia de lo general inmutable y necesario; a partir de ahora ella solo puede encontrar un equivalente en una teoría de la conciencia, la cual proporciona las condiciones subjetivas necesarias para la objetividad de juicios generales, sintéticos apriori (p. 22).
La razón humana pasa a ser entendida como una fuerza unificadora, capaz de reunir los datos complejos de la realidad, organizarlos, analizarlos y representarlos en nuevas ropas, como un conocimiento universal y necesario. Mediante el uso de la razón, y orientado por los postulados matemáticos y del método, el sujeto moderno se vuelve dueño de la naturaleza y de su propia existencia:
El sujeto se vuelve fundamento epistemológico, puesto que las certezas subjetivas sustituyen a las autoridades y a la tradición en la legitimización del conocimiento. Se vuelve fundamento ético al definir sus reglas de acción independientemente de los padrones tradicionales y colectivos. Finalmente, volviéndose fundamento ontológico al acondicionar la existencia de la realidad de las cosas a su capacidad de representarlas de forma “clara y distinta” (Fensterseifer, 2001, p. 55).
En la Modernidad son gestados importantes cambios en el ámbito del conocimiento, de la ciencia y de la visión de mundo, dentro de los cuales podemos destacar: la subjetividad y la razón se tornan condiciones de posibilidad de todo conocimiento; la representación es entendida como medio privilegiado del conocimiento, y la matemática y la máquina pasan a ser comprendidas como los modelos de entendimiento de la realidad.
De este lugar central de la matemática en la ciencia moderna derivan dos consecuencias principales. En primer lugar, conocer significa cuantificar. El rigor científico se evalúa según el rigor de las mediciones. [...] Lo que no es cuantificable es científicamente irrelevante. En segundo lugar, el método científico se afirma en la reducción de la complejidad. [...] Conocer significa dividir y clasificar para después poder determinar relaciones sistemáticas entre lo que se separó (Santos, 2004, pp. 27-28).
Se configura la creencia de que la humanidad, y la sociedad como un todo, mediante el uso de la razón, la acumulación del conocimiento y el progreso de la ciencia, evolucionan hacia un futuro mejor. En el plano teórico, los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad se acoplan en una acepción moderna del sujeto, de la ciencia y del mundo. Mientras tanto, en el plano práctico, el sueño de la perfección de la razón moderna encuentra su paradoja.
Crítica al paradigma moderno
Como hemos constatado, nos enfrentamos a la experiencia de un amplio proceso de crisis de los modelos y los supuestos que sustentan el constructo teórico-práctico de la racionalidad moderna. ¡La modernidad está jaqueada! La fe extrema en la razón, la confianza excesiva en los aspectos metodológicos de las ciencias, y la creencia en el progreso lineal de la humanidad están siendo objeto de fuertes cuestionamientos.
Una crisis de la Modernidad se corresponde con un amplio proceso de cuestionamiento de los ideales que le daban sustento a su proyecto. Corrobora este extremo el hecho de que ese proyecto haya presentado ambigüedades y no haya respondido adecuadamente a los anhelos de la humanidad. El proyecto de la Modernidad falló en la consecución práctica de sus ideales y expuso a la humanidad a situaciones difíciles e incluso a la barbarie. Según Stein, la ambigüedad de la Modernidad se correlaciona con su propia paradoja:
Al mismo tiempo que utiliza las formas externas de la Modernidad y la racionalidad para establecerse y fortalecerse, rechaza los elementos internos de la Modernidad, de la racionalidad como organización, como el respeto a la persona humana, como el proceso de emancipación, como la convivencia consensuada con el poder, como una reducción de la coerción a nivel del derecho y de la política, etc. Esto es, vive y progresa con la forma externa pero, de algún modo, rechaza los elementos internos. Y es así que se vive la paradoja de la Modernidad. Vemos la forma exterior haciendo de señuelo para aquellos que quieren adherirse a la Modernidad, y simultáneamente vemos cómo se percibe el elemento interno de la racionalidad, que debería permear la convivencia humana racional en su conjunto, como algo que debería rechazarse (Stein, 2001, p. 18).
El ideal moderno de la emancipación, de la superación del mito y del dominio de la naturaleza no se materializa en el proyecto deseado cuando una razón esclarecida recae en la mitología que debería superar. La razón se mistifica, pierde su poder de emancipación y crítico en favor de su dimensión instrumental, y se vuelve una simple herramienta al servicio del progreso. Con una razón instrumentalizada, el pensamiento pierde su carácter autocrítico, de pensamiento autorreflexivo, es decir:
El pensar se transforma en un proceso automático y autónomo, emulando a la máquina que él mismo generó para que esta pueda finalmente sustituirlo. El esclarecimiento deja de lado la exigencia clásica de pensar el pensamiento. [...] El procedimiento matemático se vuelve, por así decirlo, el ritual del pensamiento. A pesar de la autolimitación axiomática, se instaura como necesario y objetivo: transforma al pensamiento en cosas, en instrumento, como él mismo lo indica (Horkheimer y Adorno, 1985, p. 37).
Habermas concuerda con el cuadro analítico expuesto por sus antiguos colegas de la Escuela de Fráncfort. Reconoce que la racionalidad se desenvolvió de forma desigual en sus dos dimensiones, priorizando la dimensión instrumental en detrimento de la ético-social. Busca adoptar la perspectiva de que “no hay tierra arrasada, pero es necesario aprovechar y rescatar aquello que, en el ámbito de la ciencia, pueda parecer beneficioso para el desarrollo de una teoría social crítica” (Bolzan, 2005, p. 70). En este sentido, Habermas sostiene:
El trabajo de desconstrucción, por más apasionado que sea, posee consecuencias identificables solamente cuando el paradigma de la conciencia de sí, de la autorrelación de un sujeto que conoce y actúa de forma aislada, es reemplazado por otro: por el entendimiento recíproco, o sea, por la relación intersubjetiva entre individuos que, socializados por medio de la comunicación, se reconocen de manera recíproca. Solo entonces la crítica al pensamiento controlador de la razón centrada en el sujeto se presenta bajo una forma determinada: a saber, como una crítica al “logocentrismo” occidental, que no diagnostica un exceso, sino una insuficiencia de la razón. En vez de superar la Modernidad, retoma el contradiscurso inherente a la Modernidad, retirándolo de la línea de combate sin salida entre Hegel y Nietzsche. Esa crítica renuncia a la originalidad efusiva de una vuelta a los orígenes arcaicos; desencadena la fuerza subversiva del propio pensamiento moderno contra el paradigma de la filosofía de la conciencia, establecido desde Descartes hasta Kant (2002a, pp. 431-432).
Читать дальше