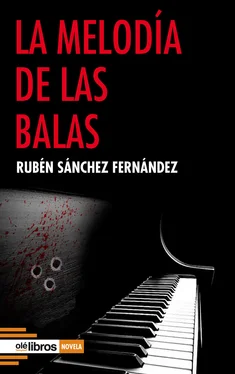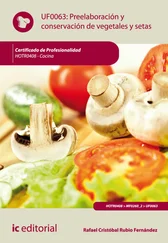Son las siete y media cuando llega a la plaza de España. La estación de metro de Bailén queda muy cerca y esta, a su vez, a solo tres paradas de la de Aragón. Faltan pocos metros para llegar a la boca cuando pasa junto a una tienda de pianos abandonada. Repara con disgusto en el único y viejo instrumento que el polvo del escaparate todavía permite vislumbrar y acelera el paso. Al bajar a la estación alcanza a oír el fragor de un tren que se aleja. Mala suerte. El eco de sus propios pasos sobre los peldaños acrecienta el desolado mutismo que surge de los túneles. De pronto, sin saber por qué, nota una dolorosa punzada de tristeza. El hedor subterráneo se parece demasiado al de la hierba mojada del cementerio de Éibar. Se mira las manos: nervudas y grandes, como las de su madre. Le asalta el recuerdo de haberlas sostenido entre las suyas mientras trataba de desentrañar en su semblante crispado los trazos de juventud y alegría que la inmisericorde enfermedad borraba. Antes de levantarse del costado de su cama había tratado de consolarla, pero su abrazo solo encontró un débil vacío. Mucho más débil que el que empezaba a notar cada vez que paseaba por las calles de su pueblo, en una época en la que el anuncio de ETA de entregar las armas le dolió en lo más profundo, aunque luego, tras meditarlo, le empujó a creer que podría ser el inicio de una nueva vida; que en esa inesperada etapa política en Euskadi la organización no se atrevería a juzgarle por lo que había sucedido en Sudamérica; que lo olvidarían todo, ocupados como estaban en digerir que se habían acabado las ekinzas y que era momento de dialogar, de negociar; tal vez de pedir perdón. Se equivocó. Sentía sobre su nuca el silencio cargado de asco, el desprecio disparado por los que habían sido sus compañeros. Sin preguntarle, sin molestarse en escuchar su versión, ya le habían condenado. Hasta que una noche, llegando a casa de su madre para la última visita del día, alguien que le estaba esperando en el portal escupió las heladoras palabras: «Será mejor que te vayas y no vuelvas por aquí». Su primera reacción fue negarse. Pero no esperaba lo que vino a continuación.
Le dijeron que habían preguntado por él en un pueblo cercano. Un tipo extranjero, con acento sudamericano. Al escuchar eso palideció y salió corriendo de allí. Ni siquiera reparó en que dejaba a su madre sola aquella noche. Le costaba pensar. Al día siguiente debía partir a otra ciudad para cumplir un encargo. Había considerado anularlo para quedarse con ella, pero acababa de volverse imprescindible desaparecer un tiempo y pensar qué hacer con su vida.
El trabajo provenía de un empresario extranjero al que un constructor del sur había dejado en la estacada aduciendo problemas económicos. Millones de euros invertidos en una cooperativa que había resultado ser una estafa y sobre la que la justicia, con minúscula, determinó que no era procedente la causa penal. Le recomendaron pleitear por la vía civil, lo que suponía años de esperas y juicios aplazados, con poca o ninguna esperanza de recuperar lo defraudado y con la más que alta probabilidad de que la única condena fuera la que sufriría la víctima a base de envenenarse con la bilis de su propia impotencia. El empresario digirió las primeras dosis, luego hizo cuentas y decidió reservar un tanto por ciento de lo poco que le quedaba para entregárselo a quien estuviera dispuesto a saciar su desaforada sed de venganza.
Jon había cogido su mochila y viajado hasta la ciudad andaluza donde vivía el cliente. Tras las oportunas comprobaciones de seguridad y una entrevista con él, aceptó el trabajo. La relación entre el estafado y el constructor venía de antiguo, razón por la cual aquel poseía información suficiente sobre este. No parecía un trabajo difícil. Además, un tipo de esa calaña tendría tantos enemigos como pufos había sembrado, lo que aumentaba las probabilidades de que los investigadores se vieran forzados a comprobar tantos hilos que su impunidad como sicario estaría casi asegurada.
Localizarlo fue fácil. El hombre vivía en una pedanía, en un pretencioso chalet decorado a base de mucho dinero y escaso gusto. La construcción, pintada de azul y amarillo, estaba rodeada de una valla de apenas un metro de altura en forma de balaustrada blanca, sin ninguna medida de seguridad. Estaba claro que el defraudador no temía las represalias por su desvergüenza. Le bastaron un par de días para estudiar sus hábitos, la vivienda y las vías de acceso y huida. Comprobados los últimos flecos, se dispuso a actuar. Habría resultado demasiado sencillo acceder al chalet durante la noche y sorprenderle con la guardia baja. Bang, bang, y a sepultar cuanto antes la imagen de unos ojos suplicantes bajo varias capas de olvido. Pero, más allá de consideraciones morales, su oficio consiste en matar de la manera más eficiente; y descerrajarle dos tiros implicaba abandonar en ese lugar un cadáver ansioso por hablar como una cotorra bajo el frío escrutinio de la Policía Científica. Calibre, trayectoria, lugar del impacto, trazas instrumentales... son solo unas cuantas de las inoportunas huellas que ese mal hábito ofrece en bandeja a aquellos de quienes depende que el sicario pueda acabar entre rejas o caiga bajo las balas. Al contrario, el trabajo de un verdadero profesional es algo muy alejado de la fantasía que vive instalada en el imaginario popular. A decir verdad, no faltan las ocasiones en las que el contratante está realmente interesado en mostrar un mensaje de advertencia a terceras personas. Dicho de otro modo, a veces el que paga quiere que sus enemigos sepan que la víctima ha sido ejecutada. El miedo guarda la viña. Es obvio que esa petición añade un peligro cierto para el verdugo, pues su metodología no es sino una marca para la que nunca faltan rastreadores. Y eso, como tantas otras exigencias, encarece el precio.
Durante las vigilancias comprobó que el constructor llegaba al chalet no antes de las dos de la madrugada, colgaba el abrigo en el zaguán de la entrada y subía a la planta de arriba, donde permanecía durante el minuto escaso en que la luz de una de las habitaciones quedaba encendida. Nunca llegó a averiguar qué hacía. Luego bajaba al salón y, a través de una ventana, Jon observaba la brasa de un cigarrillo que el hombre fumaba plácidamente recostado en el sofá. Tras esos minutos de delectación, regresaba al piso superior y, sin encender la luz, se quedaba allí hasta el día siguiente.
Así pues, el día señalado para resolver el encargo se deslizó bajo las sombras del crepúsculo y salvó la pequeña balaustrada. No había perros ni alarmas. Llegó hasta la parte trasera de la vivienda, forzó sin dificultades la puerta de la galería y accedió a la cocina, sumida en el oscuro silencio del hogar que espera a su morador. Un breve rastreo en la penumbra le llevó hasta el aparato regulador del gas. Se fijó en el escaso consumo: el fulano frecuentaba poco aquella casa; quizá solo iba a dormir. En cualquier caso, a él le bastaba para sus fines.
Extrajo los alicates del bolsillo y se dispuso a forzar la espita. Miró su reloj: en unos cuarenta y cinco minutos su objetivo entraría por la puerta principal. Luego colgaría en el perchero del zaguán el abrigo gris con el que le había visto salir esa misma mañana, subiría las escaleras hasta la habitación situada en el lateral este de la vivienda, permanecería allí el consabido minuto con la luz encendida y volvería a bajar para deleitarse con el cigarrillo en el salón de su trinchera tras una productiva jornada de defraudación. Jon se preguntó a cuántas personas habría destrozado sus sueños y sus bolsillos ese día. Luego se recreó pensando en el último suspiro que ese cabrón daría al dejarse caer sobre el mullido sofá y en su dedo pulgar arrastrando la rueda dentada de su mechero para darse fuego. Justo después, todos sus cálculos, planes, temores, deseos, sus sentimientos de amor —si alguna vez los tuvo— y en todo caso su hijoputez estafadora, se desintegrarían entre las llamas de una explosión que dotaría de luz durante algunas horas a aquel páramo solitario, para sorpresa de los roedores y reptiles que como mucho lo habitaban. Sin embargo, y pese a que, como fumador, le supuso el sentido del olfato atrofiado, consideró demasiado tiempo liberándose el gas como para que no se diera cuenta del olor al entrar en casa. Por ese motivo, derramó líquido pestilente sobre la basura y el salón, de modo que el hedor le confundiera, haciéndole creer que se trataba de algún resto en mal estado. Conociendo su afición al tabaco, la probabilidad de que aplazara indagar en la basura hasta terminar el cigarrillo era bastante alta. Algo rápido, contundente y, lo más importante, con los indicios de una acción intencionada destruidos por el fuego. En el mejor de los casos, la investigación concluiría que se había tratado de un trágico accidente doméstico. En el peor, nunca darían con el autor de un suceso tan aparatoso que al día siguiente ocuparía las portadas de los medios de comunicación locales. No podría ofrecer mejor prueba al contratante de que había cumplido con su trabajo, pensó mientras aplicaba los alicates sobre la espita corrompida por el óxido y trataba de contener la impaciencia que lo carcomía por regresar cuanto antes junto a su madre enferma.
Читать дальше