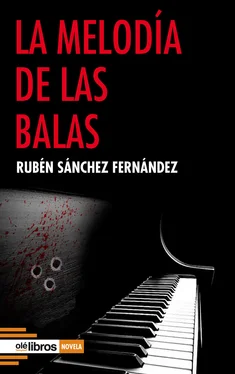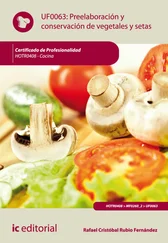El de la linterna me hizo seguirle hasta el caserón. Cuando estuve lo bastante cerca comprobé que la fachada era blanca con manchas de color parduzco. Mi nuevo acompañante se había quedado un poco retrasado, lo que me imposibilitaba verle la cara, pero había enfocado con el haz de luz la manija de la puerta que tenía ante mí. Supuse inútil hacerle cualquier pregunta, así que apoyé la mano en ella con firmeza y, tras un par de intentos, se abrió.
Por el ventanuco de mi izquierda se colaba la claridad lunar que delataba mi presencia en aquella habitación de la que, más allá de mis pies, era incapaz de ver nada. Pensé que estaba solo. Oía mi propia respiración y me sorprendió lo pausada que sonaba. Hasta que me di cuenta de que no era la mía. Solté la bolsa de viaje, que produjo un ruido sordo al golpear el suelo de madera y levantó un polvo invisible que me picó en la nariz.
—Espero que haya tenido un buen viaje.
Me sobresaltó la voz. Mis ojos, que empezaban a acostumbrarse a la penumbra, desgranaron la silueta de una cabeza, luego la de otra y, por último, la de una tercera. Estaban sentados a pocos metros frente a mí, sin moverse. Aunque latino, el acento del que había hablado me sonó un tanto extraño.
—Todo bien, gracias —respondí con sequedad.
La figura del centro se removió en su asiento. Me pareció advertir que miraba al de su derecha, pero este no hizo ni un gesto. A continuación, noté un carraspeo.
—¿Sabe dónde está?
—No.
Decía la verdad. Después de tantas horas de viaje me sentía desorientado, sin más referencia que saberme en medio de aquel llano que a duras penas podía distinguir bajo el gris resplandor de la luna. Tampoco es que allí dentro la experiencia resultara más agradable, pero, paradójicamente, la proximidad de otros seres humanos y mis pies apoyados en el suelo firme empezaban a antojárseme como los únicos, aunque débiles, hilos que me mantenían vinculado al mundo real.
—No se preocupe por eso. Muy pronto lo averiguará. Agradecemos a su organización que le haya enviado para compartir sus conocimientos. Incluso puede que nosotros podamos también aportar algo a su causa. Pero dígame, ¿cómo podemos llamarle, compadre?
Cada vez me gustaba menos el percal. Si lo que pretendían era mostrar superioridad con aquella ridícula puesta en escena, podían ahorrársela. Yo estaba solo, desarmado, en un lugar desconocido dentro de un país extranjero y enfrentado a una caricatura de tribunal compuesto por tres siluetas que se negaban a dar la cara. Pensándolo bien, aun sentado en la terraza de una cantina seguiría llevando las de perder. Mi único blindaje era el orgullo.
—¿Importa eso ahora?
Fuera se oyó el breve ulular de una lechuza. Luego un profundo silencio. Me pareció que el del centro cruzaba los brazos sobre el pecho y que su respiración se volvía impaciente por momentos. Carraspeó de nuevo y se puso en pie. Con paso lento rodeó la mesa hasta situarse frente a mí. La claridad plateada del ventanuco bosquejaba su figura. Debía de frisar la treintena y era algo más bajo que yo, delgado y con el pelo corto. Metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó algo de él y sonó un chasquido. La llama del mechero iluminó sus ojos negros fijos en mí, como si anduviera escarbando en mi insolencia.
—¿Tiene nombre? —me preguntó con un tono más imperativo.
—Sí —respondí—. Igual que usted, supongo.
—La mejor forma de avanzar por el camino correcto es borrar el rastro que nos llevó hasta él —dijo, apagando el fuego—. Acá somos un poco como ustedes: procuramos que todos conozcan de nuestra existencia precisamente por ser invisibles, ¿comprende?
Asentí con la cabeza, sabedor de lo inútil del gesto en la casi total oscuridad de la estancia.
—Las paredes oyen, los árboles cuchichean y hasta la tierra propaga rumores —añadió—. La confianza lo es todo para nosotros, compadre. La exigimos y la ofrecemos a partes iguales. Procure no romperla jamás.
Tragué saliva y su gorgoteo al deslizarse por mi garganta me pareció un estruendo en medio de aquel abrumador silencio. También él debió de oírlo, porque me concedió algo de espacio dando un paso hacia atrás. Los otros dos tipos continuaron sentados sin hacer ningún movimiento.
—Me llamo Jon —afirmé sin ofrecerle la mano.
—Comandante de guerrilla Omar Sierra, a su servicio. Desde este momento puede considerarse nuestro invitado. Le facilitaremos una habitación donde podrá descansar y mañana por la mañana le explicaremos cómo funcionan las cosas acá, en el campamento.
Hecha la presentación, retrocedió hasta la mesa y yo me quedé plantado, sin saber muy bien qué hacer. Percibí un murmullo entre los tres.
—¿Alguien me va a acompañar? —pregunté, cogiendo mi bolsa de viaje.
—Faltaría más —respondió Omar—. El hielo se rompe mejor cuando uno conoce el punzón.
No había terminado de decir eso cuando el que había estado sentado todo el tiempo a mi derecha encendió una lamparita que había sobre la mesa y la luz delató su rostro; un rostro que yo había visto antes y que hubiera esperado encontrar en cualquier parte del mundo excepto allí. Un rostro que ahora me contemplaba, entre enigmático y divertido, mientras yo trataba de recuperar a tientas, sin dejar de mirarle, la bolsa que acababa de caérseme al suelo de golpe.
—Sigues igual, pianista. No has cambiado nada.
* * *
Lleva horas sobre la cama. El atardecer no es más que la prolongación de un insomnio que difumina los límites entre la noche y el día. Todos los ruidos de aquel viejo edificio le parecen una amenaza. Aunque ha elegido quedarse en el agujero que Elvis le ofreció como madriguera, no está seguro de si realmente es la suya o la de alguna alimaña esperando a morderle la garganta. Pese a ello, prefiere permanecer allí dentro y exponerse lo menos posible. Al otro lado de la ventana, la agonizante luz del ocaso impugna sus intenciones. Faltan menos de dos horas para su encuentro con el contratante. Mira al techo y respira, tratando de relajarse. Su cabeza descansa sobre su brazo izquierdo, atrapado entre ella y el cabecero, mientras que el derecho reposa sobre el colchón. Cuando está nervioso suele instalarse en su cerebro una melodía cualquiera que no le abandona durante horas, como una machacona obsesión. Esa tarde le ha tocado el turno a What kind of fool am I , de Bill Evans, que teclea sin entusiasmo sobre su rostro y las sábanas. Solo a ratos, cuando en su imaginación la canción lo demanda, incrementa la presión de los dedos contra su mejilla, como si así pudiera desperezarse y recobrar fuerzas para ponerse en pie.
A lo largo de la ficticia melodía piensa en Bill. Se lo figura en blanco y negro, igual que en las fotografías que popularizaron su imagen de empollón despistado con un eterno cigarrillo en la boca y expresión de no entender el mundo que habitaba. Un hombre cuyos tormentos solo amainaban entre las notas de un jazz al que llegó a través de la música clásica y que le ayudó a escapar de todo y de todos. Hasta de sí mismo. Jon visualiza por última vez al malogrado pianista antes de que su silueta de gafas de pasta y labios apretados se diluya en la pintura blanca del techo. Justo cuando su mano derecha extingue las últimas notas sobre la colcha de color marrón. Después, se levanta en silencio.
El agua de la ducha le empapa como la incertidumbre de la cita con el misterioso contratante. Termina de vestirse y sale a la calle sin la pistola. Prefiere no llevarla encima. Sabe que, si tiene problemas, esa decisión limitará su capacidad de defensa, pero en caso de toparse con la policía no dispondrá de mejor coartada que la de ser un tipo normal dando un paseo vespertino. A medio camino, asediado por el hambre, se detiene en un bar, donde se decanta por un bocadillo de carne de ternera, jamón serrano y cebolla que allí denominan brascada. Acabado este, y ya más satisfecho, sigue andando hasta dejar atrás los límites del casco histórico.
Читать дальше