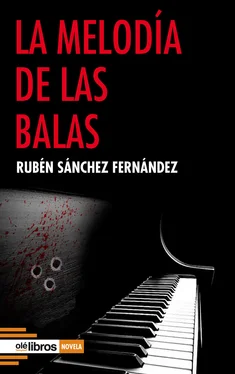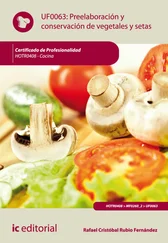Sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres .
GENERAL JAMES «PERRO LOCO» MATTIS
El avión dio una sacudida a un lado, luego al otro, y por fin ambas ruedas se posaron en el suelo. Aunque me esforzaba por aparentar serenidad, mis dedos siguieron crispados hasta que, tras un brusco frenazo, el aparato rodó plácidamente sobre la pista. Llevaba dieciséis horas viajando, entre vuelos y escalas, y el sudor que había expulsado en cada despegue, en cada aterrizaje, en cada ínfimo sonido en el fuselaje que yo interpretaba como un desastre inminente, ahora que estaba seco acartonaba mi cuerpo exhausto.
La orden había llegado un mes antes, tajante: debía viajar a Sudamérica para impartir un curso de formación a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, profundizando así en los contactos que mis jefes habían iniciado al otro lado del Atlántico. Durante las próximas dos semanas me encargaría de su adiestramiento en armas y municiones, respecto a las cuales, por cierto, carecía de información alguna sobre qué modelos y calibres utilizaban. Además, no entendía qué utilidad podían tener las enseñanzas de unos expertos en tácticas urbanas como nosotros para una gente que libraba su propia guerra en medio de la selva. Pero si algo había aprendido es que cuando la cúpula de ETA tomaba una decisión, no había nada que objetar.
Era la tarde de un caluroso día del mes de marzo. A lo lejos me costó distinguir un rótulo de madera que daba la bienvenida al aeropuerto venezolano de Elorza. Al parecer, solo operaba en horas diurnas y el vuelo había llegado tarde, lo que sin duda iba a prolongar la jornada laboral del malhumorado empleado de tierra que nos esperaba al final de la escalerilla con el brazo extendido y señalando la diminuta terminal adonde tuvimos que dirigirnos andando, forzados a atravesar la única pista de la que disponía el aeródromo. Ya en el edificio, nadie me pidió la documentación. Sí lo habían hecho en el aeropuerto internacional Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, donde había entrado como turista, pero tras un breve interrogatorio y un insistente manoseo al interior de mi bolsa de viaje me dejaron marchar sin problemas.
Esperé unos minutos a que el resto de los pasajeros se marchara, pensando que así me resultaría más fácil localizar a mi contacto. No quedaron más que dos trabajadores del aeropuerto y un tipo encorvado con carrito y escoba que se limitaba a cambiar la suciedad de lugar. Notaba mi boca seca. Busqué con la mirada alguna cantina donde poder refrescarme, pero el único cartel publicitario con los colores abrasados por el sol pertenecía a un barecito que estaba cerrado. Así pues, recogí mi bolsa, comprobé que su contenido seguía en orden y salí a la calle.
Allí lo encontré, plantado bajo la sombra de una palmera y apoyado en un todoterreno. Era más bien bajo. Tenía la cabeza pequeña y vestía una camisa roja y un chaleco negro en cuyo pecho lucía bordado un escudo de algún organismo oficial que no supe identificar. Llevaba pantalones de color tierra, mocasines y unas gafas de sol cuyo borde inferior rozaba su mostacho. Desde que puse un pie en la acera clavó sin disimulo sus cristales oscuros en mí, pero no despegó el codo del capó hasta que me tuvo a poco más de un metro. Nos dimos la mano y con un gesto ambiguo me indicó que metiera mi bolsa en la parte de atrás del vehículo. No me dijo su nombre. Tampoco yo a él.
La terminal quedó atrás con mayor rapidez que la que el resuello del motor prometía y enseguida tomamos una carretera mal asfaltada que una señal oxidada anunciaba como Troncal 19. A la izquierda, paralelo a nosotros, discurría un río sobre el que el sol a punto de ocultarse derramaba un tinte naranja, rotas sus aguas calmas por pequeños remolinos que parecían baches, aunque ni la mitad de profundos que los de la tortuosa vía por la que circulábamos. Pregunté al conductor el nombre del río y se limitó a responder que se llamaba Apure, igual que el estado de Venezuela, fronterizo con Colombia, en el que nos encontrábamos. Tenía el aspecto huraño de quienes no están dispuestos a ir más allá de las escasas tareas que asumen en la vida. Al tipo le habían encargado venir a buscarme y eso había hecho. Lo de simular amabilidad o mantener conversación con un recién llegado no entraba en su lista de obligaciones.
Pasadas dos horas y media, ya de noche, giramos a la derecha y tomamos un camino de tierra, paradójicamente más asentado que la carretera que dejábamos atrás. La conducción se volvió más suave a partir de ahí. La luna llena iluminaba pequeños grupos de árboles en medio de la vasta llanura, apelotonados como si intuyeran la hostilidad del entorno que los rodeaba. Me incliné sobre mi ventanilla y miré al cielo: la intensidad del astro celeste era tal que anulaba el fulgor de las estrellas. Pero yo sabía que estaban allí y me consolaba pensando que serían las mismas que ahora podría estar contemplando en mi lejano pueblo. Aunque no hacía demasiado frío, me arrebujé con mi jersey de hilo, envolviéndome en ese melancólico recuerdo.
Quince minutos después, los faros del jeep revelaron al fondo de la negrura la silueta de un caserón enorme. Cuando estuvimos a unos cien metros el vehículo se detuvo y se apagaron sus luces. De pronto noté una sombra que surgió de la nada moviéndose junto a mi ventanilla y, al instante, varios haces de linternas se agitaron dentro y fuera del vehículo al ritmo del crujido de pasos sobre la hierba. El conductor apagó el motor y abrió la puerta, y una corriente de aire húmedo recorrió mi rostro. El tipo había salido del todoterreno y ahora estaba delante de él, y aunque yo no alcanzaba a oír lo que decía, su tono de voz transmitía más calma que el de su interlocutor, al que oí susurrar varias veces «no, no, no». Cuando dieron por terminada la conversación, todas las linternas se apagaron excepto una. Mi acompañante se aproximó por su lado del vehículo y, sin quitarse las gafas, me soltó:
—Usted se baja aquí, señor. El resto del camino lo hace solito.
Zanjó la sentencia cerrando la puerta. El sonido rompió mi desconcierto y el silencio del llano acribillado por cantos de grillos. Me invadió una sensación que confundí con el pánico, pero que no era sino una brutal suspicacia. Estaba solo en medio de la nada, a miles de kilómetros de mi tierra y cumpliendo la orden de unos jefes a los que no conocía mucho más que al tipo que acababa de darme otra. La angustia comenzó a aprisionarme casi tanto como la negritud de aquella llanura, pegajosa como la brisa que la atravesaba. Salí del jeep y me quedé junto a la puerta, mirando a la oscuridad agujereada por el círculo de luz que aguardaba posado en el suelo, unos metros más adelante. No llevaba pistola ni navaja —me hubiera sido imposible transportarlas en el avión—, lo que anulaba cualquier posibilidad de defenderme en caso de que mis peores presagios, que ya no me parecían tan irracionales, se cumplieran. El haz de luz empezó a impacientarse y brincó hasta mi cara dos veces antes de volver a apuntar a la hierba. Me sentía imbécil poniéndoles a esos desconocidos las cosas tan fáciles, como un corderillo camino del matadero. Me giré y eché a andar hacia la parte trasera del vehículo, abrí el maletero, saqué mi bolsa de viaje y lo cerré fuertemente, con la vana intención de que el portador de la linterna advirtiera que yo estaba lejos de ser una presa fácil. La inmensidad de la llanura no había terminado de tragarse el eco del estampido que yo había provocado cuando vi por última vez la brasa del cigarrillo que el conductor del jeep fumaba apoyado tranquilamente sobre el capó. No me despedí de él.
Читать дальше