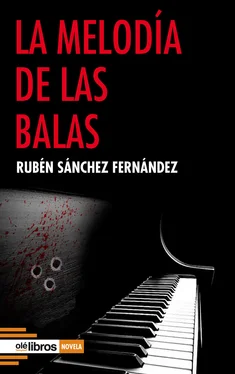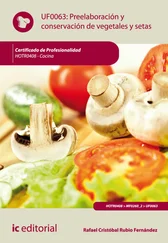Fue entonces cuando me hicieron pasar a Francia.
* * *
Cuando regresa a la calle es un hombre distinto. Ha aceptado una carga más pesada que el acero alojado en su cintura. La ciudad parece iluminada en contraste con la oscuridad de la iglesia, pero ha anochecido lo bastante como para sentirse desorientado. Sin levantarse la camisa se ajusta con disimulo el silenciador, que le baila en la espalda, y procura alejarse de allí antes de parar en un callejón y consultar el plano. Después, lo rompe en pedazos tan pequeños como puede y los arroja a una papelera. Cerca de ella, dos vagabundos discuten a gritos en un idioma que no reconoce. Los esquiva tomando una distancia exagerada, como si temiera que el fracaso que los ha condenado a esa situación fuera contagioso.
Prosigue su camino sin fijarse en las calles, manteniendo un rumbo aproximado. Atraviesa una zona de callejuelas pobladas de pequeños bares, sus puertas atestadas de jóvenes con pinta de no haber conocido más problema en la vida que aprender a sostener en la misma mano enormes vasos de plástico y cigarrillos con olor a hierba. No acaba de dejarlos atrás cuando pasa junto a una taberna cuya fachada de piedra le despierta el recuerdo de su añorado norte. Tiene un aspecto agradable y los pizarrines de la puerta ofertando catas le tientan a entrar y pedir un vino. Pero ahora no es el momento. Lleva demasiada sobriedad en las venas como para disfrutar de esa copa.
Diez minutos y varios callejones después dobla una esquina y al hacerlo permanece clavado en ella. Todavía podría dar media vuelta, salir huyendo y volver a Euskadi. La pistola y el silenciador no son un problema; sabe cómo deshacerse de ellos sin dejar rastro. Pero también sabe que, tarde o temprano, Elvis le encontraría. Que, aunque cambiara de aspecto, de dirección o de ciudad, un día cualquiera volvería a despertarse con esa extraña sensación en el estómago; se levantaría, observaría en el espejo del cuarto de baño su rostro adusto y mal afeitado y su pelo moreno salpicado de canas. Sonaría el timbre y de nuevo un mensajero le entregaría un sobre y él cometería el error de aceptarlo. Como lo hizo varios días atrás cuando, al abrirlo, en vez de encontrar una carta que le explicara en qué consistía el trabajo, de su interior cayeron una estampa de san Antonio Abad y un plano de Valencia con dos cruces marcadas: la primera señalaba una iglesia; la segunda, un lugar en el centro de la ciudad. Junto a esta última, una mano firme había anotado con tinta roja Maldivo Jazz Club. Justo frente al que ahora se encuentra.
Asedian la fachada grafitis que revolotean como siniestras rémoras alrededor de la persiana, entreabierta como la boca voraz del depredador que aguarda con ansia su presa. Sigue acariciando la idea de largarse. Pero, al mismo tiempo, también la de entrar y escuchar el encargo. Como en el pasado, no hace tanto, cuando aún se sentía joven y pensaba que ganarse la vida con la muerte de otros sería un próspero negocio. Llegar, hacer el trabajo y marcharse. Ahora, cada misión es una dosis de la que, como buen adicto, siempre afirma que será la última.
Ahí parado, indeciso, elucubra sobre la cantidad que puede recibir esta vez. Como norma exige que sea proporcional al objetivo, a sus circunstancias y al riesgo que supone ejecutar el trabajo. A veces, cuando el contratante le tiene muchas ganas al fulano —asuntos de cuernos o pasionales—, suele pagar con generosidad, aunque la cosa sea coser y cantar. No hay nadie a quien no le tiente el dinero rápido. Y él no es una excepción. Pero los últimos meses de su obligado retiro, en los que cedió a la cobardía de no acercarse por Éibar por miedo a que alguien delatara su presencia allí, han sido un infierno de soledad y tristeza. Viviendo escondido evitó que le encontraran, pero también se perdió los últimos días de vida de su madre. Un agrio pensamiento le atraviesa: justo ahora, cuando menos tiene que perder, más ánimos le faltan para volver a mancharse las manos de sangre.
Se ve forzado a doblar la espalda casi tanto como su incertidumbre para deslizarse bajo la persiana. Traspasada esta, no avanza más. Igual que en la iglesia, permanece inmóvil, sintiendo en su espalda el roce de la persiana con el silenciador; como si ese contacto fuera la única garantía de una vía de escape. Es pronto y el local está vacío. No hay almas que roben una sola molécula al aire acondicionado que sopla a toda potencia y que le abofetea el rostro, contrayéndoselo en una mueca estupefacta al volver a contemplar el club que conoció hace ya veinte años. No ha sufrido demasiados cambios. Sigue teniendo forma rectangular, con la entrada en un extremo y el escenario en el opuesto, las paredes negras y los techos altos. En el centro, varias mesitas redondas se hallan dispersas frente a una larga barra que ocupa casi todo el lateral derecho, y tras la que las luces de los anaqueles bañan el lugar con los colores de las botellas. El tiempo se deforma de tal modo en aquellas entrañas de cemento y madera que, si bien hace un rato lamentaba llegar tarde, ahora le devora el presentimiento de que ha irrumpido en un mundo a medio crear.
Allí está. Ha vuelto. En la penumbrosa quietud recuerda la última vez que se despidió de aquel lugar, convencido de que no volvería jamás. Nunca olvidará la fecha: 10 de agosto de 1995. Madrugada de miércoles a jueves. Terminada la actuación, se despidió de los músicos para correr a acodarse en la barra y arreglar cuentas con Elvis, el dueño del club, quien, tras regatearle el salario pactado —la entrada había sido más floja de lo habitual, quizá por la repentina tormenta de verano que anegó la ciudad—, acabó invitándole a una copa, luego a otra; y así hasta que, sin darse cuenta, se bebió la madrugada contándole a su anfitrión más de lo que le hubiera gustado acerca de su vida y de las dudosas líneas que pisaba allá en su obsesiva Euskadi. Luego, casi a punto de amanecer, dejó atrás el club y vagó por las calles de Valencia, tambaleándose y dejando que el alcohol se mezclara con el sudor de la caminata hasta que llegó a la playa de la Malvarrosa. Quería despedirse de un Mediterráneo mucho más pacífico que el bravo Cantábrico. Apoyado en uno de los pilares de piedra del paseo marítimo se quedó mirando hacia el este, sabedor de que, a varias millas al otro lado de ese mar todavía oscuro, en Palma de Mallorca, sus compañeros estaban a punto de culminar la ekinza que acabaría con el rey de esa maldita España en la que se escondía y que tanto odiaba. Los imaginaba en el piso alquilado, aguardando, el tirador apostado con paciencia profesional, alineado su ojo con la mira telescópica del rifle que apuntaría al yate Fortuna cuando zarpara, y por cuyo cañón habría de salir la bala libertadora que lo cambiaría todo y abriría una nueva etapa democrática para los vascos. Era el momento. Esperó largo rato, sintiendo cómo se le erizaba la piel por el relente y la emoción; envidiando a sus compañeros, valientes gudaris —a diferencia del papel secundario que le habían asignado como miembro legal de ETA, al no estar fichado por la policía— en cuyas manos estaba transformar de una vez por todas la historia. El frío amanecer le arrancó una lágrima que al resbalar le escoció la piel y el alma. Dio un largo suspiro y se apartó del poyete con la idea de tomar un café, imaginando que sus correligionarios estarían haciendo lo propio a esa misma hora, allende el mar. Sería su pequeño homenaje antes de abandonar la ciudad.
Entró en un pequeño bar de pescadores al otro lado de la calle, junto a la línea del tranvía. Tomó asiento en el rincón más alejado de la puerta, confiando en que la cafeína le devolvería la serenidad que el alcohol le negaba. Bebió el negro líquido a pequeños sorbos, despacio, notando cómo la abrasadora amargura le hacía entrar en calor. En el televisor, la presentadora del informativo de las seis de la mañana repetía las noticias con la desgana de la rutina dibujada en su cara. Hasta que su expresión cambió de pronto. Durante un segundo permaneció desconcertada, mirando un papel que alguien había dejado sobre su mesa. Volvió a dirigirse a la cámara y anunció una exclusiva de última hora: tres miembros de ETA acababan de ser detenidos en Palma de Mallorca por agentes de la Policía Nacional, acusados de preparar un atentado para acabar con la vida del rey Juan Carlos I.
Читать дальше