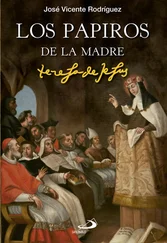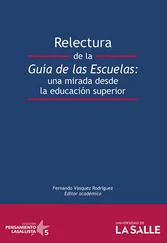Cuando salía del club se apagaban las farolas y hacía el mismo camino que los primeros trabajadores de la mañana, pero a la inversa. Recorría las calles arrastrando los pies y con los párpados pesados, deseando que el próximo cruce fuera el último antes de llegar a casa. A medida que el sol despuntaba en el horizonte, enfrentándose a la niebla y las nubes, yo le daba la bienvenida a mi noche.
Subí los escalones del edificio de dos en dos hasta llegar a la puerta de la pensión. A pesar de los guantes, tenía las manos enrojecidas por el frío y me costó acertar con la cerradura a la primera. Me deshice del sombrero con los dedos temblorosos mientras atravesaba el recibidor para ir al piso de arriba; la escarcha de las cintas se derritió en mis manos.
En la habitación ya no había nadie cuando entré; había escuchado las voces del resto en el comedor. Las camas estaban vacías, con las sábanas revueltas, y solo quedaba el ambiente cargado de las seis mujeres y los dos bebés que habían pasado la noche en estas.
Seis mujeres y ocho camas.
Una de esas dos sobrantes era la mía. Me senté en ella para quitarme los zapatos y ponerme el camisón. Después de horas vestida con el incómodo uniforme del club, tiré la ropa sudorosa al suelo y los adornos de la camisa repiquetearon contra la madera. Me estiré en la cama, refugiándome bajo las mantas, y cerré los ojos.
Antes de quedarme dormida, pensé en la cama vacía a mi lado: una mañana más, mi madre no vendría a ocuparla.
Desperté con el ruido de unos tacones y la sensación de que estaba soñando. Me moví un poco en la cama, peleando por abrir los ojos, y me incorporé para ver la silueta de mi madre recortada contra la luz que entraba desde la puerta. Revolvía en mi arcón, con movimientos torpes y cansados, y tardé unos segundos en darme cuenta de que no estaba soñando.
—¿Qué estás haciendo?
Si hubiera habido algo más de claridad, habría distinguido el reflejo dorado que impregnaba sus ojos cuando mentía.
—Buscando algo.
—¿En mi baúl?
Como si no conociera la respuesta.
—Creía que era el mío.
Mentira. Mentira, porque ya se había acostumbrado tanto a manipular la verdad que no sabía responder de otra forma que no fuera engañando.
—No lo es. El tuyo está allí —dije señalándole la cama contigua.
Mi madre se quedó inmóvil durante unos instantes. Después se tambaleó hasta su arcón y se dejó caer allí, con el pelo ocultándole el rostro. Ni siquiera se quitó la ropa o el maquillaje antes de meterse en la cama y, cuando yo terminé de vestirme, ella ya estaba dormida. Recogí en silencio la ropa de la noche anterior y miré a mi madre: su pecho subía y bajaba de forma tan irregular que temí que en cualquier momento se ahogara.
Me deslicé escaleras abajo tratando de hacer el menor ruido posible, aunque en la casa reinaba el caos del mediodía. Fui directa a la pequeña habitación de la limpieza a lavar el uniforme. La pila se fue llenando de agua y yo me desperecé un poco; me apetecía volver a meterme en la cama y no ir a trabajar una noche más. No me gustaba tener que escabullirme de las insinuaciones del jefe, animándome a que me subiera al escenario con mi madre, ni ver su cara de decepción por no seguir sus pasos.
No sabía por qué me importaba tanto lo que pensara de mí si yo apenas era una conocida para ella.
Si había algo que tenía claro, era que no iba a ablandarme. Esa certeza me llenaba la boca de un sabor metálico y me inundaba el cuerpo de seguridad. No iba a acabar en el escenario, peleándome por aquellos hombres noche tras noche, temiendo cada segundo que pasara porque eso me haría más vieja, menos deseada.
No iba a terminar como mi madre, hurgando entre las cosas de mi hija en busca de dinero porque ya no era lo suficientemente guapa para ganarme la vida.
Cuando estaba tendiendo la camisa, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Solo había una persona con tan poca delicadeza en toda la casa.
—A mi despacho —me exigió Louise—. Ahora.
Aguanté la respiración. No me gustaba la Louise enfadada y, menos aún, nada más despertarme.
Atravesé el comedor sin detenerme a ver lo que cocinaba Alys ni a charlar con Rose, que amamantaba a su hijo en una tumbona de mimbre. Llegué al despacho y ella estaba sentada detrás de su escritorio, rodeada de papeles sobre la mesa y los cuadros que colgaban de las paredes.
Louise había sido una figura permanente en mis recuerdos desde que tenía memoria y, a pesar de ello, creía que nunca terminaría de conocerla del todo. En ese mismo instante, era incapaz de descifrar la expresión de su cara, que podía ser enfado o decepción.
Ninguna de las dos me agradaba lo más mínimo.
—Siéntate.
Obedecí con todo el cuerpo agarrotado.
—¿Qué pasa ahora? ¿He hecho algo malo?
Por fin, el ceño fruncido de Louise se relajó y sentí que con ese gesto ajeno yo misma respiraba mejor.
—He hablado con tu madre —tanteó comprobando mi reacción. Por supuesto, con respecto a mi familia, yo era una bomba que vigilar con cuidado para asegurarse de que ninguna palabra la haría estallar—. Lleva tres meses de retraso con el alquiler y me ha asegurado que tú te habías comprometido a pagarlo.
—¿Qué?
Otra mentira más para la colección de engaños de Meg. Lo peor era que, de habérmelo pedido directamente, me habría costado ignorar sus ojos lastimosos y sus excusas y no habría podido negarme.
—¿Te has ofrecido o no?
La pregunta no era esa. A pesar de las palabras que Louise decidiera emplear conmigo, yo conocía lo que había bajo ellas.
«¿Vas a volver a cubrir una mentira de tu madre o vas a pensar en ti?».
Carraspeé, nerviosa. No me gustaba que juzgara la relación que había entre nosotras sin estar involucrada, aunque sabía que sus preguntas me escocían porque Louise era la única que me decía siempre la verdad.
Inspiré.
—En realidad, no lo hemos hablado… —titubeé—. Quizá se le haya pasado comentármelo o no sé. Estos días la veo poco.
—Trabajas con ella, Nasha.
—No creo que el club sea el sitio adecuado para hablar del alquiler —repliqué. Sus ojos sobre mí me producían un dolor casi físico.
Louise se quedó callada, aunque veía las palabras empujando por salir de su boca.
—¿Te ha quitado dinero estas últimas semanas?
—¿Qué clase de pregunta es esa? ¡Eso no es de tu incumbencia!
—¡Solo trato de ayudarte!
Me faltaba un poco de aire y los pulmones se me llenaban a medias.
—No necesito ayuda, Louise. Estoy bien.
Al final, yo era igual de mentirosa que mi madre. Me revolví en la silla de madera, notando cada una de las astillas atravesar la falda. Quizá fuera solo mi mente convirtiendo la incomodidad que sentía por dentro en algo que pudiera hacerme daño también por fuera.
—Entonces tienes dinero para pagar los dos alquileres de este mes y todos los que tu madre me debe.
¿Qué podía hacer? Una vez que los engaños tomaban carrerilla, no podía pararlos.
—Lo tendré.
Pensé en todo el dinero que había ido desapareciendo poco a poco de la funda de mi almohada y cómo ni siquiera yo era la responsable de la mitad de esos gastos. Las manos de mi madre eran muy largas y nunca habían tenido reparos en agarrar lo que no era suyo. Pero era familia y me habían enseñado que la familia se protegía.
Aunque no fuera capaz de recordar una sola vez en la que ella me protegiera a mí.
Louise se levantó de su silla y rodeó la mesa para sentarse a mi lado. Desde tan cerca, sentía que ella podía verme por dentro, como si mi piel transparentara al entrar en contacto con su respiración.
Volvía a tener seis años y Louise me estaba enseñando a leer; volvía a tener diez años y Louise me hacía trenzas en agosto para que el pelo no me diera calor; volvía a tener doce años y Louise me cuidaba cuando estaba enferma.
Читать дальше