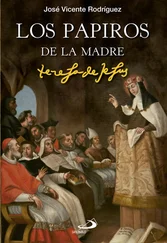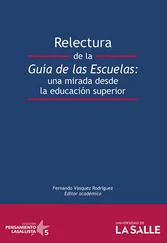Ella vivía a las afueras del barrio, donde las casas dejaban de ser chabolas. La suya era casi cuatro veces más grande que la mía y mucho más bonita. Tenía la fachada impecable porque las apariencias lo eran todo para madame Leonide. Ella, su marido y sus dos hijas salían de casa siempre impolutos, como si todos los días de la semana fueran domingo. No deshacía su sonrisa mientras tuviera los ojos de los demás clavados en su nuca y en el moño, siempre tirante y perfecto. Las faldas desprendían ese característico olor a alcanfor y yo no las había visto arrugadas jamás.
Había algo perturbador en esa perfección y no estaba segura de si era la poca vida que mostraban o el hilo escarlata que toda la familia portaba con orgullo, como un estandarte colgando del meñique.
El estudio de ballet para señoritas de madame Leonide se encontraba en la parte trasera de su casa, rodeando el jardín y con vistas nada agradables a los escombros de lo que una vez fue una fábrica de ruedas de carro. Atravesé el camino de piedras haciendo tintinear las llaves en mis manos y, al abrir la puerta, volví a sentir el mismo cosquilleo que me acompañaba cada noche.
Dentro del estudio, solo había silencio y oscuridad. La falda de lana sonaba al rozar con el abrigo. La luz de la casa vecina y de la única farola de la calle se coló por la rendija de la puerta antes de que la cerrara. Durante unos segundos, disfruté de aquella negrura que me envolvió todo el cuerpo.
Sabía que podía recorrer el pasillo hasta la sala de los espejos sin necesidad de encender ni una sola lámpara, pero lo hice y, poco a poco, el lugar se fue tiñendo de rojo y naranja, como si la madera estuviera en llamas.
El eco de mis pasos me acompañó hasta la abertura que daba a la sala de ensayos. Tenía tres de las paredes cubiertas de espejos y barras; la última se abría en un enorme ventanal desde el que se veía el jardín de la entrada. Yo había aprendido a bailar observando las clases de madame Leonide a través de esos cristales. Mis primeros pasos de ballet los hice aferrada a uno de los arbustos y con los pies descalzos sobre la hierba húmeda, aguantando el frío y el cosquilleo porque eso era lo máximo a lo que podía aspirar. Madame nunca me pilló escondida copiando a sus alumnas durante las tardes, ni se percató del par de puntas que un día desaparecieron y que, accidentalmente, cayeron en mis manos. Estaban usadas y gastadas, por eso nadie las echó en falta, pero yo jamás había sido tan feliz.
Me apresuré a limpiar el estudio, como cada noche. Siempre comenzaba por el despacho; no era más que un pequeño cubículo, así que, antes de que el reloj de la iglesia marcara las nueve, ya había terminado. Después frotaba el paño por todos los espejos para borrar las marcas de las manos de las bailarinas y barría y fregaba el suelo. Lo hacía con rapidez, pero prestándole atención a cada pequeño detalle, asegurándome de que todo quedaba a la altura de lo que ella buscaba.
Entonces, cuando guardaba la escoba en su esquina, cobraba sentido aquel estúpido trabajo, porque con el estudio impecable, me sentaba en el suelo y sacaba las puntas de la bolsa. Eran bastante nuevas, un regalo de Julien por mi decimoséptimo cumpleaños, y eso las hacía aún más especiales.
Esa noche no fue diferente. Las anudé y me deshice de la falda; nadie iba a verme con la camisola y los calzones y la lana me obstaculizaba al bailar. Había dejado el corsé en casa, porque Arthur era el único que todavía me obligaba a llevarlo, a pesar de que solo podía utilizarlo fuera de la fábrica y exclusivamente con el fin de contentar sus expectativas. Pero él no estaba en el estudio, ni podía juzgarme. Me quedé quieta, de pie, alternando el peso de una punta a otra, hasta que recuperé de mi memoria la melodía adecuada para lo que quería expresar esa vez.
Tristeza, desesperación, alegría, cansancio. Resignación, decepción.
No había más música que la que yo misma me imponía, la que sonaba solo dentro y para mí.
Comencé a dejarme llevar, a ejecutar un paso tras otro y no pensar en cuál vendría después. Eso era lo que más me gustaba del ballet: cuando todo lo demás me parecía caótico, me proporcionaba la estabilidad que faltaba.
Mis pies sostenían el peso de mi cuerpo, pero no dolía, no sufría.
Con cada giro, recordaba las tardes junto a Julien, sus abrazos, sus susurros de consuelo. Cada movimiento de brazos era una de nuestras carcajadas de madrugada y los juegos infantiles de los que todavía disfrutábamos. Cada vez que mi cuerpo se tambaleaba, veía los lienzos de mi hermano, todos en los que salía yo y en los que no. Cada golpe en el suelo era cada injusticia que me había tocado vivir, cada decepción, cada palabra e insulto que trató de hacerme caer.
Cada salto era las veces que había intentado volar y el mundo me había cortado las alas.

En mis sueños no había niños.
No había llantos de bebés, ni lamentos nocturnos, ni noches en vela. No tenía que levantarme cada día de madrugada para acercarme a la cuna, con miedo; con miedo a que el niño ya no estuviera allí, con miedo a que el niño hubiera crecido y sus manos salieran de entre los barrotes y me estrangularan.
Con miedo a que fuera como él .
En mis sueños tampoco existía su risa, ese delicado gorgorito que hacía vibrar su diminuto cuerpo. No me sonreía cuando le daba de comer, haciendo surcar la cuchara por el aire como un barco pirata. No balbuceaba «mamá», ni me rodeaba el cuerpo con sus pequeñas manos, queriendo curar heridas que él tampoco veía.
En mis sueños no estaba Will, pero siempre era su llanto el que me despertaba por las mañanas.
Me incorporé de la cama con los ojos todavía entrecerrados, acostumbrándome a la poca luz que entraba bajo la puerta y por las grietas de la contraventana. Si estiraba los brazos, podía tocar la cuna sin moverme.
—Buenos días, mi pequeño —lo saludé y me levanté para cogerlo. Él apoyó la mejilla en mi hombro, dejando la marca de sus lágrimas en mi piel—. Ya estoy aquí. Vamos a desayunar, ¿de acuerdo?
Recorrí el pasillo, estrecho y asfixiante, hasta la cocina. Con Will en brazos, entorné la puerta de una patada y la oscuridad que envolvía la casa se atenuó. Esa era la única estancia sin cortinas, pero no había sol que nos diera los buenos días; solo el añil más invernal y la mañana que comenzaba a despuntar en el horizonte. Era demasiado temprano, como siempre, y había aprendido a medir el tiempo a su lado con cuentagotas. No iba a desperdiciar ni un segundo más de lo necesario.
No ahora que febrero se acercaba marcado en rojo.
Había pasado ya un año.
Senté a Will sobre las tejas rojas del suelo de la cocina y me acerqué al hornillo. Mientras lo encendía, las manos infantiles de él jugaron con mi camisón, con los hilos sueltos del final. Cuando abrí la puerta del patio, me encontré la pequeña lechera de latón que la vecina me llenaba cada mañana y deposité los cuatro peniques en el alféizar de su ventana. Volví a atravesar el patio a grandes zancadas, abrazándome por los codos para resguardarme, de manera un poco pobre, del frío.
Eché la leche en un cazo y esperé a que hirviera. Era afortunada por tener vecinas tan amables. Me tendieron la mano cuando llegué seis meses atrás, con un niño de apenas unas semanas y sin poder amamantarlo. Estaba muy asustada.
A veces seguía estándolo.
Ellas cuidaron de Will como si fuera hijo de todas las casas que rodeaban el patio. Me ayudaron con la búsqueda de trabajo y la señora O’Shea se quedaba con él si yo estaba en las oficinas de la fábrica o tenía que hacer algún recado.
Читать дальше