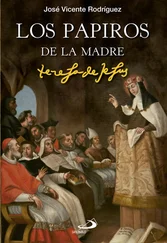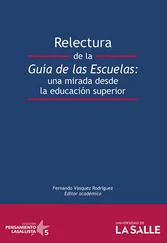Vi la espuma subir y revolví bien antes de apartar la leche del fuego y ponerla en el biberón. Había algo reconfortante en la rutina. Si la seguía a diario, si convertía las tareas en algo mecánico, me olvidaba de que mi vida no había sido siempre así. Podía enfrentarme a la nostalgia y al miedo.
Después de que se tomara el biberón, me puse la ropa del trabajo y lo vestí. Will lloraba cada vez que lo hacía y no paraba hasta que me despedía de él a las puertas de la casa de la señora O’Shea. Ese día no tuve fuerzas para pelear y dejé que llorara y llorara y llorara sin darme cuenta de que las lágrimas también eran mías.
Si había algo más gris que el cielo de la ciudad, eso era la fábrica de radios. El humo que salía de las chimeneas se mezclaba con las nubes y le daba al edificio un aspecto lúgubre. Percibí el olor a cenizas y a quemado antes incluso de llegar y en el momento en que pisé los escalones de la entrada, la camisa ya se me pegaba al busto a causa del calor que desprendían las máquinas.
El pasillo de trabajadoras estaba lleno de mujeres con el mismo atuendo que yo, pero sin el corpiño negro que me caracterizaba como empleada de las oficinas. Al ver sus rostros cansados, con el cabello apelmazado en las mejillas por culpa del sudor, las ampollas en los dedos y los ojos suplicantes, agradecía no estar en su lugar. A mí nunca me habían preparado para eso. Aunque, en realidad, no creía que ninguna estuviera preparada.
Escudriñé el final del pasillo intentando reconocer una única cabeza, pero la estancia estaba repleta de personas y de un parloteo incesante.
Alguien me tapó los ojos con las manos y supe que era ella al sentir sus dedos, delgados y fríos, en la frente.
—Más te vale ser Olivie, porque si no, te advierto que sé defenderme.
Escuché su risa ahogada y me deshice del agarre, girándome para mirarla.
Olivie tenía los ojos tan grises como el cielo y el humo y, en ese instante, miraban directamente a los míos, buscando lo mismo que cada mañana: los surcos rojizos de llorar y el rastro violáceo de la falta de sueño en el párpado inferior.
Como cada mañana también, lo encontraba.
Antes de que pudiera decir nada, la interrumpí:
—¿Sabes que existen los peines?
Ella me sacó la lengua, tratando de arreglar su pelo en un moño. No llevaba corpiño porque ella trabajaba en el montaje de las radios.
—Es la nueva moda aquí —se burló—. Cuanto más despeinadas, mejor. Menos se fijarán en nosotras.
Rio, al contrario que yo. Oli siempre decía demasiadas verdades entre sus bromas.
Y, cuanto menos se fijaran en nosotras, más a salvo estaríamos.
—¿No quieres hablar?
—No. ¿De qué?
—De esto. —Señaló las ojeras y después atrapó un mechón suelto para encajarlo detrás de mi oreja. El rubio parecía mucho más oscuro entre tanto gris—. De lo que quieras.
Negué con la cabeza, bocetando una sonrisa triste.
—Solo estoy cansada.
Siempre estaba cansada. No dormía demasiado, pero no importaba cuánto, porque todas las mañanas tenía que arrastrarme fuera de la cama como si, en lugar de descansar en ella, librara una batalla contra el sueño. En el fondo, era un poco así: una pelea constante entre la Elisabeth del pasado y la que era ahora. La versión oficial de mi nulo descanso era que Will todavía lloraba mucho durante la noche. La versión real era… Bueno, era solo mía.
No pude evitar mirar el hilo rojo que salía de la mano derecha, casi como una extensión de mi piel y no como un recordatorio de que el tiempo se agotaba; de que, en cualquier momento, eso que había construido durante meses iba a ser poco más que un recuerdo.
—Me gustaría poder descansar también por ti —contestó.
Olivie desvió mi mirada hasta su sonrisa. Era increíble cómo conseguía sufrir por dentro y relucir por fuera. Ojalá yo hubiera tenido la mitad de su fuerza.
—Mañana por la noche no trabajo en el estudio. ¿Necesitas ayuda con Will? Así podrías dormir algo, no te vendría mal.
Sonreí. Oli era siempre la primera en ver mis ojeras y ofrecerse a cargarlas.
—No te preocupes, estos días Will está durmiendo como un angelito.
No podía decirle que no era Will, que eran sus ojos, los mismos que los de su padre, los que me provocaban pesadillas. No podía saber que todavía tenía vivo el recuerdo, que me escocía la piel cada vez que recordaba las caricias y olvidaba el resto. Que, a veces, todavía lo llamaba «amor» por el cosquilleo que me recorría el cuerpo cuando pensaba en los buenos momentos.
Olivie sonrió y ojalá hubiera podido retener aquel instante, justo antes de que me diera un beso en la frente y se alejara.
—Da igual lo que me digas, Beth. Las penas pesan menos si se comparten. Mañana estaré allí.
Ella siempre estaba allí para mí.

Londres tenía para mí olor a alcohol, cigarros y vómito.
—¡Tú, chica! ¡Otro whisky !
Había escuchado eso mismo en tantas ocasiones que ya no estaba segura de si de verdad alguien lo había gritado, o solo era el eco de alguna otra vez que reverberaba en mi cabeza.
En esa ocasión, era real. El hombre me observaba al otro lado de la barra con el cigarro tambaleándose peligrosamente en la comisura de sus labios y un brillo especial en los ojos, resultado de los tres vasos de whisky y las dos cervezas que yo misma recordaba haberle servido.
Miré primero el reloj, con sus manecillas torcidas que había aprendido a interpretar con el tiempo; aunque en el club no tuviéramos ventanas, sabía que estaba amaneciendo fuera. Mientras el esquivo sol de enero bañaba los adoquines de la ciudad, yo seguía atrapada en el mugriento local. Solo tenía que aguantar una hora más.
Sequé uno de los vasos que aún chorreaba sobre el trapo y lo rellené con lo que quedaba en el fondo de la botella. Con suerte, le sentaría mal y no volvería al día siguiente.
—No sé qué haces detrás de esa barra cuando podrías estar en esa otra —susurró, demasiado cerca de mi cara, al aproximarme para servirlo. Señaló con la barbilla el escenario.
No necesitaba girarme para saber qué me encontraría allí, pero, de todas formas, lo hice. Pronto cerraría el club y eso se palpaba en el ambiente, en la viscosidad con la que transcurría el tiempo y en las ansias de las pocas mujeres que aguantaban sobre las tablillas y se pavoneaban. Tenían cincuenta y siete minutos para conseguir un cliente y sacarle el dinero si querían cobrar algo esa noche.
A esas horas de la madrugada solo seguían las más mayores y las menos agraciadas. Con mirarlas, era capaz de calcular cuántas copas habían tomado, invitadas por esos hombres que todavía permanecían, ebrios, al borde del escenario.
Allí estaba mi madre.
Aparté la mirada en cuanto sus ojos se encontraron con los míos. Ya no me incomodaba verla sin camisa, sin falda o enaguas, únicamente cubierta —si se podía llamar «cubierta»— por un vestido transparente. Tenía el maquillaje corrido en las mejillas y eso acentuaba su cansancio. No era la primera vez que la veía acercarse demasiado a un cliente, ni era el primer fajo de billetes que veía cómo recibía para después marcharse escaleras abajo, a una de las habitaciones rojas.
Nada de eso era nuevo para mí, pero mirarla directamente a los ojos me hacía sentir más desnuda de lo que estaba ella.
Solo tenía que aguantar cincuenta minutos más.
Serví otras dos copas y me deslicé por el local para recoger los vasos vacíos. Limpié las mesas con la mirada clavada en las astillas que empezaban a abrirse paso bajo el barniz gastado. Seguía las vetas con los ojos hasta que se perdían y pasaba a la siguiente mesa.
Читать дальше