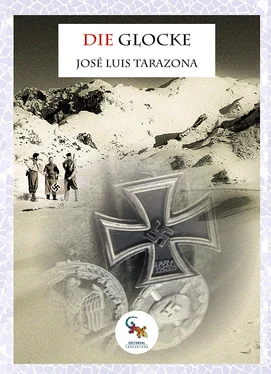1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Un duro golpe de viento casi hizo que el avión perdiera la línea de aproximación, pero el piloto lo enderezó con gran presteza y lo mantuvo nivelado con firmeza, hasta que los neumáticos tocaron tierra. El Junker apenas rebotó por la pista, lo cual, en aquellas condiciones, era una buena proeza. «Es un buen piloto», alabó Max.
—¡A los camiones! —ordenó el coronel.
Los hombres se dividieron en diferentes grupos, unos a los dos camiones de transporte, dos al sidecar y los últimos, a la pequeña tanqueta de escolta. Maximilian y Hans subieron a su coche y la comitiva arrancó para ir al encuentro del avión. La escolta podía parecer excesiva, pero no quería arriesgarse. Ya había habido una «desgracia», y no quería arriesgarse a sufrir otra.
Los primeros miembros de la tripulación empezaron a descender casi al mismo tiempo que llegaba la comitiva de von Mansfeld. Los soldados se desplegaron alrededor de la escalera y el coronel esperó al pie. El primero en descender fue el capitán de la aeronave, quien se cuadró ante su superior.
—Buen aterrizaje, piloto —le felicitó Max—. ¿Un vuelo movido?
—Gracias, mi coronel. La verdad es que hemos tenido tormenta desde que salimos, y ha saltado como una potranca joven, señor —dijo señalando a su avión—. Pero nada que no se pudiese controlar, han llegado sanos y salvos.
—No esperaba menos —le agradeció estrechándole la mano.
Ambos esperaron juntos a que bajaran los pasajeros. Los dos primeros en descender parecían conocerse, estaban entablando una animada conversación. El mayor de ellos tenía un porte entre distinguido y desaliñado. El jovencito, que no tendría más de veintiocho años, no podía ocultar que era el típico empollón. Sin duda, se trataba del profesor Frederick Berg y su ayudante, los dos ingenieros aeronavales que habían sido «reclutados» para el trabajo.
Ambos llegaron al final de la escalera sin percatarse del despliegue que se había hecho en su «honor». En su distraído andar, casi tropiezan de bruces con von Mansfeld. El profesor se asustó al salir de «su mundo» y darse cuenta de que tenía a menos de un palmo al serio coronel. Se preocupó, y empezó a pensar en qué demonios le habían metido al ver tras él el despliegue de soldados. Pero su sentido común le dictó que más valía que no demostrase temor alguno.
—Vaya, vaya… Señor… —Se ajustó las gafas, tratando de buscar el nombre del militar en alguna placa o algo parecido. Mientras, su ayudante trataba de esconderse tras su mentor.
—Barón von Mansfeld, profesor. —Max prefirió utilizar su «rango» social, intuyendo que el militar le diría poco al científico.
—Bien, bien. Vaya… Señor… Me recibe la nobleza, vaya, vaya. No soy tan distinguido, no creo que merezca recepción de tamaña magnitud —dijo señalando al despliegue militar.
—Usted se merece eso y más, su currículum no tiene nada que envidiarle a ningún título nobiliario, herr Professor —le contestó, tratando de mostrarse simpático a la vez que respetuoso con el hombre.
—Oiga, ¿no sabrá usted por casualidad a dónde nos llevan, verdad? —le preguntó en tono de confidente al oído. Max se rio con una sonora carcajada
—Sí, profesor. Pero como comprenderá, nada puedo decir al respecto —le dijo, llevándose un dedo sobre sus labios—. Pero le prometo que trataré que, tanto el viaje como su estancia, sean lo más agradable posible.
El viejo académico asintió con sonrisa afable y se dirigió a uno de los camiones, tal y como le indicó el ayudante de von Mansfeld. El coronel se quedó mirándolo, iba a llevarse bien con aquel hombre, siempre que no fuese un espía; en ese caso, lo tendría que fusilar. Esperaría a descartarlo para intimar más con él, el deber se lo exigía.
Por la escalerilla de desembarque ya bajaba el resto del pasaje, los expertos en minas. Era evidente que habían formado dos grupos diferenciados: los obreros por un lado, y los científicos por otro. Aquel era un claro ejemplo de la sociedad de clases que imperaba y que Max, en cierta forma, agradecía.
No se consideraba de los nobles más clasistas, pero lo era, aunque de una forma diferente. Él clasificaba a las personas más por su nivel cultural que por su condición natal. Un ejemplo claro era el profesor Berg: le consideraba un igual, aunque hubiese nacido en el seno de una familia humilde, tal y como rezaba su expediente. El que alguien consiguiera abrirse camino en un mundo tan duro como aquel por méritos propios era, sin duda, mucho más respetable que el ser hijo de un duque y pasarse el día despilfarrando la fortuna y el apellido familiar.
Los cuatro hombres que bajaban la escalera eran de aspecto rudo. Su forma de vestir indicaba a las claras su estatus social: ropa sencilla y muy funcional. Tres de ellos eran de mediana edad, «aunque quizás fuesen más jóvenes…», pensó Max. La vida de un minero era muy dura, envejecía y curtía a los hombres a una velocidad impensable. El último de todos ellos aparentaba mayor edad, unos sesenta, pero quién sabía.
El grupo se detuvo ante él. El mayor de ellos se adelantó, era evidente que se había convertido en su líder. Max rebuscó en su cabeza y visualizó la ficha de aquel hombre: Dieter Müller, el operario de maquinaria pesada. Lo observó de arriba a abajo. Era un hombre bajo pero fornido y aún conservaba buena parte de su mata de pelo, en su mayoría canosa, al igual que su barba de tres días. También se fijó en su cojera.
Iba bien arropado, con una chaqueta marrón de pana y un abrigo largo de lana, ya bastante raído. Pero lo que llamó su atención era la brillante insignia del partido nazi que llevaba prendida de su solapa derecha.
El minero también lo examinó de igual modo, tras lo cual, se quedó mirándolo a los ojos sin pestañear y sin mostrar signo alguno de sentirse intimidado por el militar. Tras varios segundos de incómodo silencio, Dieter se decidió a hablar:
—Coronel… —empezó a hablarle.
—Vaya, herr Müller. Veo que conoce los rangos del ejército… ¿Exsoldado?
—Verdún3. Dos años metidos en un lodazal inhumano hasta que… —se miró en dirección a su pierna lastimada.
—Entiendo. Veo que es usted miembro del partido…
—Sí, lo soy. El Führer ha salvado a Alemania de la vergüenza que sufrió el pueblo alemán en el Tratado de Versalles a manos de un puñado de traidores —aquellas palabras estaban bañadas en veneno.
El teniente que acompañaba a von Mansfeld hizo ademán de ir a enfrentarse con aquel hombre, por su insolencia y descaro. Max le paró de forma enérgica con su brazo. No cabía duda que Dieter acusaba a los dirigentes y por tanto, también a los de su clase, de la derrota en la Gran Guerra.
Aunque se sentía humillado por dentro, se contuvo. En parte, no le faltaba razón. La incompetencia de algunos generales había causado matanzas a una escala, hasta ese momento nunca vista, por la infame guerra de trincheras. Centenares de miles de soldados habían sido conducidos al matadero de forma innecesaria.
A pesar de que le dolía, entendía parte de los reproches de Dieter. Pero él no podía tolerar que le metiesen en el mismo saco, así que se desabrochó un poco su gabardina. De esta forma, el obrero pudo vislumbrar su condecoración, su Blauer Max. Pero aquello no le impresionó o, al menos, en su rostro no pudo ver atisbo de ello. Así que decidió demostrarle de otra forma que él había luchado con honor en primera línea, arriesgando su vida.
—Bienvenido a bordo, herr Müller —le saludó Max, ofreciéndole su mano amputada de forma premeditada.
Cuando el hombre notó el duro metal bajo su guante, su rostro sufrió una transformación casi imperceptible. Aquel muñón y aquella medalla pertenecían a un hombre que había sido mutilado luchando. Su mirada también le confirmaba que había comprendido. Se había ganado su respeto. Mejor así, aquel hombre podía ser un contrincante formidable y crear problemas muy serios.
Читать дальше