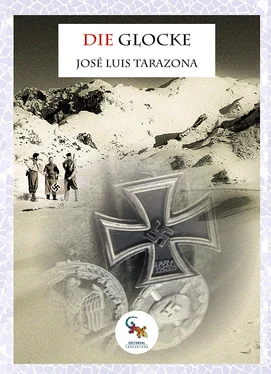El hombre no dijo nada y arrancó, derrapando sobre la nieve y dirigiéndose a la salida. Una vez abandonaron el puerto, condujo lo más rápido que pudo en dirección sur para llegar a la pequeña población, situada entre Kassel y Hannover.
Alrededores de Einbeck
El Mercedes de von Mansfeld llegó por el camino rural a las inmediaciones de la granja donde se había estrellado el avión. Les había costado encontrarlo, y habían tenido que dar unas cuantas vueltas y perderse otras tantas veces, antes de encontrar el lugar.
Ya era de noche y el clima no invitaba a que los habitantes de la población saliesen de sus casas. Cuando llegaron a la pequeña villa, esta parecía desierta. Solo los tenues rayos de luz que se escapaban entre las rendijas de las ventanas cerradas indicaban que aquel no era un pueblo fantasma. Al final, tras más de veinte minutos circulando sin sentido, se encontraron con un campesino, que regresaba tarde a casa y al que pudieron preguntar cómo ir al lugar donde se había estrellado el avión.
El hombre le dio bastantes indicaciones a Hans; después de la tercera, Max ya se había perdido. Confiaba en que su competente ayudante grabase todos aquellos giros y más giros que había que hacer. No le decepcionó. El chófer llevó el Mercedes, sin vacilar, por la carretera de salida de la población y luego por caminos rurales embarrados, a veces deslizando el coche por encima de la nieve.
Tras tres o cuatro kilómetros rebotando por caminos de tierra, llegaron a las inmediaciones de una granja. Frente a ella, había estacionado un camión de transporte de tropas y el clásico bmw 326 de la Gestapo. Esta vez no se habían perdido. Hans aparcó junto al camión y entraron al interior de la casa, tras sortear a un guardia de la policía local.
La casa se encontraba caldeada por una enorme chimenea. Los dos hombres agradecieron aquel calor. Se quitaron sus abrigos y los dejaron colgados en las perchas de la entrada. Max sintió una punzada de repulsa al ver el inconfundible sombrero y el abrigo negro de Rudolph, el miembro del partido y de la Gestapo que habían asignado para aquella misión y que tenía que acompañarles a Nueva Suabia. Al parecer, también habían avisado a aquella comadreja para que investigase el incidente. No le sorprendió su presencia, la esperaba, pero eso no lo hacía menos desagradable. No dudó que habría problemas.
La granja era humilde, y la habitación de entrada estaba llena de los típicos aperos de labranza. Tras la puerta que daba a la sala de la derecha se oía el rumor de una conversación animada. Supuso que se encontraban allí reunidos. Le indicó a Hans que lo siguiera, llamó y entró en la habitación.
No había errado. Alrededor de una sencilla mesa se encontraba sentado Rudolph con otros dos miembros de la policía local, bajo el mando de las SS. La comida y el vino corrían en abundancia, y los tres hombres parecían estar bastante ebrios. Al principio, se quedaron un poco perplejos, pero el miembro de la Gestapo se repuso a su borrachera y le saludó.
—¡Max! ¡No le esperábamos tan pronto! Venga y siéntese.
—¿Max? ¡coronel von Mansfeld! —les cortó tajante—. ¡Y ustedes dos! ¡Saluden a un oficial superior como es debido! —les ordenó.
Los uniformes de los dos hombres indicaban su pertenencia a la Kripo, la temible Kriminalpolizei, pero debían estar en el escalafón más bajo, pues los detectives de cierto rango siempre vestían de paisano. Ambos se levantaron, como si se les hubiera pulsado en un resorte, y saludaron con el brazo en alto y un sonoro «¡Heil Hitler!». Rudolph permaneció sentado, mirándolo con antipatía tras sus diminutas gafas. Él no obedecía órdenes de un estirado militar prusiano, miembro de la decadente aristocracia alemana. Ellos, los «hombres superiores» de la nobleza, habían perdido la Gran Guerra y traído el caos y la desgracia a Alemania. Hasta que llegó el Führer. Los despreciaba a todos. «Pero cuando la guerra termine... ajustaremos cuentas», pensó para sí.
Max correspondía su odio con la misma intensidad. Despreciaba a aquellas cucarachas negras. Casi todos eran unos don nadie, unas ratas de cloaca despreciables que habían visto en el partido su tabla de salvación para escapar de sus miserables y mediocres vidas, de donde nunca debieron salir, bajo su punto de vista. Ninguno de todos ellos conocía, ni de lejos, lo que eran la respetabilidad y el honor. Menos aún, lo que era la educación. No valían ni un marco.
Ambos hombres se miraron de forma intensa. Se retaban con los ojos: los de Max de un azul claro; los de su contrincante, de color marrón. El menudo, más con aspecto de oficinista cincuentón que de fiero interrogador, se levantó de su asiento y se acercó a él. Ambos se desafiaron en silencio a menos de un palmo de distancia.
Maximilian sacó su Blauer Max, que indicaba que era un héroe de guerra y por ende, un valiente. La dejó sobre su pecho, para que fuera bien visible para el gestapo. Este se enfureció en su interior, pero permaneció callado. Aquel gesto era una clara humillación por parte del coronel, que le quería decir, a las claras, que no estaba a su altura. Rudolph se serenó todo lo que pudo.
—Sé cuál es su graduación, coronel —dijo soltando más bilis de la que hubiera querido—. Y cuáles son sus lealtades —soltó con tono amenazador.
Von Mansfeld ni se inmutó. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por dentro, estaba disfrutando como un niño viendo cómo aquel insignificante ser se tragaba su propio veneno.
—Le espero mañana a las seis en punto —continuó hablando Rudolph—. Sus habitaciones están en el primer piso, las dos que están al fondo del pasillo. —Tras lo cual, desapareció de la sala.
Los dos policías permanecían de pie. Ambos estaban muy incómodos con la escena y Max no estaba dispuesto a sacarles de aquella situación embarazosa.
—Veo que han montado un buen festín —hizo aquella observación, echando un rápido vistazo a la mesa, para luego clavar sus pupilas en los dos rollizos «paladines de la seguridad de Alemania».
—Bueno, mi coronel, yo… Ejem, nosotros no… —empezó a excusarse uno de ellos.
—Fue el agente de la Gestapo, mi coronel —terminó el otro.
—Ya veo. ¿Y el granjero y su familia? —quiso saber Max.
—Han sido evacuados a una pensión en el pueblo, por orden del agente Rudolph, señor.
—¿Y este banquete? ¿Se lo han abonado al granjero?
—¿Abonado, señor? —se extrañó el más orondo de los dos.
—Sí, abonado, cabo —le replicó—. No pretenderán aprovecharse de la colaboración de un respetable ciudadano saqueando su despensa, ¿verdad?
—Eh, no, no. Claro que no, mi coronel —respondió uno de ellos.
Los dos hombres buscaron en sus bolsillos y depositaron unos billetes y las monedas que llevaban encima de la mesa. Max observó por encima el montante total y pareció satisfecho. Al menos, aquellos dos botarates habían tenido el sentido común de no tratar de ser rácanos a la hora de «pagar» por la cena.
—¿Le parece suficiente, señor? —le dijo el policía raso con voz asustada.
—Perfecto. Pueden volver a sus quehaceres.
—¡A la orden! —dijeron al unísono y aliviados de poder salir de aquella situación pagando solo unos cuantos marcos.
Una vez salieron de su vista, von Mansfeld añadió un billete de diez marcos, más que suficiente para pagar lo que cenarían ellos, y entregó todo el dinero a Hans.
—Guárdeselo. Mañana, localice a esa familia y págueles los gastos.
—Por supuesto, coronel —respondió, recogiendo el dinero y guardándolo dentro de su guerrera.
—Bien. Ven y siéntate a cenar conmigo. ¡Y déjate de formalidades! —le amenazó con un dedo.
Ambos hombres comieron animadamente. Charlaron sobre sus vidas antes de la guerra, de chicas, y cómo no, también de la guerra. Cuando se dieron cuenta, eran casi las once y media de la noche. Se apresuraron en recogerlo todo y subieron a descansar, aunque fueran solo unas horas. Los dos tuvieron sueños placenteros: Hans soñó con volver a su pueblo, junto a su mujer y sus hijos; Max, con aquella mujer del puerto de Hamburgo.
Читать дальше