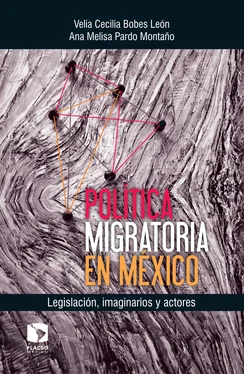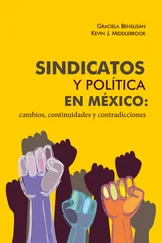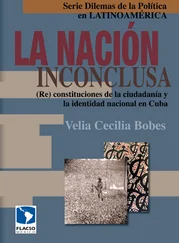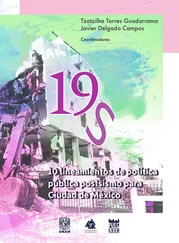Estas transformaciones implicaron el fin del proyecto nacionalista, y con esto llegó la posibilidad de la alternancia de partidos en el gobierno y la diversificación y empoderamiento de la sociedad civil. Las reformas a diversos artículos de la Constitución pusieron fin al reparto agrario posibilitando la privatización de ejidos y de la banca y la inversión extranjera directa en el campo y otros sectores de la economía mexicana; disminuye el intervencionismo y la regulación estatal sobre la economía y el comercio exterior y facilitan la presencia extranjera; mientras que el tlcan reconfiguró el modo de inserción de la economía mexicana en los mercados globalizados y un nuevo modelo de relación con el vecino del Norte. En lo político, durante estos años se implementaron diversas reformas respecto a las normas electorales y la representación en el Congreso.
Por otra parte, en el contexto de la crisis económica de los noventa, el clima social del país también se vio estremecido con el alzamiento zapatista en diciembre de 1994, que encontró el apoyo incontestable de una sociedad civil diversificada y fortalecida, dentro de la cual sobresale el incremento de las organizaciones no gubernamentales, en particular las de defensa de los derechos humanos (López, 2015). A su vez esta situación suscitó la atención y aumentó el escrutinio internacional sobre el desempeño de México en la protección de los derechos humanos.
En el modelo posnacional no solo se estimula la democratización del sistema político, sino se incluye lo extranjero de una manera menos excluyente y menos hostil. El nuevo modelo incluye la diáspora y desterritorializa la mexicanidad, y el tema migratorio adquiere mayor presencia e importancia. Respecto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, con la crisis aumentan los flujos de migrantes, y con el crecimiento de las actividades y los contactos transnacionales de los migrantes con sus lugares de origen, crece también la importancia de las remesas en la economía nacional y de las familias. Al mismo tiempo aparecen organizaciones de migrantes que se proponen como interlocutores válidos para promover sus demandas ante el Estado.
Estos cambios en el discurso de identidad impactan en la modificación de la percepción social de la emigración y la ampliación (con ellos) de la comunidad política. Si desde el nacionalismo revolucionario se les consideraba ausentes, traidores o enemigos (Calderón, 2004), la identidad posmexicana concibe a sus emigrados como parte de la nación, y un conjunto de cambios normativos e institucionales modifican los patrones de su inclusión y el reconocimiento de sus derechos, lo que se tradujo en reformas constitucionales, legislativas e institucionales abocadas a proveer mecanismos para la protección y la integración de los mexicanos que viven en el exterior. En 1997 se reforman los artículos 30, 32 y 37 constitucionales y se acepta la doble nacionalidad [21]y (en teoría) el voto en el exterior; [22]y en 1998 se reforma la Ley de Nacionalidad en el mismo sentido. A partir de entonces, se han creado los institutos especializados en atención a migrantes, así como programas y políticas públicas para su integración socioeconómica que reflejan el viraje en el ámbito de los imaginarios sociales en cuanto a las migraciones y el tratamiento a los migrantes.
El asunto de la emigración estuvo entre los objetivos del tlcan; [23]no obstante, el tratado reprodujo y reflejó la asimetría entre los firmantes, así, el tema de la libre movilidad quedó limitado a los empresarios transnacionales y a los profesionales, mientras que la migración no calificada e indocumentada —que, a pesar de ello, siguió aumentando— no solo quedó excluida del tratado sino que vio crecer y reforzar los controles fronterizos. La reforma de 1996 a la lgp, además de introducir el respeto a los derechos humanos, como principio de la legislación migratoria, incorporó modificaciones en los criterios de estancia orientados a dar legalidad a los acuerdos del tlcan: amplió los plazos de estadía a los visitantes sin eliminar los criterios de selectividad para la inmigración.
Con estas reformas se evidencia el ingreso al imaginario y la política mexicanos de valores universales de respeto y protección a los derechos humanos, motivados, entre otros, por las condiciones de globalización cultural donde se favorece la circulación de un discurso transnacional (Soysal, 1994) que eleva los derechos humanos al rango de principio organizativo básico de la política mundial. En el modelo posmexicano no solo los actores que luchan por la democracia asumen los valores de este discurso sino que tales valores empiezan a incorporarse al discurso de legitimación estatal (López, 2015). A esto contribuye la participación del gobierno mexicano en diversos foros internacionales de los que resulta la firma de tratados y acuerdos de protección de los derechos humanos y de las personas migrantes.
En 2000 se produce la alternancia de partidos en el gobierno que pone fin al régimen de partido hegemónico. Por primera vez en más de setenta años gana las elecciones el candidato de un partido distinto del pri y bajo los gobiernos panistas (Vicente Fox, 2000-2006, y Felipe Calderón, 2006-2012) [24]se producen los mayores cambios en la normatividad migratoria mexicana. Si bien en los gobiernos de Salinas y Zedillo se produjeron cambios significativos para los mexicanos en el exterior, con los gobiernos del pan se continúa este proceso y además se incorporan al debate y la legislación los temas de la recepción y el tránsito de migrantes.
El gobierno de Fox declara como uno de sus objetivos la protección de los migrantes mexicanos y se propone colocar la migración en el centro de la relación bilateral impulsando la firma de un acuerdo migratorio. [25]Es en 2005 y durante este gobierno que se logra implementar el voto en el exterior para los mexicanos residentes en Estados Unidos y la relación bilateral con ese país se enfoca a los migrantes.
Con el segundo gobierno panista, la agenda de la relación bilateral se modifica, dado que uno de los objetivos del gobierno de Calderón fue la “desmigrantización” de la relación con los Estados Unidos (Calderón, 2012). En esta circunstancia, se percibe un mayor interés por la inmigración, en especial por el aumento de la vulnerabilidad de los migrantes de tránsito. En 2008 se reforma por última vez la lgp para despenalizar la migración irregular en consonancia con los cánones internacionales y el gobierno calderonista promueve diversos espacios de discusión sobre la legislación migratoria. En 2011 se produce la reforma constitucional del artículo 1o. de gran importancia para el tema migratorio, ya que eleva los derechos humanos a principio rector de la aplicación de las normas jurídicas, estableciendo que siempre deben prevalecer una interpretación pro persona y la obligación de interpretar las normas de derechos humanos desde los tratados internacionales, de manera que se logre su mayor protección (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012). Finalmente, en noviembre de 2011, se promulga la nueva Ley de Migración.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya estrategia de gobierno se concentró en la guerra contra el narco , se agrava la situación de la migración indocumentada de tránsito por México. Aunque la existencia de estos flujos se remontaba ya a varias décadas atrás, el tema entra con fuerza en la agenda pública mexicana a partir de situaciones de emergencia vinculadas a la seguridad, en particular por la amplia repercusión de diversos hechos de secuestro y asesinato de migrantes, cuyos más conocidos exponentes fueron las matanzas de migrantes a manos del crimen organizado en San Fernando (Tamaulipas) en 2010 y Cadereyta (Nuevo León) en 2012, los cuales inundaron los espacios de los principales medios de comunicación.
Читать дальше