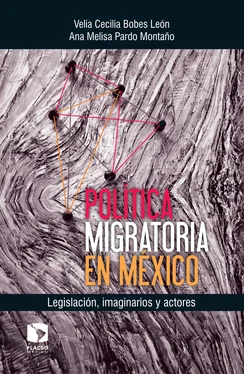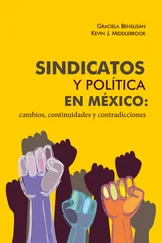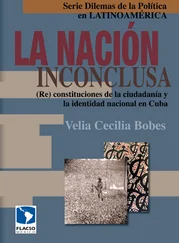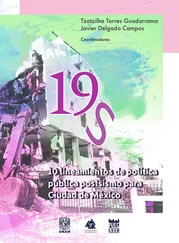Esta estructura ideológica —asidero de una nueva identidad mexicana— sirve para cohesionar y articular la diversidad social desde la homogeneidad y legitimaba un sistema político autoritario y un proyecto de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones con proteccionismo estatal. Los núcleos duros de este nacionalismo son, en lo simbólico, el indigenismo y el mestizaje y, en lo económico, la intervención estatal. Este nacionalismo revolucionario se caracterizó por la desconfianza hacia las potencias extranjeras —que implica xenofobia y antiimperialismo—, la nacionalización como limitación del control foráneo sobre los recursos naturales (agrarismo, proteccionismo y populismo sindical), un Estado fuerte e interventor, y la supervaloración de la identidad mexicana (Bartra, 1989).
La ideología nacionalista del México posrevolucionario ve a los extranjeros en función del proyecto priista de nación. Las políticas modernizadoras y desarrollistas de los gobiernos priistas, al menos hasta la década de los sesenta, reivindican el mestizaje y lo indígena como lo verdaderamente mexicano y como una fuerza crucial en el desarrollo del país, en este contexto ideología y legislación se inclinan hacia la asimilación de los extranjeros. [11]No obstante, aún predomina una tendencia a promover una inmigración controlada y selectiva que, al tiempo que posibilitara el ingreso de técnicos y profesionales para su aporte al desarrollo, protegiera el empleo de los connacionales. [12]Por ello, en relación con los extranjeros, aparece claramente una visión heterogénea que distingue a unos como más deseables que los otros. Esta visión selectiva y restrictiva predominó durante toda la segunda mitad del siglo xx y se evidencia en el marco normativo del periodo que va de 1917 hasta la segunda mitad de la década de los ochenta.
Partiendo de la Constitución, encontramos una postura nacionalista y de defensa de lo nacional, un articulado dirigido a reforzar el proteccionismo, la intervención y la regulación estatal. En particular, el artículo 27 que trata de los recursos naturales como propiedad de la nación excluye a los extranjeros de inversiones en sectores claves, determina la rectoría del Estado sobre el desarrollo social, y posteriores modificaciones refrendaron la expropiación y nacionalización de compañías extranjeras en el petróleo, ferrocarriles, y otras áreas estratégicas. Junto a esto, el artículo 33 [13]mostraba el lado xenófobo y chovinista de un nacionalismo nacido en el rechazo a españoles, estadounidenses y los grandes capitales de Europa.
Las leyes migratorias aprobadas en 1926 y 1930 reflejaban la respuesta nacionalista a las ideas decimonónicas de colonización y poblamiento. En ellas se incluyeron requisitos específicos para potenciales inmigrantes [14]y se expresó el objetivo de proteger el empleo de los mexicanos. En este sentido, podemos decir que en ellas se concretó un debate que exaltaba lo mexicano, lo indígena y resaltaba la escasa eficacia de aquellas políticas colonizadoras (Palma, 2006), de las cuales lo que había resultado, en lugar de un desarrollo y poblamiento de zonas rurales, era que los extranjeros se habían asentado preferentemente en las ciudades, constituyendo una competencia para los nacionales en el comercio, la industria y, en general, en el empleo. Al aprobarse la primera ley del trabajo, en ella se incorporó una regulación explícita sobre la proporción obligatoria de mexicanos (90%) y extranjeros y la obligatoriedad de que ante iguales condiciones, se debía contratar mexicanos antes que extranjeros.
Durante estos años cambian los patrones de los flujos migratorios, ya que apareció como fenómeno de consideración para el Estado la emigración de trabajadores hacia Estados Unidos y los programas de braceros y trabajadores temporales. En cuanto a la recepción de extranjeros, se aprecia un aumento de la inmigración y muy especialmente del número de refugiados, fundamentalmente a partir de la postura de puertas abiertas al refugio español emprendida por el gobierno de Lázaro Cárdenas. [15]
En 1936 se promulgó la primera Ley General de Población (lgp), [16]aprobándose otras en 1947 y 1974; a partir de entonces los asuntos migratorios pasaron a ser un capítulo de esa legislación. En estas leyes se abordó el poblamiento desvinculado de la inmigración, se reforzó la selectividad, se establecieron cuotas y se privilegió la recepción de aquellos extranjeros necesarios para fortalecer el proyecto desarrollista e industrializador (técnicos, profesionistas, científicos, etcétera) y el objetivo de asimilar a los inmigrantes.
El crecimiento demográfico que acompañó la estabilidad económica de los gobiernos poscardenistas (industrialización, urbanización) y fenómenos asociados a él, como la migración interna de grandes masas de campesinos hacia centros urbanos (en especial a la Ciudad de México), colocaron la inmigración de extranjeros en un lugar muy secundario. En este espíritu se aprobaron las normas de la lgp de 1974 que rigió los asuntos migratorios del país hasta la promulgación de la Ley de Migración de 2011. Y aunque la de 1974 había tenido modificaciones de importancia [17](1990, 1996, 2008), en general mantuvo su adscripción a la ideología revolucionaria que, en términos migratorios, expresaba su nacionalismo en una legislación restrictiva, de control, selectiva y proteccionista. [18]
Durante estos años, los flujos de inmigrantes permanecen más o menos estables, salvo por los contingentes de refugiados que se reciben en los setenta y los ochenta. Los primeros básicamente fueron resultado de los exilios políticos provocados por las dictaduras del Cono Sur, y los segundos, un efecto del desplazamiento de grandes grupos de guatemaltecos y otros centroamericanos motivados por el conflicto armado y la violencia en esa región. Ligado a estos procesos, en 1980 se crea la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) y en 1982 el gobierno mexicano invitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y permitió que se instalara en el país una oficina de la acnur [19](Castillo y Venet, 2012).
Estos exilios no estuvieron ajenos a la oscilación entre filias y fobias a la migración y a su carácter selectivo por nacionalidad y estatus socioeconómico. Palma señala que en cuanto a argentinos y chilenos “[…] la rápida integración de la mayoría de los exiliados y la movilidad social ascendente lograda por varios de ellos generó antipatía en ciertos sectores de la sociedad mexicana” (Palma, 2006: 170), pero también amplios sectores de académicos, funcionarios, organizaciones de izquierda y diplomáticos mostraron su solidaridad y apoyo.
En el caso del refugio centroamericano de la década de los ochenta la situación fue distinta. No solo era un grupo mucho más numeroso que el del Cono Sur, sino que la mayor parte no tenía documentos, procedían de zonas rurales, indígenas, y mayoritariamente se insertaron como jornaleros en estados fronterizos del sur de México. Estos grupos sufrieron discriminaciones y exclusiones, y la política del Estado mexicano frente a ellos estuvo salpicada de indecisiones y ambigüedades. [20]Solo algunos fueron reconocidos como refugiados (la mayoría guatemaltecos), pero concitaron la solidaridad de la sociedad civil, sobre todo en Chiapas, y una buena parte del apoyo que recibieron provino de las organizaciones de ayuda a migrantes y de organismos internacionales (Castillo y Venet, 2012).
Durante la década de los ochenta, el modelo nacionalista revolucionario, que garantizó por muchos años el crecimiento económico y la estabilidad política, entró en una crisis económica, política y de legitimidad, que puso fin a su credibilidad. A partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas se produce un viraje hacia un modelo económico de corte neoliberal donde el nacionalismo revolucionario pierde funcionalidad y abre paso a un posnacionalismo más afín al cosmopolitismo y el multiculturalismo que a la xenofobia y el aislamiento. Esta condición posmexicana (Bartra, 1989), que sustituye al nacionalismo como pivote de la identidad, acompaña a cambios importantes en el modelo económico y al inicio de una liberalización política. En el marco de una creciente globalización económica, los esfuerzos priistas por salir de la crisis llevan a un proceso de reformas que incluye la modificación del artículo 27, la privatización de la banca y otras empresas paraestatales, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y cambios en el sistema electoral y de partidos.
Читать дальше