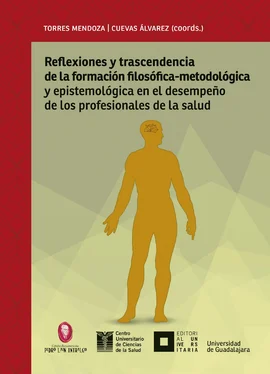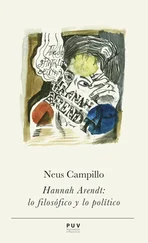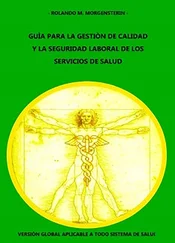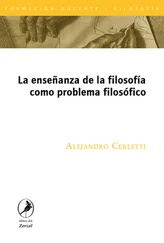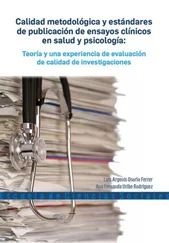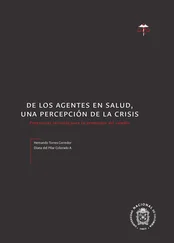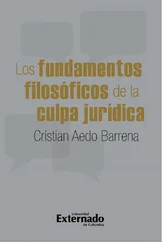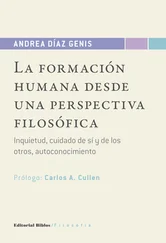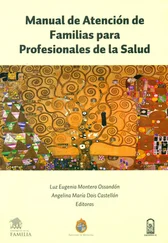Además, las diferentes corrientes filosóficas y métodos confunden al alumno inexperto que desea respuestas concretas para resolver su realidad inmediata con el usuario de la salud.
La metodología de la investigación es, pues, “usada” y desvinculada de un análisis crítico, epistemológico y filosófico, que le permita dar sustento a las preguntas científicas. Se transita entonces por un proceso técnico-metodológico donde el estudiante estructura mecánicamente proyectos, informes y manuscritos carentes de análisis y reflexión, dejando a un lado el proceso discursivo crítico que surge de la práctica de pensar.
El desconocimiento del potencial que puede desarrollar cognitivamente el alumno para sí mismo y con la sociedad de obtener una conciencia reflexiva, poco estimulan al estudioso de las ciencias de la salud a transitar por la teoría de la ciencia y la filosofía.
La filosofía y las ciencias de la salud
La filosofía se ha colocado por muchos como la reina de las ciencias, al hacerla responsable de un análisis concienzudo de la totalidad, de la fundamentación de las grandes preguntas, pero ¿cuáles son? Esas grandes preguntas le interesan a la juventud actual.
La filosofía entendida como una forma de vida, más que una simple definición, permite no sólo estar o transitar en el mundo como los animales inferiores, sino que el individuo se vuelve sujeto real cuando intenta entender el mundo que vive, eso lo enriquece junto con sus acciones para transformarlo y hacerlo cada vez mejor ( Bunge, 1997).
A continuación se presenta una reflexión de las evidencias esenciales de la frontera de la fundamentación epistémico-filosófica, que lleva a poner en primer término la trascendencia de la filosofía y la metodología en las ciencias de la salud.
La epistemología y las ciencias de la salud
El concepto de epistemología se diferencia de la concepción de la teoría general del conocimiento y de la gnoseología o estudio del pensamiento. El término, acuñado a finales del siglo XIX por Frederick Ferrier, tomo su actual concepción a inicios del siglo XX. En general, en la actualidad se entiende por epistemología a la forma o métodos útiles para obtener el conocimiento y sus fundamentos teóricos. Esta rama de la filosofía analiza cómo ha cambiado históricamente la construcción del conocimiento, así como el sentido, avance y aportaciones que se han generado.
Para qué sirve la epistemología
El cómo, el por qué y el para qué se hace la ciencia se han transformado radicalmente a través del tiempo. El entendimiento de lo que es la ciencia, su desarrollo y por ende su fundamentación tiene implicaciones tanto políticas como económicas, que dirigen y determinan la transformación social.
El desarrollo de la ciencia debe estar contextualizado históricamente, para permitir la reflexión sobre las trayectorias del pensamiento y posicionarse en un entendimiento e integración propia, desde posturas dogmáticas hasta las que rechazan las denominadas pseudociencias, basadas en un realismo científico recalcitrante ( Bunge, 2012). Tal reflexión también transita desde las posturas que definen o demarcan la verdad o lo que se considera científico, hasta las posturas modernas que llevan al camino de la transformación o “liberación”.
El prestador de un servicio de salud —enfermera, médico, odontólogo, nutriólogo, licenciado en cultura física o técnico—, el investigador, el directivo, el político, el estudiante y el docente se conducen basados en un entendimiento, que puede estar limitado o ser reflexivo.
Las ciencias de la salud como base de un conocimiento que requiere la experimentación para gran parte de sus demostraciones, quedó enterrada desde la antigüedad hasta finales de la Edad Media. En una síntesis injusta, la cultura griega consideraba a la razón como la base de todo conocimiento, para generar conocimiento se partía del pensamiento que va de lo general a casos particulares, llevando a la generalización o la abstracción. Por lo tanto, los avances de esta época sólo florecerán en las ciencias formales —geometría, filosofía, lógica— y no en las factuales, que requieren la experimentación —la biología o la química.
Cuando la Grecia antigua es conquistada lega esa concepción de hacer ciencia. A partir del siglo IV, cuando la religión católica toma auge y poder total en toda Europa, se considera que la verdad sólo se obtiene a través de la fe y la teología, y la base de todo conocimiento se encuentra en el libro sagrado de la Biblia, que sólo puede ser leído e interpretado por algunos clérigos. Entonces la filosofía es rechazada, a excepción de algunos grupos aislados de filósofos-científicos que se concentran en sitios de estudios médicos y luego científicos en Persia y, más tarde, en Bagdad.
Si bien en el siglo XIII santo Tomás de Aquino retoma a Aristóteles y vuelven a considerarse sus aportaciones, no es hasta con el humanismo, el Renacimiento y la Reforma de la Iglesia que se inicia esa transformación de la ciencia, después de más de mil años de hegemonía religiosa y dogmática.
Existen diferentes posturas respecto a lo que es el conocimiento, considerando que no es sólo el que hacen los científicos. Entre otros autores, Laín Entralgo señala que en “el proceso del humano conocimiento en forma natural no sólo incluye la historia, la observación y el experimento, sino también la especulación como parte de un conocimiento mundano y no sólo de los científicos”. Lo anterior abre una puerta para afirmar que el conocimiento es de todos.
Contextos históricos de la epistemología
Entre los grandes pensadores que surgieron en el avance histórico de la epistemología se destaca Descartes, considerado racionalista. En su libro Discurso del método sienta las bases del conocimiento con su método cartesiano y sustenta que el conocimiento se percibe a priori e independiente de la experiencia. Así, Descartes representa el punto de inicio de la ciencia moderna.
Si nos transportamos a finales de la Edad Media, realizar experimentación no estaba tan alejado de la brujería castigada por Tomás de Torquemada y la Santa Inquisición, por lo que la postura de un personaje poco conocido como sir Francis Bacon (1561-1626), contrario a Aristóteles, queda opacada; él propone el demostrar los hechos a través de procesos utilizando pocos casos para evidenciar el conocimiento, lo que llamamos ahora la experimentación o inducción.
Sin embargo, la Real Academia de Londres reconocerá la experimentación como relevante hasta el siglo XVII con el descubrimiento de las leyes de Newton. Esta combinación de realizar deducción e inducción en la ciencia no fue aceptada de inicio, pero los acontecimientos desde los experimentos de Newton hasta el avance en la modernidad llevaron a que este proceso fuera reconocido al menos en las ciencias factuales o experimentales, donde se enmarcan las ciencias de la salud.
Por el impacto social que tuvieron, vale la pena mencionar el materialismo dialéctico, donde Karl Marx y Friedrich Engels —basándose en los grandes descubrimientos del siglo XIX como la célula, la ley de la conservación y la transformación de la energía de Newton, y la teoría de la evolución de Darwin— sostienen, entre otros aspectos no menos importantes, la existencia de leyes propias del mundo como las leyes del movimiento y de la materia misma, identifican a la materia como una “realidad objetiva que existe independiente de la conciencia humana” y consideran a las contradicciones como el núcleo dialéctico.
Esta materia prima sirve para la producción, que es precedida por fuerzas de producción, y va creando históricamente una conexión de la humanidad. Marx presenta el estudio del materialismo histórico de los contextos socioeconómicos, resaltando las clases sociales y el modo de producción que finalmente condiciona el proceso de la vida social. Este ideario ha servido de abrevadero para las sociedades socialistas y se ha prestado a diferentes interpretaciones para la defensa de los derechos de las clases oprimidas, pero también para separar naciones.
Читать дальше