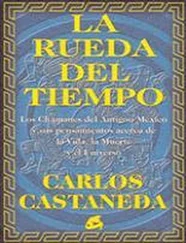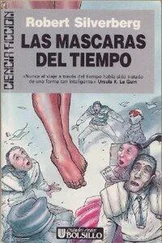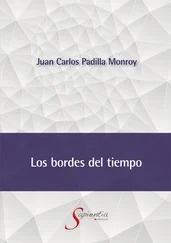—¿Nadie me va a presentar a esta belleza? —preguntó la rubia, también ebria, señalando con su delgadísimo brazo a Albert—. Me llamo Eva, ¿y tú, encanto?
—Es Albert Kummer, mi compañero de habitación en Freimann. Acaba de llegar a la Universidad y será un brillante ingeniero —aseveró Joachim, cogiéndolo por el hombro.
Albert contemplaba sonrojado a la delgadísima y extravagante mujer. Fumaba de perfil como había visto en el cine y daba movimientos bruscos y secos a la cabeza. Parecía querer llamar la atención. Estaba cada vez más borracha, y los chicos empezaban a poner mala cara y a impacientarse. En especial Joachim, que miraba su reloj cada pocos segundos y empezaba a sudar en exceso. Miraba constantemente a la carretera y al aparcamiento y a la vez a Gerhardt, que cada cinco minutos entraba en el salón donde los señores del atril seguían con su discurso. A las diez y cinco minutos de la noche, una larga fila de coches se detuvo en la puerta de la cervecería. Eran más de veinte los vehículos, y de ellos comenzaron a bajar decenas de hombres. Iban en su mayoría armados y con un uniforme marrón caqui, que pronto intuyó Albert podían ser los famosos SA. Iban entrando de uno en uno en la terraza, y el griterío y el ruido de la taberna se fueron quedando en un silencio sepulcral. Hicieron dos filas y se dirigieron hasta el salón. En medio de los dos grupos de uniformados avanzaba otro hombre con atuendo distinto, verde y negro, con el rostro desencajado. Joachim se levantó de la mesa a toda prisa y acudió raudo a parar y a departir con el hombre al que escoltaban las supuestos SA. En la mesa sólo estaban ya él y una de las chicas. Joachim intentaba en vano calmar al hombre de aspecto siniestro, que comenzaba a alzar la voz en la puerta que daba al salón interior, exigiendo poder entrar. Levantaba los brazos y gritaba, apartó a su compañero y entró finalmente en el salón rodeado de las tropas de asalto con camisas pardas, que rápidamente formaron un cordón entre los asistentes al acto político. En ese momento, el presidente Kahr tenía la palabra y había enmudecido al ver entrar a aquel hombre con tanta gente armada.
—Vengo a pedirle su ayuda, señor Kahr —rogó el individuo, con gesto chulesco y amenazante, con los brazos en jarras—. Debemos iniciar de una vez por todas la marcha sobre Berlín —insistía—. Hay que derrocar de una vez a un gobierno débil, incapaz e incompetente. Necesito sus fuerzas militares, gobernador —concluyó el hombre siniestro de tez pálida y bigote minúsculo y cuadrado.
Gustav von Kahr hizo un ademán de gesto afirmativo y bajó del atril, estrechó la mano de aquel cabecilla de las tropas de asalto y le conminó a entrar en lo que parecía una improvisada sala de reuniones de la cervecería, junto a una escalera por donde las prostitutas subían a las habitaciones con sus ebrios clientes, ajenos a todo.
Media hora más tarde, el hombre de oscuro, que preso de la ira había aguado aquella monumental fiesta, salía de la habitación que había dispuesto Kahr para el encuentro, con el gesto más contrariado aún y gritando a la vez que miraba al frente, dirigiendo a sus hombres hacia la salida, maldiciendo al gobernador y a su mezquino gobierno. En el aparcamiento las tropas de asalto encontraron a numerosos efectivos del ejército y la policía que, rápidamente, comenzaron a cachearlos y a pedirles la documentación. Aquel líder violento pronto había advertido que la estratagema de la reunión había sido una maniobra del presidente Kahr para ganar tiempo, con el fin de detenerlos. Sabía que el gobernador era un cobarde y un traidor, pero tenía que intentarlo. Alemania estaba por encima de todos aquellos miserables políticos corruptos.
Albert seguía en su mesa, ya solo y muy inquieto, esperando desesperado el regreso de su amigo Joachim. Una vez que la policía había identificado a la mayoría de los hombres armados y detenido a su líder, Joachim apareció por detrás de Albert y lo levantó del brazo, apremiándolo hacia el coche, mientras le decía que era tarde y hora de marcharse.
Esta vez en el majestuoso coche Delahaye sólo volvían los dos. Ignoró dónde se habían quedado el Gerhardt y Alfred. Albert estaba sudando, mareado y sentía mucho sueño, pero la curiosidad por lo ocurrido le hizo imposible no preguntarle a Joachim.
—¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿De qué conoces a ese hombre? —preguntó Albert—. ¿Qué pretendía?
Joachim puso la mano en la pierna del chico, dándole dos palmadas con afecto.
—Verás, Albert. Ya sabes lo complicada que es la actual situación de nuestro querido país. A muchos nos duele ver lo que está sucediendo con Alemania, y queremos otra cosa. Otro Gobierno. Ese hombre que has visto, Albert, es distinto a los demás. El que viste no es un político ni un militar común. Él no quiere poder ni dinero, ni siquiera tiene un sueldo; sólo piensa en nuestro país y en el bien para todos nosotros, los hijos de Alemania. Me gustaría que lo escuchases un día porque sus palabras son la luz, muchacho. A mí a veces se me saltan las lágrimas de emoción cuando lo escucho. Esta noche sólo buscaba el apoyo del gobernador de Baviera. Queríamos que su partido se uniera al nuestro y dar el salto a Berlín con un gran proyecto político. Nuestro partido. El partido nacionalsocialista.
—¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? —insistía Albert.
—El es el líder que necesita nuestro país. Tu país y el mío, amigo. Su nombre es Adolf Hitler —dijo el rubio, con una sonrisa y un orgullo que pocas veces había visto sentir a un hombre.
—No nos hallábamos libres de todo temor. Seres marinos venían a favor del viento y nos perseguían directamente.
E. A. Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym
Debe de ser por aquí —dijo Gregorio Adames, mirando intermitentemente un plano ajado de Marsella que encontró en el apartamento del Puerto Viejo y a la vez al mar, que ese día aparecía al fin muy sereno, y en el que la luz relejada por un tímido sol le daba un color plateado. Dos enormes rocas, de unos treinta metros de alto cada una, formaban un pequeño valle, que al estrecharse creaban una pequeña cala prácticamente inaccesible desde el paseo marítimo de Sainte-Croix.
Se apearon del destartalado coche de Antoine en un aparcamiento público rodeado por vallas blanquiazules que hacía sólo unos meses había estado abarrotado de turistas, pero que ese día estaba desierto; sólo para ellos y a muy poca distancia del mar. En la playa, ese primer sábado de noviembre no había nadie, sólo un viejo pescador que, arrastrando su barca hacia el mar, los miró de reojo y al que, a tenor de su gesto de sorpresa, extrañó que un muchacho y un señor apareciesen allí a esas horas y con mochilas, varios libros y un traje de buceo con aletas, tubos y gafas. Mientras Adames sacaba el material de buceo, Antoine no daba crédito a lo que pretendía hacer aquel excéntrico profesor.
—¿Piensa usted meterse ya en el agua, profesor? Hace un poco de frío, y pienso que deberíamos ver antes el yacimiento, ¿no cree? Aún estamos lejos, si no se equivoca este mapa. Queda algo de camino todavía, en esa dirección.
La visita al yacimiento de moluscos que, insistentemente, les comunicó Fournier había tenido que retrasarse unas semanas por el mal tiempo, pero la espera había merecido la pena.
—No tenga prisa, muchacho. Hace más de dos años que estoy esperando este momento, y viendo cómo está hoy el mar no creo que resista ni un minuto más. El día es muy largo —decía Adames, con alegría desbordante, mientras encima del minúsculo bañador ajustado negro se enfundaba el grueso neopreno gris oscuro.
—Anímese y póngase ese traje, Antoine. Era de un amigo y creo que le estará bien. No notará el frío, se lo prometo.
Читать дальше