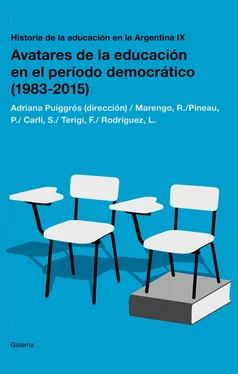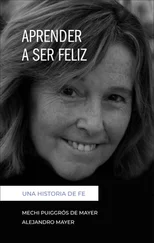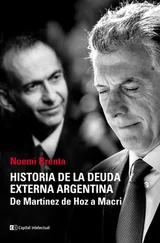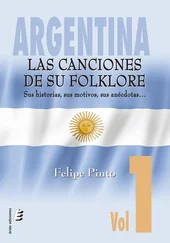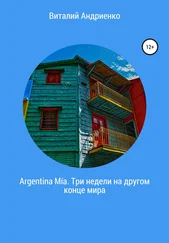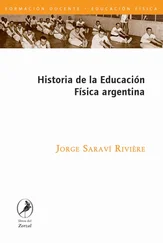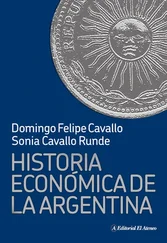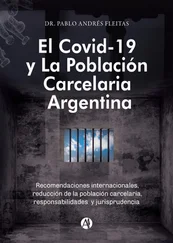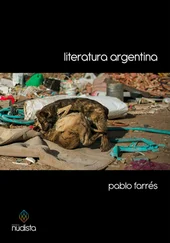El intento de Bruera de envolver la represión en un discurso pedagógico atractivo duró poco más de un año, pero es significativo que el personalismo pusiera el eje en el alumno y no en el maestro: en un comienzo, la “técnica” de la dictadura no fue perfeccionar la intervención autoritaria del docente, sino poner el énfasis en el sujeto alumno para socavar el lugar del sujeto docente. Pueden sospecharse dificultades para controlar al conjunto de maestros y profesores, incluidos los “normalizadores”.
El ministro Bruera fue reemplazado por Juan José Catalán, un abogado especializado en economía que enfocó su gestión en el reparto a los docentes de manuales para detectar subversivos y anunció un plan para reducir universidades públicas, entre otras medidas. Buscando una gestión que se sostuviera tanto en la represión como en la imposición de una pedagogía integralista, los sectores más conservadores de la Iglesia católica lograron la expulsión de Catalán y el nombramiento como ministro de Educación del abogado Juan Llerena Amadeo, profesor de la Universidad Católica Argentina, secretario de la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio. Llerena Amadeo, que había ejercido como subsecretario de Educación del ministro José María Astigueta durante la dictadura del Gral. Juan Carlos Onganía, elaboró un proyecto de ley de educación de carácter privatizador y proyectó la derogación de la ley 1420 de 1884, que había establecido la educación común, gratuita y obligatoria; procedió al cierre de la Universidad de Luján como parte de un plan de clausura de las universidades públicas (que no pudo cumplir) e impulsó una nueva ley universitaria que, sancionada en 1980, impuso el arancelamiento, cupos máximos y examen de ingreso selectivo y eliminatorio en las carreras universitarias.
La competencia entre posturas de corte tradicionalista y otras modernizantes y tecnocráticas estuvo presente durante toda la dictadura. Carlos Alberto Burundarena, quien reemplazó a Llerena Amadeo al asumir Roberto Viola la presidencia de la Nación, era un ingeniero en telecomunicaciones que había sido rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Pretendió dar una orientación tecnocrático-desarrollista a la educación, lo que estaba en franco contraste con la política económica monetarista del gobierno. Su sucesor, Cayetano Licciardo, ministro de Galtieri, fue un economista ligado a la Acción Católica Argentina que había ejercido como ministro de Hacienda y Finanzas durante la gestión dictatorial del Gral. Alejandro A. Lanusse y como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Las fluctuaciones entre fundamentalismo tradicionalista y modernización tecnocrática ponen en evidencia la falta de orientación y las contradicciones del bloque gobernante, más allá del acuerdo en la “estrategia represiva” combinada con la “estrategia discriminadora” (Pineau, 2006: 74) destinada a crear “circuitos de escolarización” (Braslavsky, 1985) cuyos rastros siguen produciendo efectos hasta el presente.
Un componente importante fue la reinterpretación ad hoc de avanzadas teorías psicológicas, en particular del constructivismo. Su aplicación como didáctica sin tener en cuenta las diferencias epistemológicas entre uno y otro tipo de abordaje influyó en la formación de los pedagogos desde varias universidades públicas y privadas desplazando en alguna medida al conductismo, presente desde la dictadura del Gral. Juan Carlos Onganía, sin que se abandonara el personalismo. (6) La versión del constructivismo utilizada extremaba la rigidez de las etapas evolutivas de la inteligencia, desalentaba la enseñanza a favor del desarrollo natural e individual y excluía el factor social en la explicación y la solución de las diferencias en el aprendizaje. En la traducción pedagógica de aquellas ideas, se inscribió también una interpretación hiperindividualista del pensamiento de la Escuela Nueva, pese a que el interés de esa corriente en promover la actividad del niño nunca se desligó ni de la enseñanza, ni de la vida social escolar. Cabe notar nuevamente la afinidad de una pedagogía exaltadora de la personalidad del niño y del factor individual en el mérito escolar con las expectativas de sectores medios y altos. Al mismo tiempo, ya se notan síntomas de la crisis de la responsabilidad de los adultos en la educación, con la consiguiente desvalorización de la enseñanza y del enseñante. Se trata de una contradicción respecto al éxito de aquellas expectativas, pero también es una justificación de la impotencia ante los cambios de las relaciones intergeneracionales que se busca resolver depositando amablemente el cometido en los alumnos y la culpa del fracaso en los adultos docentes. (7)
La mayor parte de los partidos políticos incluyeron la defensa de la escuela pública en sus plataformas. Pero si la represión marcó el miedo a la memoria y al pensamiento en varias generaciones, la pedagogía “amable” había colaborado en sentar las bases del vaciamiento tanto de la herencia de 1880 como de los logros del nacionalismo popular en la educación. Y contribuyó a preparar el terreno para la educación como mercado.
La construcción de escuelas durante la gestión del brigadier Osvaldo Cacciatore como interventor del gobierno dictatorial en la ciudad de Buenos Aires fue un gesto adecuado a la estética de sectores medios porteños y a los negocios de los más importantes estudios arquitectónicos privados (Pineau, 2006: 79). En el mismo sentido puede interpretarse el nombramiento del crítico teatral y periodista Kive Staiff, un hombre de ideas liberales, al frente del Teatro Municipal Gral. San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Staiff había ocupado ese cargo durante el gobierno de Lanusse, entre 1971 y 1973 y desde 1976 hasta 1989, y regresaría entre 1998 y 2010.
Las representaciones político-educativas y estéticas de los sectores medios, especialmente urbanos y de la ciudad de Buenos Aires, requieren ser estudiadas cuidadosamente para entender la trama sociocultural que se condensó durante la dictadura y cuya herencia aporta hoy a la política neoliberal.
Resistencias educativas durante la dictadura
El interés por alternativas pedagógicas ha guiado buena parte de nuestras investigaciones anteriores, y tales aconteceres vuelven a asomar cada vez que encaramos sucesos dañinos para la educación.
Numerosas expresiones contrarias a la política educativa oficial fueron incrementándose en el período dictatorial, con enorme mérito por parte de sus protagonistas. También se cuentan las advertencias provenientes del propio bloque de poder y de diarios liberal-conservadores, como La Nación y La Prensa, frente a la política de privatización educativa: el acuerdo social de sostener la educación pública sellado en la década de 1880 todavía tenía alguna vigencia. En las filas de la Iglesia surgieron voces de denuncia sobre el ataque a los derechos humanos en las instituciones educativas y asomaron posturas liberal-católicas entre algunos obispos. También se expresaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y más adelante la Federación Universitaria Argentina. En los últimos años del régimen, existieron organizaciones como la Comisión Permanente en Defensa de la Educación (COPEDE), el Congreso Nacional de la Educación y las actividades educativas del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), entre otras. La magnitud de la represión y el retroceso intelectual impuestos determinaron que las voces se concentraran en la defensa de los aspectos más elementales de la educación. Las asociaciones destinadas a la búsqueda de los desaparecidos, el rescate de los niños secuestrados y la defensa de los presos políticos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y más adelante Hijos, realizaron una tarea pedagógica profunda que impactó en la cultura argentina, mucho más allá de la educación formal (Mignone, 2016: 261).
Читать дальше