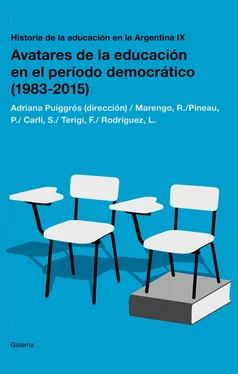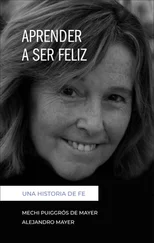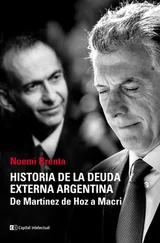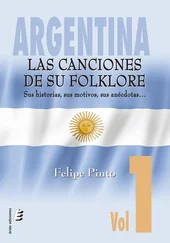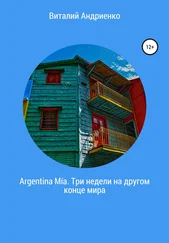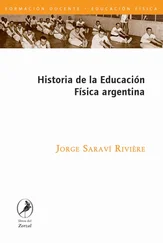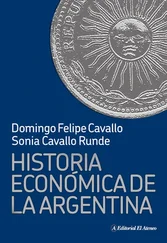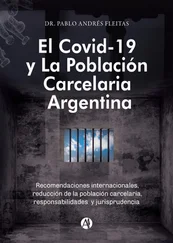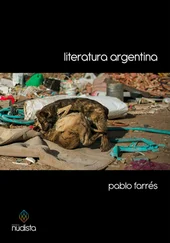En su trabajo “La educación secundaria argentina 1983-2015” , Flavia Terigi analiza el proceso histórico de este nivel educativo en el período, que comenzó con algunas medidas tendientes a modificar el autoritarismo en las formas de control de la población adolescente y que presenta luego dos reformas estructurales en el marco de sendas ampliaciones de la obligatoriedad escolar: la modificación de la organización de niveles con la Ley Federal de Educación en 1993, el retorno al nivel secundario como estructura institucional con la Ley de Educación Nacional en 2006. El trabajo sostiene como hipótesis que, aunque distintas iniciativas gubernamentales han asumido como problema los efectos de la tradición selectiva y elitista en la neutralización de los procesos de expansión que estaban produciéndose en el nivel desde el primer gobierno peronista, aspectos sustantivos del modelo tradicional de la educación secundaria han quedado relativamente intactos. Todo ello se considera en un marco de profundas transformaciones en la experiencia adolescente en Argentina, que pone en cuestión la propuesta educativa de la escuela secundaria. Se analizan las principales iniciativas del período y se encuentran señales de estancamiento en la capacidad de este nivel educativo de asegurar el completamiento de los estudios.
En el capítulo “El orgullo de enseñar. Formación y trabajo docente en la historia argentina reciente”, Pablo Pineau se ocupa de “la cuestión docente” en el período desde tres registros que buscan dar cuenta de sus dimensiones materiales y simbólicas, y sobre la que hubo y hay mucho consenso en su importancia y mucho disenso en las políticas y medidas a implementar. En primer lugar, la “Formación inicial”, mediante la cual se adquieren los saberes y credenciales básicas para el ejercicio laboral. En segundo lugar, la “Formación en ejercicio”, llamada tradicionalmente “capacitación” y con notorio crecimiento en el período estudiado, y en tercer lugar con las “Condiciones laborales de ejercicio”, en el que se destaca el lugar ocupado por las entidades sindicales.
En “La cuestión de la infancia en democracia (1983-215). Entre la restitución de derechos y las luchas contra las desigualdades”, Sandra Carli recorre el largo período de la inestable democracia argentina a partir de la pregunta por la cuestión de la infancia desde una perspectiva que considera la relación entre distintas temporalidades y escalas. Partiendo del análisis del uso recurrente de la metáfora familiar en los discursos presidenciales del período, indaga las distintas conceptualizaciones sobre los niños y niñas de padres que fueron secuestrados o desaparecidos. Luego reconoce los avances y retrocesos de la educación de la primera infancia. Por último, reconstruye los alcances y sentidos de las políticas sociales destinadas a la infancia, poniendo el foco en la problemática de la niñez de la calle como síntoma de la crisis del modelo de integración social en la Argentina.
Lidia Rodríguez aborda lo que considera los principales aspectos de las políticas públicas y del campo de la educación popular en el período considerado en el tomo en el trabajo titulado «Educación de adultos/as: entre sueños revolucionarios y utopías de radicalización democrática». Inicia con una introducción conceptual para ubicar la perspectiva y con el señalamiento de algunos puntos anteriores al golpe militar de 1976, por la importancia que tuvieron en el desarrollo de la modalidad. Luego ubica procesos de política pública y las luchas que generaron y, por otra parte, se refiere al de las propuestas generadas desde la sociedad civil, más vinculadas al trabajo territorial, durante las presidencias de R. Alfonsín, C. Menem y De la Rúa. Finalmente, ubica el proceso kirchnerista, donde los espacios del Estado y las acciones de los movimientos sociales tendieron a articularse, por lo cual la escritura se organiza en torno a las propuestas de gestión y los programas desde el gobierno. La autora hace una selección de los problemas que presenta el amplio campo pensando en el futuro de la educación de adultos en el nuevo escenario argentino y latinoamericano.
Este libro contiene visiones de carácter nacional, de modo que esperamos que abra la posibilidad de que prosigan investigaciones de los historiadores de las distintas jurisdicciones. Asimismo, debemos decir que los autores, quienes participaron en otros tomos de esta obra, alentamos a investigadores de las nuevas generaciones a continuarla. Debemos agradecer a numerosas personas que accedieron a colaborar con sus recuerdos, testimonios y archivos, así como a la editorial Galerna, que impulsó la escritura de este nuevo volumen.
Los autores
DOLORES, TRAGEDIAS Y ESPERANZAS EN LA EDUCACIÓN ARGENTINA (1973-2017)
Adriana Puiggrós La pedagogía de la dictadura
El régimen dictatorial autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) tuvo como prólogo el gobierno constitucional del Frente Justicialista de Liberación que había suspendido, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), la política educativa popular de los gobiernos anteriores del mismo signo encabezados por Héctor J. Cámpora y Juan D. Perón, y comenzado la persecución y asesinato de dirigentes, docentes y estudiantes.
En 1976, la dictadura presidida por el Gral. Jorge Rafael Videla encontró el campo educativo arado para desplegar una política educativa retrógrada y represiva que continuó en las siguientes gestiones de los generales Roberto Viola, Leopoldo F. Galtieri y Reynaldo Bignone. (1)
Durante todo el gobierno dictatorial primó la convicción de la inutilidad de la inversión en educación para las grandes mayorías, más allá de la educación básica, y la valoración meritocrática de los sectores privilegiados. Sin producir modificaciones estructurales en el sistema, la dictadura terminó de transferir las escuelas primarias a las provincias (ley de facto 21.809/78 y 22367/80), (2) en tanto imponía la persecución, expulsión, desaparición y asesinato en las instituciones de educación pública. Los efectos de la demonización del sujeto popular que produjo la dictadura sobre la memoria histórica y biográfica, la valorización de la política y de los espacios públicos afectó a la cultura de la sociedad con una profundidad que puede medirse en el espejo de la restauración conservadora de fines de la segunda década del siglo XXI.
Sin duda, la dictadura de 1976-1983 fue una expresión militar-cívico-empresarial-eclesiástica, y en ciertas y distintas medidas de sectores no desdeñables de la sociedad. Las rupturas del orden constitucional como el estado de sitio, la suspensión de la vigencia de la Constitución nacional, el golpe de Estado militar, o una suerte de “estado de excepción” (Agamben, 2004) que ejecuta acciones ilegales desde gobiernos surgidos por vías electorales necesariamente requieren de algún tipo de consenso de sectores sociales relativamente amplios.
La anterior evidencia nos enfrenta con la necesidad de analizar las posibles líneas de continuidad o fracturas entre la cultura escolar que en tomos anteriores de esta serie hemos denominado “normalizadora”, y dejar planteada la hipótesis de su posible carácter funcional a las políticas educativas de la dictadura. Pero es posible encontrar, incluso en ese período, cierta dosis de relativa autonomía de docentes democráticos dentro de las aulas. Cabe indagar el destino de la corriente normalista que denominamos “democrático-radicalizada” (Puiggrós, A., 1990), cuyas huellas se vuelven a encontrar en los momentos finales de la dictadura, sobre todo en el movimiento gremial docente en reconstitución.
Las sucesivas gestiones de la dictadura atendieron los problemas del sistema escolar de manera distinta, aunque no menos represiva. Juan Carlos Tedesco observó “un significativo nivel de incongruencia entre la conducción educativa y las restantes, en materia de educación”. Anotó que entre las gestiones de los sucesivos ministros no hubo coherencia, sino que “el eje del acuerdo estuvo más en aquello que era preciso destruir que en la definición, con sentido positivo, de un nuevo modelo curricular.” (Tedesco, 1983: 26) El autor señala la contradicción entre la filosofía personalista y la ideología de mercado que propugnaban quienes conducían la economía. Esa brecha se hizo evidente con la destitución del primer ministro de educación del régimen, Ricardo Bruera, cuya osada operación discursiva concitó cierta opinión pública favorable, pues sectores que tenían puntos de acuerdo no confesados con el gobierno dictatorial encontraron, en el lenguaje pedagógico usado por el ministro, un tema por el cual dar crédito al gobierno. (3) El personalismo destaca a la “persona humana” en el sentido evangélico, en consonancia con la afirmación de la pertenencia occidental y cristiana. Es una teoría elaborada por el educador español Víctor García Hoz, (4) que otorga centralidad a los niños, a los que dice educar para su autocontrol, como meta de un proceso que comienza con la imposición del orden para luego alcanzar una educación con libertad. Bruera siguió esa directiva: fue en su gestión cuando se comenzó el Operativo Claridad y se asesinó a estudiantes secundarios en la Noche de los Lápices. (5)
Читать дальше