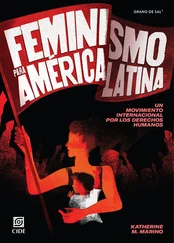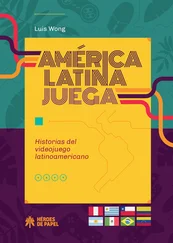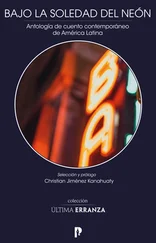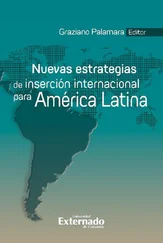1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Como ya quedó señalado, hay diversos tipos de ideas. Desde las cosmovisiones o ideas paradigmáticas, los normative frameworks, hasta las ideas programáticas plasmadas en el diseño de instrumentos durante el proceso de formulación. Las ideas paradigmáticas hacen referencia a un conjunto de valores y normas ampliamente compartidas por los actores políticos relevantes de una sociedad. Estas ideas restringen el menú de opciones disponibles para los formuladores, aunque ello es de gran ayuda cuando no hay evidencia concluyente sobre cuál es la mejor alternativa de política que se debe seleccionar. De acuerdo con ello, los decisores actúan según una lógica “de lo adecuado” (consensos preexistentes) más que a partir de un análisis típico de causa-efecto o costo-beneficio (Campbell, 2002; March y Olsen, 1984).[19]
La transformación de los normative frameworks que sustentan una política, da lugar a lo que Peter Hall denominó “cambios de tercer orden” (Hall, 1993). Es decir, transformaciones paradigmáticas en la orientación de las políticas públicas —macroeconómica, social, exterior, energética o educativa, entre otras—. Estos cambios, de acuerdo con la teoría del equilibrio interrumpido, combinan una fase incremental en la que se van construyendo los nuevos consensos, con otra de “salto” o “cambio súbito”, cuando se dan todas las condiciones para hacer dicho cambio (Ture, Jones y Bumgartner, 2017). Es decir, el consenso paradigmático había venido siendo transformado de forma gradual, y este proceso fue una condición necesaria para que —sumados otros factores propios de una coyuntura crítica— el cambio normativo “de tercer orden” pudiera tener lugar.
En su famoso libro sobre los Tres mundos del Estado de bienestar, Esping-Andersen muestra cómo los regímenes institucionales diseñados para lidiar con los problemas de la provisión de cuidado, salud y seguridad social en las democracias industrializadas occidentales durante la posguerra fueron el resultado de las ideas políticas predominantes en cada país. En términos de Esping-Andersen, fueron “las coaliciones políticas de clase” en el poder durante la instauración de este arreglo institucional, las que determinaron la orientación de los regímenes de bienestar. Lo interesante, según el autor, es que las alternativas disponibles para los diseñadores no eran infinitas, sino que estaban en buena medida restringidas por las cosmovisiones dominantes, es decir, por aquellas que los actores políticos consideraban (o no) posibles de ser implementadas en sus países (Campbell, 2002, p. 23). De tal manera, no resulta sorprendente que en naciones como Australia o Estados Unidos la provisión de estos servicios haya quedado fundamentalmente en el terreno del mercado con un esquema público residual (régimen “Liberal”), mientras que en los países escandinavos donde la coalición de clase predominante era de obreros industriales y campesinos haya sido el Estado quien —a través de estructuras impositivas fuertemente redistributivas— asumiera dicha responsabilidad (régimen “Socialdemócrata”). Así, es probable que el espíritu de época predominante haya “condicionado” a los gobiernos de los países industrializados a desarrollar instituciones de bienestar para disminuir el atractivo de los discursos revolucionarios propios de la Guerra Fría, durante la posguerra. Pero el tipo de régimen de bienestar desarrollado en cada contexto nacional fue resultado de las coaliciones políticas predominantes y de las ideas “aceptables”, en ese momento, en cada país.
El framing o la presentación de ideas en la definición de problemas e intervenciones de política. Fortalezas y debilidades
A diferencia de las ideas paradigmáticas en torno a las cuales se forman grandes consensos políticos, los encuadres (frames) son ideas engarzadas estratégicamente en argumentos que los actores políticos utilizan por lo general para redefinir la naturaleza de los problemas, y, por tanto, de los instrumentos de políticas aplicados para su solución (Jerit, 2008). Estas ideas adquieren a menudo la forma de etiquetas (labels) que ayudan a los ciudadanos a entender mejor y más rápidamente (aunque de forma simplificada), la motivación de la propuesta que se está formulando. Por ello, los cambios de instrumentos de política o de segundo orden (Hall, 1993) suponen estrategias de reframing o redefinición de la naturaleza del problema abordado por la política pública (Campbell, 2002, pp. 24-25). Para modificar los programas y los instrumentos de política en general, resulta necesario modificar la interpretación dominante establecida durante la fase de reconocimiento del problema en la construcción de la agenda pública, y ello implica modificar las ideas que propiciaron dicha problematización (Nelson, 1993).
Un primer problema se relaciona con la dificultad de establecer cuál es el framing adecuado para cada asunto, justamente porque dicha decisión es parte de un conflicto ideológico. La literatura especializada, por lo general, no ofrece una gran cantidad de análisis comparados o contrafácticos que permitan ponderar diferentes posiciones de política en un mismo debate. El trabajo de Jerit (2008), al analizar las estrategias del Partido Demócrata (impulsor del cambio) y del Partido Republicano (defensor del statu quo) durante la discusión de la reforma del sistema de salud en Estados Unidos en 1994, es uno de los pocos y mejor logrados, por su pretensión de establecer empíricamente patrones a seguir por reformistas y defensores del statu quo, para lograr imponer de forma efectiva su perspectiva del problema.
En su trabajo, Jerit logra determinar que los promotores de un cambio de políticas tienen la responsabilidad de presentar evidencia de que el cambio es deseable, no solo para sus constituencies, sino para la sociedad en general, incluyendo a los sectores representados, en principio, por los defensores del statu quo. En tal sentido, Jerit sostiene que una primera condición necesaria para lograrlo es instaurar un diálogo en los términos conceptuales —bajo el encuadre ideológico— de los promotores del cambio. Esta condición facilita la presentación de evidencia favorable a sus argumentos, y aumenta su capacidad de persuasión para la obtención de apoyo ciudadano, sin el cual la posibilidad de que los defensores del statu quo modifiquen su perspectiva se vuelve insignificante.
A mediados de 2011, en Gran Bretaña, la opinión pública se vio conmocionada a raíz de una serie de protestas y hechos de vandalismo ocurridos en los suburbios de la ciudad de Londres. Ante esta situación, el primer ministro David Cameron, trató de dar un encuadre a lo ocurrido con la siguiente afirmación: “This is not about poverty. It is a about culture”[20] (Newsweek, 2011, p. 34). El significado del encuadre que el jefe de Gabinete inglés daba a los hechos puede ser interpretado como “esta gente no está manifestándose como consecuencia de una situación de deprivación social. La violencia de sus acciones demuestra que sus valores no son acordes a nuestros modos de convivencia social, y estos hechos demuestran su dificultad para integrarse a nuestra sociedad”.
Por lo general, los framings son ideas simples, formuladas de manera directa, algo que las hace fácilmente inteligibles para un público masivo, y que ayudan a crear un apoyo generalizado en torno a ciertas propuestas. De hecho esto fue lo que buscó Cameron en su discurso. Sin embargo, el análisis sociodemográfico de los participantes en las revueltas podía dar lugar a una interpretación diferente. Si bien podemos pensar que los disturbios son reprobables, cuando nos adentramos en las características de los manifestantes, vemos que estos rasgos, analizados detenidamente, podrían sugerir un encuadre diferente al ofrecido por el primer ministro británico: jóvenes, menores de 25 años, varones, desempleados, y habitantes de zonas urbanas de bajos recursos (Newsweek, 2011, p. 34). Estas características podrían indicar que los reclamos sí estaban asociados a una posición social desfavorecida, a cierta invisibilización de sus necesidades y a la obligación de hacerlas explícitas, dada la falta de resonancia que sus demandas encuentran en el sistema de representación política. Visto así, el encuadre de Cameron, “es un problema de integración a nuestros valores”, parece al menos insuficiente para sustentar una interpretación completa de las causas de los disturbios. La evidencia indica, en particular, una situación de exclusión y marginación social.[21]
Читать дальше