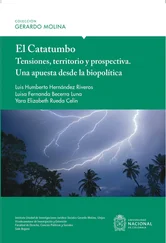Entonces cerró los ojos y enfrentó la angustia al sentir nuevamente que el vómito lo asfixiaba. Deletreó el ahogo, lo alejó aguantando la acidez de su interior. Recordó el soneto y se lo dijo para oírse él mismo:
No me agarra la tarde aquí mañana
no me ofrezco la noche en sacrificio
no tiene caridad tener el vicio
de no tener lo que me da la gana
Gana me da la vida sin oficio
y en oficio de amor viene temprana
esta nocturna muerte que me afana
por la vida que vivo en desperdicio
La tarde de mi vida descalabra
los andamios de amores ya concluidos
y aún no cerrados para mi palabra
Soy el pelo de Dios blanco en la cana
de los dioses que mueren en sus nidos
¡No me agarra la tarde aquí mañana!
Esa tarde, en medio del sopor, el rostro de Orlando —colmado por la seriedad de su descalabro— miraba desde su más particular más allá a quienes lo despedían.
—Siempre Orlando, nuestro furioso Orlando, dijo Pepe.
—Sí, el que Tendía su mano como una alfombra tibia , a través de una geisha, recitó Eugenio con un índice en el mentón.
El hombre, pálido y dominado por el silencio, vio en el horizonte que se alejaba a los dos que lo miraban de pie al lado de la cama. Cerró los ojos y respiró profundo, hasta el mareo.
UNOS ÁNGELES VUELAN sobre la cabeza de Vicente Gerbasi.
—¿Qué quieren ustedes conmigo, buenos amigos?
—Que nos ayudes a bajar de estas nubes.
—¿Y cómo lo hago si yo mismo no puedo bajar de la mía?
Entonces los ángeles se fueron todos a la cabeza de Rafael Cadenas, quien los miraba desde su más apacible destierro. Sin embargo, desde su calma, desde el momento menos esperado respondió con
Tú no estás
cuando la mirada se posa
en una piedra, un rostro, un pájaro,
en esa suspensión
sin espera
en ese estar
intenso,
en ese claro
al margen de la comedia
Apareces después
con tu triste cortejo.
—Rafael levanta la mano derecha y nos saluda. Lleva un manojo de papeles bajo uno de sus brazos. Despeinado, con cara de aburrido, pero con un brillo intenso en los ojos, camina por el boulevard.
Yo lo recuerdo en la silueta del poeta portugués, lo asimilo en su andar por Caracas: «La estatua de Pessoa nos pesa mucho./ Descansemos un poco aquí a la vuelta/ mientras vienen más gentes en ayuda./ Tenemos tiempo de tomar un trago». Pero Rafael sólo me saluda y sigue por Sabana Grande. Cargado de papeles, de libros en un bolso, le toma el pulso al clima de la ciudad.
El Callejón de la Puñalada despierta con sus acostumbrados sobresaltos paganos.
Alejados de la perplejidad celestial de Gerbasi y del celaje de Cadenas, quienes revientan el mundo en la vereda etílica destapan sus demonios y viajan hacia el infierno donde construyen el poema, el nervio de las alucinaciones.
Varios elevan las copas, los vasos y las botellas. Sostienen que la revolución está a la vuelta de la esquina y por eso celebran su llegada en la espuma de una cerveza, en el amarillo de un whisky, en el blanco puro de un vodka, en la calmosa terquedad del miche, en el denso silencio del anís. Bajo un árbol de la estrecha calle duerme un fantasma que nadie conoce.
Un contrapunteo de cristales rotos y poemas se balancea sobre la cabeza de quienes liban e inventan las ilusiones. Un acento cadencioso, limitado por las fases de la luna, se asoma a la puerta del bar y lanza con denodada revelación
Tengo un dios de ojos grandes
en los cielos del agua
del humus de los abismos…
Ángel Eduardo Acevedo cierra los párpados insolados por el astro llanero. Mira hacia todas las mesas con el desparpajo propio de quien viene deslumbrado y dice
—No, ese no… mejor…
Fui enviado a la ciudad
porque en ella no existen rebaños
de ganado (sólo de gente).
Para que fuese sabio o doctor
o no vistiera más de dril
o no calzara sino zapatos.
Para que cambiara tristeza en riqueza.
Pero recuerdo un muchacho loco
un hombre tan loco
que sólo es posible llamarlo muchacho.
Hombre pensando en frutas
consintiendo pájaros
un loco.
Silbaba solo en los caminos
y hacía clarinetes de carrizos.
A veces se perdí con el alba
mientras los hombres labraban la tierra
y aparecía al anochecer con huevos de perdices.
Un loco.
Y yo no he querido sino ser como él.
Borrachos, herejes, exégetas y desquiciados lo aplauden y brindan bajo la luna repetida en los cristales de los miopes.
—Eso es todo, dice el poeta, y entra al bar donde otros también repiten sus poemas pegados de la barra o sostenidos por el condescendiente hombro de un desconocido alucinado por la demencia de quienes saben que el mundo hace ruido al girar.
De pronto revienta una palabra malsonante, una bofetada y un puñetazo. Alguien le ajusta cuentas a su breve paso por la calle. Alguien entre las breñas construye una novela y pasa con el destino incierto de su iluminación solitaria, maldiciente. Otro que lo ve con una mirada oblicua, asiática del trópico, desliza sobre las mesas el desvío de la provocación, de la broma redonda y elíptica que acaba de ocurrir.
Con un cigarrillo a medio trasegar. Con un vaso de cerveza en una de sus manos, con una actitud mariachi y descarada, Víctor Valera Mora canta una ranchera y luego calla para decir exultante
Maravilloso país en movimiento
donde todo avanza o retrocede,
donde el ayer es un impulso o una despedida.
Quien no te conozca
dirá que eres una imposible querella.
Tantas veces escarnecido
y siempre de pie con esa alegría.
Libre serás.
Si los condenados
no arriban a tus playas
hacia ellos irás como otros días.
Comienzo y creo en ti
maravilloso país en movimiento.
Con los ojos cerrados, puestos en la sombra de su sangre, en el sopor de su silencio, un hombre pequeño, moreno, de momento nervioso por el ruido, levanta una mano y casi grita en medio de tantas miradas y tartamudeos de la barra y las mesas
Suele morir en el curso del día. Al alba, cruje.
El sol en sus vitrales no es tan río, botella de
[barcos en velamen,
brindis de agua.
Atesora y consume bosques a la deriva.
Decepciona a sus ídolos. Huye en el ala de un
[viajero sin sombra,
al margen del camino, pero en curso.
La capa de un viajero.
Al mediodía invade, una daga en los dientes,
[territorios de oro.
Se adentra y salta, estalla, trae frutos y hojas, se
[atavía desnudo.
Se llama mago altivo, cierto fuego, escudo de
[intensa voladura.
Se llama pozo, ráfaga.
Termina en luz, en júbilo secreto.
Eleazar León acelera el ruido de la sala y se sienta en un taburete destinado a quienes consideran que es suficiente, que el silencio también habla.
Un indio de pelo largo, de bigotes asustadizos, de labios gruesos y carcajada oceánica, se acerca a la puerta. Viene de París y va hacia la Isla Margarita. Uno que se dice oriental y cojonudo, según su diccionario personal. El indio coloca un pie en el primer escalón. Aspira el cigarrillo y mira con ojos húmedos el mundo interior del bar. Entonces se recuesta de la puerta y declama con voz de río revuelto de erres arrastradas
1.- Entonces decidí cruzar la calle donde
[anida el fantasma.
2.- Antes un simulacro de asesinato me
[había detenido en la acera
de enfrente.
3.- El fantasma de piel de araña negra se
[levanta y ruge como un
animal.
4.- Y como un animal me amenaza con su
[índice afilado y
resplandeciente.
5.- En verdad no me turba el fantasma ni
Читать дальше