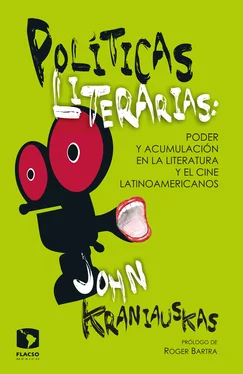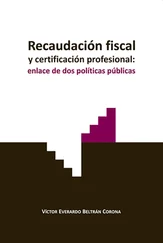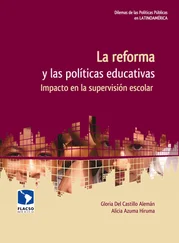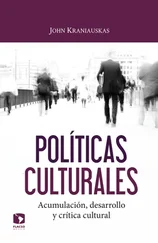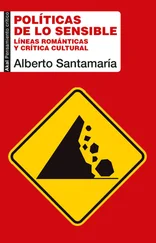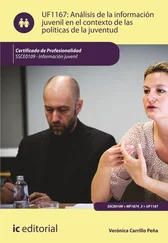Walter Benjamin y sus colegas de la Escuela de Francfort nacieron en el contexto general de una Alemania imperial (y recientemente unificada), donde los conceptos de nación y colonialismo se reforzaban mutuamente en el imaginario dominante (y que serían la causa de muchas lamentaciones en los años tras la pérdida de las colonias en 1918). Si se añade esta dimensión internacional denegada a la apreciación de la obra de Benjamin —y los comentarios tanto de Witte como de Scholem referentes a su interés por la antigua cultura mexicana, que en el contexto del colonialismo sugieren que deberíamos hacerlo— entonces habría que modificar su contextualización geográfica y extenderla más allá de Europa.
En efecto, el nombre del americanista Walter Lehmann (1878-1939), quien introdujo a Benjamin a la obra de Bernardino de Sahagún (1499?-1590) en su seminario de Múnich y, a través de aquélla a la “lengua y la cultura del México antiguo”, podría ser considerado aquí como el indicio del desarrollo comparativamente rápido y temprano de la disciplina de la etnología en Alemania (en comparación con Francia) durante la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, cabe destacar la relación entre el colonialismo alemán, la disciplina de la etnología y el arte: “La aceleración de la expansión colonial alemana después de 1896”, escribe Jill Lloyd, “coincidió con ciertos desarrollos en la estética y la etnología occidentales que animaron a los artistas del Jugenstil a buscar inspiración en el arte no europeo” (Lloyd, 1991: 4). Para dichos artistas, Kirchner entre ellos, no hacía falta ir muy lejos para encontrar esa inspiración. Existían ya colecciones coloniales, por ejemplo, la de los museos etnográficos de Dresden y Berlín, que recibían visitantes con regularidad. Incluso es posible que Benjamin mismo asistiese a alguno de sus espectáculos —organizados por empresarios y promovidos por los gobiernos como parte de su propaganda colonial—, en los que se exhibían aldeas africanas, sus habitantes y bailarines en los jardines botánicos tan recordados y frecuentados por Benjamin durante su niñez. De esa interacción entre el arte, el colonialismo y la institucionalización de la etnología surgió una modalidad de expresionismo primitivista particularmente intenso, una forma cultural que, al igual que el Jugenstil, despertó especial interés en Benjamin (Llyod, 1991: 21-49). [9]
En Dirección única, Benjamin incluye un fragmento titulado “Embajada mexicana” bajo el siguiente epígrafe: “Cuando paso junto a un fetiche de madera, un buda dorado, un ídolo mexicano, nunca dejo de decirme: podría ser el Dios verdadero”. Curiosamente, se trata de un texto de Charles Baudelaire, el autor que ha servido a Benjamin de objeto literario para el ensayo criticado por Adorno. No es arbitraria la conexión entre México y Baudelaire, si bien tampoco queda claro que para Benjamin fuese algo más que literaria. En efecto, los últimos años de Baudelaire, 1862-1867, coincidieron con las intervenciones imperiales de Napoleón III en México y la breve instalación allí del gobierno de Maximiliano I —cuya ejecución en 1867 fue pintada en tres ocasiones por su amigo Manet (Larsen, 1990: 32-48)—. A este imperialismo es al que se refiere Adorno, y que, según el propio Benjamin, Brecht llegó a sugerir había servido de telón de fondo a “Le bateau ivre” de Rimbaud: “no describe el deambular errante de un excéntrico trotamundos, sino más bien la huida de una persona que no puede ya tolerar más las barreras de su propia clase, la cual, con la Guerra de Crimea, y con la aventura mexicana, comenzaba a expandir sus intereses mercantiles hacia las partes exóticas del mundo” (Benjamin, 2007-2008: 28).
Como se observa, Benjamin se percata de la relación imperial, pero aun así no parece dispuesto a reflexionar sobre ésta, ni siquiera tras las sugerencias de Adorno. ¿Se debería ello quizás a que Benjamin seguía identificándose con una concepción de la cultura europea que en 1933 estaba amenazada y que hacia 1940 ya había sido aniquilada?
Obras subterráneas
En sueños vi un terreno yermo. Era la plaza del mercado de Weimar. Estaban haciendo excavaciones. También yo escarbé un poco en la arena. Y entonces surgió la aguja de un campanario. Contentísimo, pensé: un santuario mexicano de la época del preanimismo, el anaquivitzli. Me desperté riendo (ana = ava; vi = vie; witz [broma] = iglesia mexicana [!]).
Benjamin (1987a: 25)
Dirección única no es un retrato de ciudad, si bien se vale de la calle urbana de manera reflexiva como su principio estético organizador. Pese a ser una obra de literatura vanguardista —posee casi todos los gestos contradictorios y antiinstitucionales del movimiento— la atención que ha recibido en comparación con los demás textos de Benjamin es sorprendentemente escasa. Ello se debe a que, paradójicamente, ¡a nadie se le ha ocurrido interpretarlo como un texto vanguardista! Más bien, en comparación con otras obras más privilegiadas —por ejemplo, “La obra de arte…” o el Passagen-Werk—, se ha querido ver en Dirección única una etapa intermedia en el desarrollo intelectual de Benjamin. Como cabe esperar, en Dirección única Benjamin se dirige a otro lugar. Desde esta perspectiva, contiene las semillas de otra época, el futuro intelectual de Benjamin: sus reflexiones sobre los pasajes de París, por ejemplo. Pero, a contrapelo de la narración, en Dirección única, como en el fragmento citado, lo que destaca por encima de todo es la organización simbólica del espacio: la topografía.
Frotándose los ojos, Benjamin “da inicio a la tarea de interpretación de los sueños” (Benjamin 1989b: 52). Si a los ojos de Benjamin los nombres de París, Nápoles y Moscú adquieren valor simbólico, ¿qué simbolizaría esta relación entre “la plaza del mercado de Weimar” y “un santuario mexicano”? Claramente, ambos son escenarios del ritual fetichista (intercambio y adoración). Pero ¿por qué México? ¿No podría ser que, a partir de la época en que asistió al seminario de Lehmann sobre la cultura del México antiguo, ha pasado a representar la relación colonial e, incluso, un primitivismo devenido surrealista? Cabe observar que la “broma” mexicana no se encuentra en otro lugar, sino aquí. Y a pesar de la temporalidad que presupone el “preanimismo”, no por ello se la considera un simple residuo del pasado cultural; al contrario, acompaña al mercado ahora, como su sombra en el subsuelo. Se trata de una dimensión fundamental (espacial) del colonialismo, que Benjamin registra sin convertirla, ni en ese momento ni posteriormente, en un objeto de reflexión. Es que, en realidad, para Benjamin se trata de una broma surrealista.
En su sueño, Benjamin desentierra una iglesia mexicana sepultada bajo un mercado en Weimar: se despierta riéndose de la broma. En su opinión, el problema de los surrealistas es su “concepción no dialéctica de concebir la esencia de la intoxicación” (Benjamin, 1979c: 236) —se rehusaban a despertar y comprender la broma—. Por otra parte, la historia para Benjamin sólo “comienza con el despertar” (Benjamin, 1999a: 458). Pero en su exposición del sueño la historia no comienza: se registra, pero no se refleja lo colonial. La broma que despierta a Benjamin es la imagen de una iglesia mexicana que presenta —valiéndose del signo de exclamación— como un rompecabezas por descifrar. Pero aún hay otra broma: la contemporaneidad y coexistencia del santuario y el mercado. Benjamin registra esta “broma sobre la broma”, pero la deja a un lado, junto con la demás arena, para apresurarse a desvelar la ridícula iglesia mexicana que lo ha despertado. En otras palabras, de la idea de una presencia colonial que refleja (como en un espejo) y refuerza “fetichistamente” los mercados europeos, pasa a concentrarse en aquel curioso objeto colonial: ¡una iglesia mexicana! La broma contenida en el vocablo náhuatl (“azteca”) anaquivitzli —que suponemos es inventado— es que, a pesar de la colonización —la imposición de iglesias— el proceso de conversión en la Nueva España bien podría haber involucrado la derrota espiritual del cristianismo a manos del propio sistema religioso que pretendía destruir. Esta posibilidad ya se halla implícita en la cita anterior de Baudelaire, con la cual Benjamin encabeza su otro fragmento mexicano en Dirección única.
Читать дальше