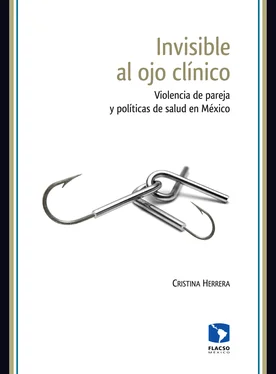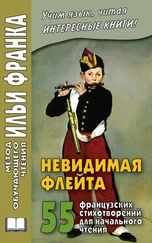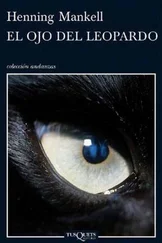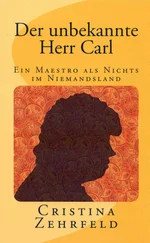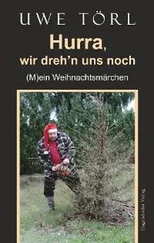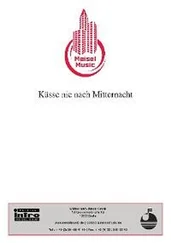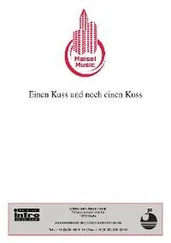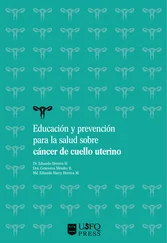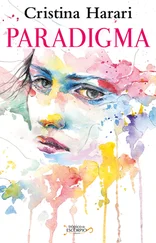Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico
Здесь есть возможность читать онлайн «Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Invisible al ojo clínico
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Invisible al ojo clínico: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Invisible al ojo clínico»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Invisible al ojo clínico — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Invisible al ojo clínico», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El contexto discursivo de aparición y recepción de una nueva política pública en el sector de la salud.
Propuesta de un modelo de análisis
En esta primera parte analizaremos lo que hemos llamado los “discursos oficiales” de las políticas contra la violencia de pareja que ha promovido el sector salud en México. Para ello hemos creído conveniente construir un modelo de análisis en donde las políticas públicas son abordadas desde un enfoque cultural y discursivo, que al mismo tiempo reconoce la complejidad que ha adquirido en la época actual la noción de Estado o de “lo público”, pues se trata del ámbito en donde las políticas se discuten, se elaboran, se ponen en práctica y se evalúan.
Las redes de políticas públicas en el marco de las relaciones entre la sociedad y el Estado
Como observa Christopher Hood, analista de políticas públicas, “la mayoría de los argumentos utilizados en la gestión pública sobre ‘lo que hay que hacer’ se apoya en evidencias circunstanciales y en el poder retórico”. Esto es así porque “la experimentación controlada es rara, la evaluación cuidadosa casi desconocida, y los argumentos deliberativos sobre la gestión y la administración están dominados por ‘doctrinas’ o ‘recetas’ –muchas veces contradictorias–, que contienen supuestos sobre ‘causas’ y ‘efectos’ que pretenden guiar la acción” (Hood, 2000).
Consideramos que el programa que nos convoca, como la mayoría de las políticas públicas, emerge de la confluencia conflictiva y negociada entre discursos y racionalidades heterogéneos, que son a la vez sostenidos por actores con intereses diversos, tácitos o explícitos. Los propios agentes estatales –ya sea en distintas agencias gubernamentales o en distintos niveles jerárquicos dentro de la misma agencia– tienen también sus propios intereses y percepciones.
Al analizar el desarrollo de una política o programa particular conviene considerarlo entonces no como una emanación del “Estado” conforme a la idea clásica, sino como producto de una “red de políticas” (Hood, Rothstein y Baldwin, 2001) en la que el Estado, si bien clave, es un actor entre otros –grupos de interés, movimientos sociales, agencias internacionales, etc.–. Esto no implica que se ignore su papel central en tanto detentador del “monopolio de la violencia legítima”, según la célebre fórmula weberiana, ya que es quien conduce, sostiene y ejecuta las políticas. Al mismo tiempo el propio gobierno no es un actor monolítico, sino un conjunto heterogéneo de agencias y actores –los tres poderes, los diversos sectores de la administración, los niveles de gobierno, etc.– cuyas lógicas y discursos son muchas veces divergentes. Tampoco es homogénea la llamada sociedad civil, que incluye grupos y movimientos con frecuencia opuestos en relación con algunos temas y con desiguales cuotas de poder y capacidad de influencia en las políticas que abordan esos temas.
Una visión ampliada del ámbito de las políticas públicas está en sintonía con los estudios que se preocupan menos por el Estado y más por la gubernamentalidad, un concepto acuñado por Michel Foucault (1999) para dar cuenta de las relaciones entre la sociedad y el Estado en el tránsito de una sociedad disciplinaria a una de control. Como propone este autor, si el régimen de la disciplina corresponde al Estado administrativo, el régimen de control corresponde al Estado de “gobierno”. Este Estado se define no ya en relación con un espacio territorial, sino con una “masa”, y corresponde a una sociedad controlada por dispositivos de seguridad, bajo el modelo de la policía. Según este enfoque, la forma de relación entre gobernantes y gobernados que emerge, apela a la autogestión bajo una apariencia de libertad y autonomía, es decir, pasa de la disciplina en la población a la disciplina en el sí mismo. Esto supone un gobierno concebido como un conjunto de racionalidades y técnicas, que pretende gobernar “sin gobernar” a la sociedad valiéndose de elecciones reguladas, realizadas por actores discretos y autónomos, en el contexto de sus compromisos particulares hacia la familia o la comunidad (Rose, 1996).
La noción de gubernamentalidad, que fue desarrollada posteriormente por varios estudiosos de distintas áreas de políticas, puede verse como una crítica a los discursos sobre el Estado que se fueron sucediendo después de la crisis del modelo de posguerra en los países desarrollados, discursos que no sólo describieron sino que también prescribieron –para usar la terminología de Bourdieu (2001)– cómo debían ser las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, y en buena medida, como veremos, continúan haciéndolo en nuestras sociedades.
Un breve recorrido histórico nos muestra que si el discurso de la gobernabilidad fue el marco conceptual (y la solución) a los desafíos que planteaba el redimensionamiento del Estado en la crisis del modelo del bienestar –lo que creó el llamado “consenso neoconservador”–, superada esta etapa el modelo de la gobernanza habría dado cuenta (y sería la guía orientadora) de las políticas de este nuevo Estado redimensionado, deseoso de incorporar a la sociedad civil organizada y “responsable” en el desarrollo de un “buen gobierno”. La preocupación principal del enfoque de la gobernabilidad era la calidad del gobierno, en términos de eficiencia, eficacia, validez, estabilidad y legitimidad. El gobierno, en tanto que aparato político administrativo del Estado, adquiría aquí el rol protagónico. La sociedad con la que este gobierno idealmente se relacionaba estaba compuesta por ciudadanos que votaban y por grupos organizados de la sociedad civil, entre los que destacaban los representantes de los actores económicos más fuertes, heredados del modelo de posguerra, más los grupos de interés. Para este tipo de diagnósticos el problema estaba dado más por exceso que por defecto (de participación, de beneficios sociales). La clave que se proponía para resolverlo era un rediseño institucional que implicara un Estado ágil, el cual mantendría un papel activo en algunas áreas, regulador en unas y complementario del mercado en otras, y como contraparte, una ciudadanía responsable en lo que se refiere a factibilidad de sus demandas (Camou, 2001). Se recomendaba entonces establecer acuerdos básicos entre la élite dirigente, los grupos estratégicos y una mayoría ciudadana. La cultura política que este modelo proponía, en sus versiones más liberales, debía combinar los valores tradicionales de la democracia (libertad, tolerancia, respeto a las minorías, etc.) con las condiciones que exigía la necesidad de gobernar sociedades complejas (demandas responsables, rendición de cuentas) y también una participación ampliada por canales institucionalizados (Camou, 2001).
En esta mención a la ampliación de la participación aparece un elemento que será clave para el segundo modelo, el de la gobernanza. Algunas versiones de éste de hecho no se diferencian sustancialmente del modelo de la gobernabilidad arriba esbozado, es decir, con la idea de gobernanza se refieren a la capacidad de dirección política. Pierre y Peters (2000), por ejemplo, definen a la gobernanza como “la capacidad del gobierno de diseñar e implementar políticas, en otras palabras, de dirigir a la sociedad”, y si bien mantienen una noción ampliada de gobierno que abarca múltiples instituciones y relaciones, distinguen esta versión, predominante en Estados Unidos, de la noción europea de gobernanza, donde el término refiere a la participación de la sociedad en el proceso de gobernar, llamado también “nueva gobernanza”, “gobernanza social” o “gobernanza participativa”.[9] Ésta se presenta como una forma no jerárquica de gobierno, caracterizada por la cooperación con actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Otras versiones más generales toman a la gobernanza como cualquier forma de coordinación social distinta no sólo de la jerarquía, también del mercado, por ejemplo la que se da en las asociaciones y redes civiles (Mayntz, 1998). La propia transformación de la sociedad, la complejización de las demandas y la aparición de nuevos tipos de participación distintos de los que giraban en torno a la relación salarial, han contribuido a este cambio. Mientras que la gobernabilidad hace hincapié en la capacidad del gobierno conferida por un entramado institucional, la gobernanza se enfoca en el entramado institucional mismo (Prats, 2003). La pieza clave de este modelo es la política deliberativa propia de las asociaciones secundarias (Cohen y Rogers, 1995). La gobernanza societal es así sinónimo de “buen gobierno” porque además de las preocupaciones sistémicas más fuertes del modelo de la gobernabilidad (eficacia y eficiencia en la resolución de problemas) incorpora una dimensión normativa: el gobierno debe ser a la vez promotor de la profundización de la democracia por medio de mejores sistemas de representación de intereses. El modelo se apoya básicamente en el compromiso y las capacidades de los ciudadanos comunes para mejorar la toma de decisiones mediante la deliberación razonada, y en la “devolución” de poder a los actores no gubernamentales para vincular la discusión con la acción concreta. “La exploración de esta vía, como una estrategia progresiva de reforma institucional, confronta los valores de la participación, la delegación de poder y la deliberación, con los límites concretos de la prudencia y la viabilidad, lo cual profundiza la concepción teórica y empírica de la práctica democrática” (Fung y Wright, 2003). Aquí surge un rediseño institucional con participación de la sociedad civil como respuesta a determinadas fallas en ciertas agencias administrativas y regulatorias específicas. El paradigma supone que las comunidades de afectados por un problema específico tienen un saber sobre éste que el gobierno no posee, y cuentan también con los medios de resolverlo de manera deliberativa, pero al mismo tiempo proponen a este modelo como medio para lograr esa capacidad o cultura política, para “empoderar” y equilibrar los desbalances de poder entre los actores civiles, y llaman a esta función “escuela de democracia”. Tal paradoja (se suponen virtudes en la ciudadanía que al mismo tiempo hay que crear) revela que en el fondo se trata de una concepción no sólo normativa sino también romántica de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Sus propios defensores la caracterizan como “utopía realizable” (Fung y Wright, 2003). No obstante, es posible identificar elementos de este discurso en los argumentos explícitos de las políticas de salud de las últimas décadas en México, así como en el programa específico que nos convoca, como veremos más adelante.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Invisible al ojo clínico»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Invisible al ojo clínico» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Invisible al ojo clínico» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.