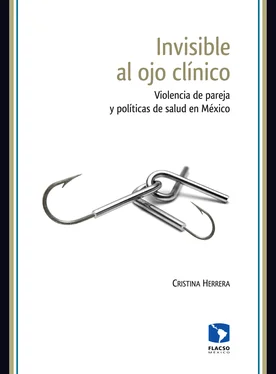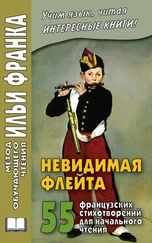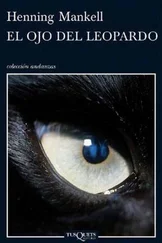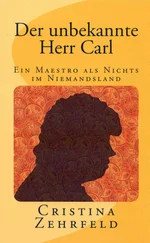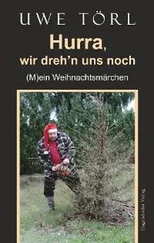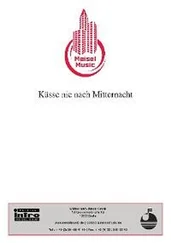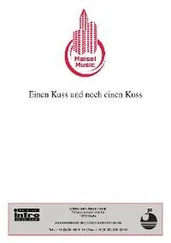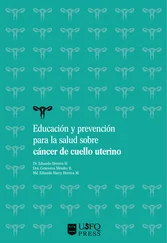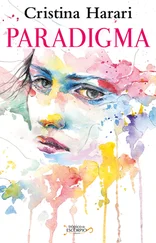El presente libro está estructurado de la siguiente manera: los tres primeros capítulos abordan lo que hemos llamado discursos oficiales, de la nueva política de salud dirigida a prevenir y atender la violencia doméstica contra las mujeres. En el primer capítulo se presentan los elementos fundamentales del modelo de análisis que proponemos para comprender esta política en el contexto sociohistórico mexicano desde el punto de vista discursivo, fundamentalmente el razonamiento de la nueva gestión pública que coincide con los ajustes neoliberales, las ideas de racionalidad en el diseño y operación de políticas públicas, el papel del Estado en el llamado “liberalismo avanzado” con sus nuevas orientaciones en política social. En este contexto se reseñan los cambios recientes en las políticas de salud de México, con los programas de ajuste e intervención selectiva y el modelo de riesgo y de costo-efectividad que se imponen. En el segundo capítulo se presentan los antecedentes y objetivos del programa Mujer y Violencia, cuya aparición se analiza a la luz de las diferentes racionalidades y argumentos que lo justifican, y de la confrontación entre un modelo de racionalidad gubernamental basado en el “conocimiento técnico” y otro que se apoya en “valores”. En el tercero, se analizan las negociaciones, permutas, coincidencias e imposiciones de sentido entre los discursos que constituyen los pilares de esta política: el de la salud pública –como parte integrante y subordinada del orden médico–, y el de la perspectiva de género, que proviene del discurso feminista y se confronta a su vez con los discursos religiosos y conservadores sobre el lugar social que se asigna a la mujer. Así, la “violencia de género” se analiza como un objeto que redefine y apropia de distintas maneras estos discursos, lo que produce conocimientos, sujetos y planes de acción particulares y ambiguos. La segunda parte del libro –los tres siguientes capítulos– se enfoca en lo que hemos llamado discursos ocultos de los miembros del personal operativo de los servicios de salud, que son los principales sujetos a quienes interpelan los discursos oficiales arriba mencionados. Para ello hemos combinado el análisis del discurso con la teoría de los campos de Bourdieu (1995), especialmente al referirnos a algunos de esos discursos como el médico y el jurídico. Así, el cuarto capítulo se dedica especialmente a la confrontación del discurso médico con la percepción de la violencia doméstica y de quienes la viven; en el quinto se analizan los discursos de género, etnia y clase social que exponen los profesionales para caracterizar a sus pacientes y explicar el problema de la violencia; y en el sexto se examina la distinción entre lo público y lo privado, las diferentes maneras en que los profesionales la entienden y sus consecuencias para la atención del problema, así como la confrontación entre el orden médico y el orden legal. En la última parte se presentan una recapitulación, una discusión y las principales conclusiones de este trabajo. Así, en el capítulo séptimo se articulan los dos análisis previos: el de los discursos oficiales de esta política y el de los discursos ocultos en los operadores del programa, o para decirlo en términos del análisis de políticas, el momento del diseño y el de la instrumentación. Se observará allí cómo dialogan y discuten los discursos de la salud pública y de la perspectiva de género con otros discursos sociales, como el de la nueva gestión pública para el desarrollo –a veces confundido con el paradigma de la “gobernanza participativa”–, la noción de riesgo social, el discurso médico, los discursos sobre la familia, el género, la ciudadanía y los derechos humanos, entre otros. En la medida en que cada uno de ellos tiene una historia y distintas versiones o interpretaciones, cuando se articula con otros para determinado fin no lo hace como un todo homogéneo y coherente, sino desde alguno de sus fragmentos o versiones, y es en esa articulación que sufre mutaciones. Finalmente, en el capítulo octavo se retoma la discusión sobre el papel que puede tener un análisis discursivo del Estado como actor dentro de una red de políticas, para comprender su capacidad y límites en la resolución de problemas sociales a partir de políticas sectoriales, en este caso la de la prevención de la violencia de género, su relación con otros actores y discursos sociales, y su capacidad para generar cambios culturales en la sociedad.
El análisis de los discursos que hemos llamado oficiales se basa en el material que recopilamos en la documentación del programa de salud contra la violencia de pareja y en entrevistas en profundidad que aplicamos a algunas funcionarias encargadas de su diseño y dirección. Para el análisis de los discursos de los operadores del programa realizamos trabajo de campo en tres estados del país que de acuerdo con la encuesta nacional llevada a cabo dentro del mismo presentaban altas tasas de prevalencia de violencia de pareja,[3] y en ellos llevamos a cabo observación participante, un diario de campo y entrevistas en profundidad a profesionales de los servicios de salud de las tres principales instituciones del sector de la salud.[4]Entre el personal que entrevistamos había médicos(as), enfermeros(as), psicólogos(as), psiquiatras y trabajadores(as) sociales.[5] En la medida en que el trabajo de campo fue parte de un estudio más amplio en que colaboró personal del programa que analizamos y del Instituto Nacional de Salud Pública, los permisos para acceder a estos espacios fueron solicitados y obtenidos por funcionarios del sector. La disposición de las autoridades de cada institución y estado fue sin embargo muy variable: desde la colaboración entusiasta hasta la indiferencia e incluso el desdén. Una vez en los servicios, los directivos de éstos solicitaron a los profesionales que colaboraran con la investigación dándoles “permiso” de suspender labores para ofrecernos una entrevista. Nuevamente aquí la disposición de los directivos fue muy variable, pero la participación de los profesionales de salud fue totalmente voluntaria.[6] Para complementar la información se llevaron a cabo entrevistas narrativas con mujeres víctimas de violencia en los mismos sitios.[7] El análisis se apoyó también en datos secundarios provenientes de dos encuestas nacionales sobre las prácticas y opiniones de los profesionales de la salud respecto a este tema.[8]
El análisis que sigue, entonces, propone como principal argumento que la heterogeneidad discursiva de origen de este programa en particular y las negociaciones de sentido que supone han producido un discurso híbrido o de compromiso, que si bien puede funcionar como consenso –precario– en los niveles superiores de la administración pública y del gobierno, su complejidad y ambivalencia son tales que permiten un amplio margen de libertad de interpretación y de acción a los encargados de hacerlo efectivo en los niveles operativos. Estos agentes pertenecen además a una comunidad de prácticas –el orden médico– cuyo discurso es particularmente cerrado, ejemplificando con ello la observación de De Ipola (1987), quien en otro contexto sostiene que “cuando los individuos no se sienten interpelados por un discurso es porque han sido interpelados con éxito por otros discursos –antagónicos o simplemente diferentes del primero–”, lo que finalmente obstaculiza la puesta en práctica de los principales lineamientos y normativas de la política, y por lo mismo el cumplimiento de sus objetivos.
Esperamos que este trabajo ayude a la comprensión y discusión de un problema extendido, grave y complejo, y que ofrezca elementos para favorecer una visión más amplia, capaz de trascender los enfoques usuales de evaluación de programas, que por lo general se limitan a medir efectos y resultados con referencia a metas prefijadas, sin cuestionar si la manera en que fue construido el problema facilita o dificulta la resolución específica que se propone.
Читать дальше