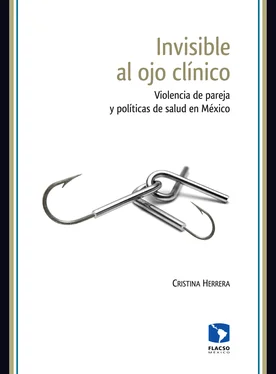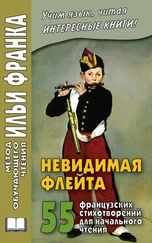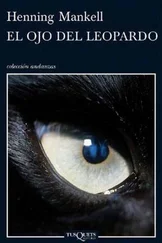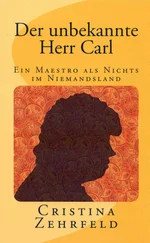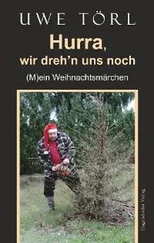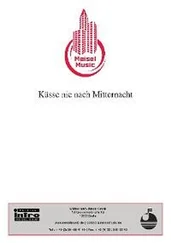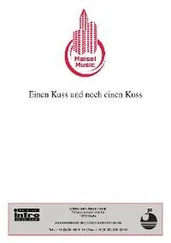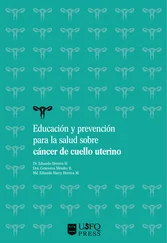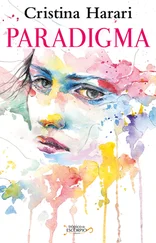Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico
Здесь есть возможность читать онлайн «Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Invisible al ojo clínico
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Invisible al ojo clínico: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Invisible al ojo clínico»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Invisible al ojo clínico — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Invisible al ojo clínico», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Afirman Sigal y Verón (1985), cuya propuesta teórica y metodológica nos servirá de guía, que “el único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales”. Para estos autores el sentido no es subjetivo ni objetivo, sino una relación (compleja) entre la producción y la recepción en el seno de los intercambios discursivos. Esta relación sólo puede captarse desde la posición de observador, es decir, abandonando momentáneamente el “punto de vista del actor”. Conforme a este enfoque la unidad de análisis no es el sujeto hablante sino las distancias entre los discursos. Para ellos, el análisis del discurso se interesa por la dinámica de un proceso dado de producción discursiva y por las relaciones entre un discurso determinado y otro que se presenta como respuesta al primero. El trabajo con el interdiscurso, de este modo, suspende la cuestión de las “intenciones” o los “objetivos” de los actores que intervienen en los procesos estudiados. Para estos autores una sociedad puede ser considerada un tejido extremadamente complejo de juegos de discurso que se interfieren mutuamente. La ciencia (desde donde observamos) no es un metajuego (de lenguaje), sino un juego entre otros. Los diferentes tipos de discurso se distinguen por su estructuración diferente en su dimensión ideológica, es decir, la relación que guardan con sus condiciones sociales de producción, noción que distinguen de la de “ideología” (como el discurso que se presenta a sí mismo como dogma, ocultando con ello esas condiciones sociales). Es así como un discurso científico puede transferir “contenidos ideológicos” sin perder su cientificidad, en la medida en que debe hacer transparentes las condiciones de su producción. Un aspecto fundamental de las condiciones específicas de producción del discurso político, afirman estos autores, es la naturaleza del sistema político en el cual se produce.
Las variaciones en las relaciones entre los tipos de discurso y sus condiciones de producción afectan sobre todo a los mecanismos de la enunciación. El plano de la enunciación es ese nivel del discurso en el que se construye no lo que se dice, sino la relación del que habla con aquello que dice (el enunciado o el contenido), es decir, desde dónde, a quiénes, y qué relación les propone. En un discurso dado es posible identificar entonces invariantes enunciativas, y no necesariamente de contenido. La relación del que habla con el contenido de su discurso conlleva necesariamente otra relación: aquella que el que habla propone al receptor respecto de lo que dice. Sin embargo, de acuerdo con el principio de la indeterminación relativa del sentido, un discurso producido por un emisor en un momento y tiempo determinados no origina un único efecto, sino que genera un “campo de efectos posibles”. Dentro de ese campo, un efecto se producirá en unos receptores, y otro efecto en otros, lo que constituye la dimensión del poder del discurso.
Es desde este punto de vista que analizaremos el aparente “desajuste” que se produce entre el diseño y la puesta en práctica de una política de salud que se lleva a cabo por medio de un programa específico, denominado Mujer y Violencia. Lo hacemos conforme al supuesto de que ese desajuste responde en gran medida a la ambigüedad que genera la particular mezcla de elementos discursivos que son producto del encuentro entre los discursos y la normatividad oficiales y otros discursos sociales que atraviesan a los sujetos implicados, en un momento histórico marcado por las reformas del Estado de las últimas décadas y su consecuente redefinición de las políticas sociales y de las tareas que en este marco se deben desempeñar. Este contexto ha hecho a las políticas sociales particularmente eclécticas al mismo tiempo que selectivas, lo que supone una ruptura con las anteriores maneras de entender, diseñar y poner en práctica esas mismas políticas, expresadas y justificadas discursivamente. El problema de la violencia doméstica formulado como problema de salud pública, además, se encuentra como pocos en un sitio de intersección entre múltiples ámbitos discursivos: la salud, la medicina, la moral, la familia, el derecho, el género, la distinción entre lo público y lo privado, la idea de riesgo social, la seguridad pública, entre los más importantes.
El objeto de estudio de este trabajo es entonces el juego particular que existe entre diferentes discursos presentes en las políticas de salud pública dirigidas a atender la violencia doméstica contra las mujeres, lo que supuestamente conforma las maneras ambivalentes en que los sujetos implicados se posicionan ante el problema. Nuestros objetivos son, en primer lugar, explicar desde un enfoque discursivo la emergencia y los problemas de instrumentación de esta política pública sectorial en particular; en segundo, estudiar valiéndonos de este ejemplo las nuevas relaciones entre el gobierno y la llamada sociedad civil en un país como México en la época actual, desde un punto de vista cultural, y finalmente, probar los alcances de un enfoque discursivo para el análisis de políticas públicas.
Al enfocarnos en esta política en particular y tomando en cuenta los aparentes “desajustes” ya mencionados entre su diseño e instrumentación, juzgamos necesario analizar la misma definición del problema y los argumentos utilizados, así como la definición de los sujetos para quienes debía convertirse en problema, para ver cómo se ubicaban frente a él estos sujetos y por qué tomaban las actitudes que adoptan en la práctica. La hipótesis que nos guió en este trabajo fue que las propias ambigüedades discursivas de la política, que apelaba a órdenes diversos (la salud, el riesgo social, los derechos de las mujeres, el carácter público de un tema antes privado, etc.), articuladas con otros discursos sociales menos notorios pero que forman parte de los mapas mentales de los sujetos interpelados (el discurso médico como discurso normativo, cierta moral burguesa, el discurso conservador, discursos misóginos o clasistas, discursos que circulan en los medios, el discurso de la nación, etc.) son parte de la explicación de su posicionamiento frente al tema y por lo tanto de sus prácticas.
Dentro de estos discursos resulta ser uno de los más importantes el de la “perspectiva de género” en tanto inspira las políticas públicas diseñadas para combatir la violencia de pareja en México y lo ha adoptado el sector de la salud pública en su esfuerzo por prevenir y atender el problema. Este uso de la categoría de género, como veremos a lo largo del análisis que proponemos, implica una concepción de la dominación masculina –concepto que está en la base de esa categoría– como una construcción social susceptible de cambio –y no como fatalidad o “naturaleza”–, y para modificarla se han privilegiado las acciones preventivas, asistenciales y educativas, más que sólo las penales, como han sugerido otras concepciones de la dominación de género. Éstas, como se expuso, consideran la violencia contra la pareja como un delito y en consecuencia apelan al sistema del derecho penal como la vía más efectiva para prevenirlo y sancionarlo; sin embargo algunos estudios recientes como ya se mencionó, han puesto en duda la eficacia y acierto de esta aproximación. En esa línea Elena Larrauri (2007) sostiene que “atribuir la causa de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja sólo a la desigualdad de género, es un análisis simplificado, que equivale a desconocer que cada mujer pertenece además a un concreto grupo social, con una posición distinta en la estructura social”. También aporta datos que demuestran que –al menos en España, país que muchos grupos feministas consideran uno de los más avanzados en legislación contra la violencia de género– el incremento de las penas a los agresores no necesariamente conduce a un menor ejercicio de la violencia de pareja. La violencia contra las mujeres no solamente resulta de la “personalidad delictiva” de algunos hombres (enfoque individualista), sino también y principalmente es producto de un contexto social –marcado por la dominación de género– que tolera, permite e incluso alienta la conducta violenta hacia las mujeres. Sin embargo como varios autores han advertido, no todos los hombres son violentos, ni todas las formas de violencia en la pareja se deben al género (Johnson, 2005; Larrauri, 2007). Para trascender los enfoques individualizantes –sean psicológicos o penales– y enfrentar el problema en toda su complejidad, como primer paso habrá que avanzar en un análisis estructural del fenómeno de la violencia que no sólo considere el género como categoría de subordinación de las mujeres, sino también las desigualdades de clase y etnia, entre otras. Este reconocimiento necesariamente implica la ubicación del problema en el contexto sociohistórico y político concreto en el que se produce, ya que de su particular configuración dependerán las posibilidades reales de elaborar políticas multisectoriales, coordinadas y con participación de los grupos afectados. Aun reconociendo el gran desafío que suponen un cambio cultural de esta naturaleza y la imposibilidad de realizarlo desde un solo sector de la sociedad o del Estado, compartimos la idea de que este esfuerzo debe realizarse, debe ser integral, y debe al mismo tiempo reconocer las diferencias entre los grupos de mujeres con distinta vulnerabilidad y entre las diferentes formas de violencia contra las mujeres.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Invisible al ojo clínico»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Invisible al ojo clínico» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Invisible al ojo clínico» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.