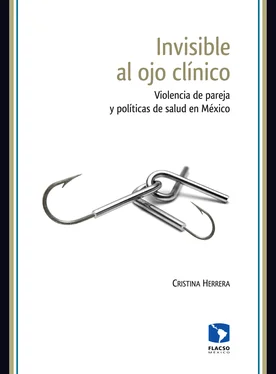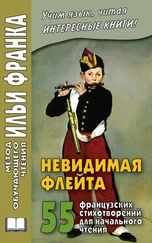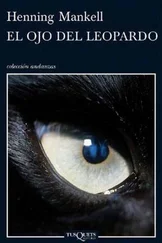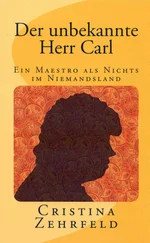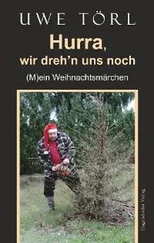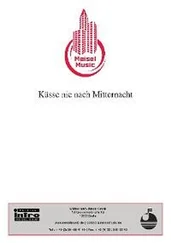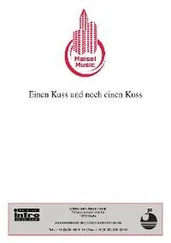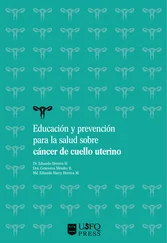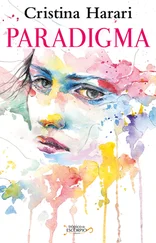Al momento de las entrevistas, la gran mayoría del personal de los servicios de salud no había oído hablar de la normatividad oficial sobre la violencia intrafamiliar que les impone determinadas acciones y procedimientos, y pocos habían recibido pláticas de capacitación al respecto. Para muchos, la propia entrevista fue la primera ocasión en que se plantearon el tema. Es necesario recordar al respecto, también, que los permisos necesarios para realizar entrevistas en las unidades hospitalarias se obtuvieron directamente de las autoridades de las principales instituciones del sector de la salud, quienes a su vez solicitaron la colaboración de los directores de dichos centros. La estructura jerárquica del sector impide acceder a su personal de otro modo. Esta característica, sumada a que los investigadores participantes fuimos identificados como personal del mismo sector, hizo que de entrada se nos asociara, tal vez, con “el discurso oficial” y con cualquier imagen que de éste se hubiera formado el entrevistado. En el transcurso de las entrevistas, no obstante, se iba disipando este supuesto y emergían entonces los que llamamos, por pragmatismo metodológico, discursos ocultos. Uno de los principales fue, en este caso, el discurso médico. Si bien en otros análisis –por ejemplo cuando se investiga la relación entre la medicina tradicional y la medicina moderna, ésta podría verse como “el” discurso oficial por excelencia, en el caso que nos ocupa fue tomado en cambio como discurso oculto, ya que muchos de sus “puntos nodales” (Laclau y Mouffe, 1985) se oponen y desautorizan al discurso que sustenta este programa oficial en particular. El programa, como se verá, apela por un lado a la lógica de la salud pública, con la que el discurso médico mantiene una relación ambivalente, de superioridad y subordinación a la vez, y por otro a la retórica, también laxa, de los “derechos de las mujeres”, que moviliza otro tipo de discursos como el relacionado con la familia en sus diversas versiones, y el que reivindica “lo privado como político” y la exigencia del reconocimiento social de las mujeres a veces en tanto que iguales, a veces en tanto que diferentes, según las variadas versiones del feminismo que también estuvieron presentes en su formulación y diseño. Lo que podemos identificar como “discurso médico” a partir de sus elementos centrales, por momentos resulta solidario y por momentos hostil a los propios fundamentos discursivos de esta nueva política, que aunque híbrida y ambivalente, ha tenido la suficiente capacidad interpelatoria para convertirse en un programa nacional con no pocos recursos económicos y políticos a su disposición.
Vale la pena aclarar en este punto que cuando vemos al discurso médico como oculto por oposición a uno oficial, no tomamos a este último como un discurso necesariamente hegemónico, es decir, como aquel cuyas formas de generar significado son dominantes en un momento y ámbito de prácticas, convirtiéndose en “el sentido común legitimador de relaciones de dominación –si bien sujeto a luchas–” (Fairclough, 2003). Las políticas normativas como ésta –más o menos vinculantes dependiendo del sistema político en el que se desarrollen– pueden justificarse oficialmente mediante discursos a los que en los ámbitos específicos de la práctica contestan otros discursos, ellos sí hegemónicos en ese ámbito –en este caso la práctica médica–. Esto es, el hecho de que un discurso esté institucionalizado no implica que sea autorizado (De Certeau, 1988) o “tomado en serio” por quienes de algún modo deben someterse a él. Las formas en que esto se manifiesta son múltiples: desde la burla, la ironía, y el uso de metáforas que desprestigian los elementos clave del discurso oficial, hasta formas de resistencia pasiva o adaptación, como por ejemplo “hacerse el tonto”, “darle la vuelta al asunto”, etc., formas que para Bourdieu (2000a) serían ejemplos de quiebre entre “posiciones” y “disposiciones”. Es decir, un discurso no es siempre ni en todas partes dominante y hay que analizarlo en la práctica de un ámbito específico. Al mismo tiempo es necesario analizar qué efecto puede tener en este campo de prácticas la existencia de discursos “heréticos”, ya que como declara Susan Gal (1991) algunos de ellos sirven para desestabilizar, otros terminan reforzando el statu quo, otros son “subversiones auto-traicioneras”, y todos son ambiguos. Elegimos la práctica médica en los servicios de salud porque es éste el ámbito señalado por los diseñadores de la política como el espacio donde la misma debe ponerse en operación, como veremos a continuación.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.