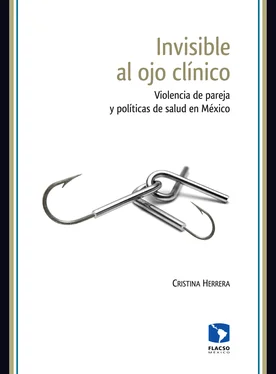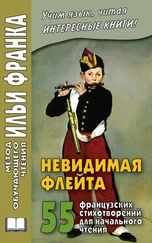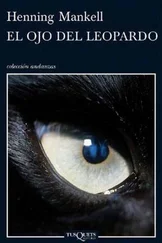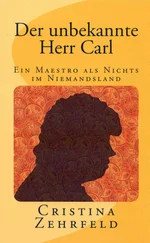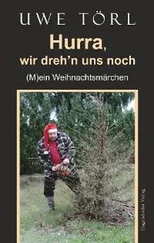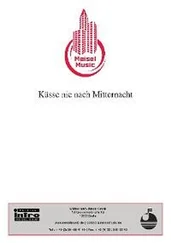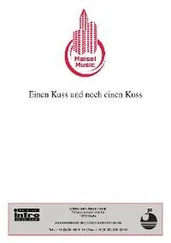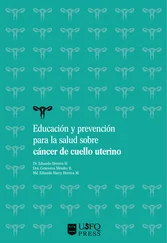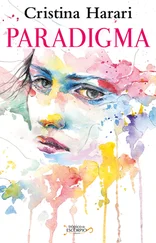Por todo lo dicho utilizaremos estos enfoques como discursos que operan en la práctica de maneras ambiguas, más que como teorías que habrán de contrastarse en el caso mexicano. Ciertamente es difícil pensar que en México las técnicas de gobierno se han vuelto “el único espacio real de la lucha política y el único mecanismo de supervivencia del Estado” (Foucault, 1999), y si bien en la nueva visión de las políticas públicas que se imponen en el país podemos encontrar elementos de lo que se ha llamado la “sociedad de control”, éstos emergen en un contexto social profundamente desigual, donde ni siquiera se han alcanzado plenamente las características de las sociedades disciplinarias modernas, donde amplias mayorías carecen de escolaridad suficiente y viven en condiciones precarias. En este contexto de desigualdad y exclusión crecientes, la reducción de la seguridad social y la redefinición de las responsabilidades individuales y sociales adquieren un significado muy diferente del propio de las sociedades desarrolladas que adoptaron y exportaron este discurso. En la medida en que los ciudadanos que asume este modelo –autónomos, consumidores, autogestivos, privatizados, etc.– no constituyen una mayoría sino una minoría, donde quienes van quedando excluidos de la ciudadanía y son estigmatizados por sus escasas potencialidades, sus fracasos y su falta de motivación son las grandes mayorías y no los grupos minoritarios y marginales, no existen las condiciones mínimas que requiere el diseño de políticas hecho a semejanza de las sociedades de control, como intentaremos mostrar a lo largo del análisis de esta política en particular.
El análisis del discurso en el diseño y la instrumentación de políticas
Estudiar la producción discursiva asociada a un campo determinado de relaciones sociales, como sostienen Sigal y Verón (1985) es describir los mecanismos significantes sin cuya identificación es imposible la conceptuación de la acción social y sobre todo la determinación de la especificidad de los procesos estudiados. Según estos autores, si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social no sabremos tampoco lo que los actores hacen, y un análisis discursivo como el que proponen supone “la descripción de la configuración compleja de condiciones que determinan el funcionamiento de un sistema de relaciones sociales en una situación dada, como condiciones de producción del sentido” (Sigal y Verón, 1985).
Este énfasis es tanto más necesario cuanto que, pensamos, el tema que estudiamos es un caso particular de utilización (política) del lenguaje de la “ciencia”, quizás para neutralizar los aspectos más conflictivos del objeto en cuestión. Consideramos entonces que el “trabajo de la enunciación” (Bourdieu, 2001) es tanto o más importante que los demás aspectos retóricos del discurso –la creación de un clima de recepción, el uso de ciertas metáforas, de la ironía, etc.– y sólo es eficaz en tanto pretende y logra ser autorizado por quienes lo reciben. Se trata, como dice Bourdieu, de un lenguaje político no marcado políticamente, el cual “se caracteriza por una retórica de la imparcialidad marcada por los efectos de la simetría, el equilibrio y el término medio, y se apoya en un ethos de la conveniencia y de la decencia, atestiguado por la prevención de las formas más violentas de la polémica, por la discreción, el respeto exhibido hacia el adversario, en suma todo lo que manifiesta el rechazo de la política en tanto que lucha” (Bourdieu, 2001). Esta estrategia de la “neutralidad ética”, dice el autor, halla su realización natural en la retórica de la cientificidad.
Con más razón entonces, adoptaremos un enfoque de análisis que presta más atención a los géneros discursivos[12] que a los sujetos biográficos que hablan en esos géneros; que se concentra más en lo que se hace (la fuerza ilocucionaria) cuando se emiten determinados enunciados, que a lo que se dice en ellos, y que, en consecuencia, analiza menos los aspectos de la referencia relacionados con lo “verdadero” o lo “falso”, que su carácter afortunado o desafortunado en el registro de lo performativo es decir, aquel aspecto del uso del lenguaje que tiene que ver con la realización de un acto al momento de decir algo. En este tipo de expresiones, sostiene John Austin (1971), la atención se concentra más en la fuerza ilocucionaria, con abstracción de lo relativo a la correspondencia con los hechos. Ejemplos de estas expresiones son la emisión de órdenes, de juicios, de sentencias, de diagnósticos, y más en general, de enunciados que establecen que algo “debe ser así”. Uno de los “infortunios” que Austin identifica en este tipo de enunciados, y nos parece clave para nuestro análisis, es el de las “malas apelaciones” o “actos no autorizados”, lo cual nos remite nuevamente a lo concerniente al poder, que el discurso actualiza.
La vida social es discursiva, lo que supone un vínculo estrecho entre el lenguaje y el poder, y la necesidad consecuente de analizar los problemas y prácticas sociales desde esta perspectiva teórica. Cuando en este trabajo hablamos de “discursos ocultos”, sin embargo, no queremos sugerir que exista un discurso oficial, de poder represivo, al que se opondrían el discurso y la expresión libre de sujetos “esenciales” formados antes y fuera del mismo discurso. Por el contrario, hemos sostenido que los discursos producen sujetos –o más bien “posiciones de sujeto” (Foucault, 1983)– que los individuos usan de forma más o menos consciente al moverse en diferentes campos y espacios donde se juegan relaciones de poder. Estas posiciones tienen que ver con la dimensión o el carácter productivo del discurso, y los individuos pueden identificarse plenamente con ellas en un momento o espacio determinados. Por otra parte, sin embargo, los discursos proponen y sostienen siempre jerarquías, definen individuos y grupos incluidos, excluidos y discriminados, saberes y pretensiones de validez que reproducen prácticas de desigualdad y represión, independientemente de que ésta sea la intención de quienes “usan” esos discursos.
Con esto queremos manifestar que algunos discursos son anteriores y trascienden el uso práctico que se les pueda dar en un espacio dado de relaciones humanas, y que es necesario analizarlos en su articulación con otros discursos. Los hombres y las mujeres que entrevistamos durante nuestra investigación sostenían de manera implícita y muchas veces explícita, diferentes posiciones de sujeto que pueden parecer contradictorias entre sí, y que en parte refuerzan y en parte cuestionan los discursos oficiales. Una enfermera, por dar sólo un ejemplo, dijo que como mujer se sentía “solidaria” con la paciente maltratada, pero como personal de salud debía enfrentar las cosas que afectan el ambiente familiar y la salud y que son responsabilidad de esa misma mujer porque permite que ocurran, en este caso la violencia doméstica, que “produce abandono, descuido de los hijos y mal ejemplo”. No es lo que los diseñadores de políticas con “perspectiva de género” esperarían oír de una trabajadora de la salud, aun cuando “como mujer” se sienta “solidaria”.
El ejemplo anterior no es una rareza. Casi por regla general un mismo individuo en ciertas circunstancias o ante determinadas preguntas puede reproducir un discurso de manera textual, mientras que ante otras preguntas o situaciones da cuenta de desplazamientos en la práctica, motivados por sentimientos o ideas generados en otros discursos que velada o abiertamente desautorizan al anterior (o algunos aspectos del mismo). Por ejemplo, como se verá, la distancia jerárquica entre el médico y la “persona” del paciente se juzga como “deshumanizante” desde una perspectiva que apela al discurso humanista, pero se considera indispensable para el ejercicio adecuado de la práctica desde el discurso médico, que si bien es solidario en lo general con el humanismo –lucha por una humanidad “sana”– se ha autonomizado de éste y sigue sus propias reglas (Foucault, 2004). Para determinados efectos, por ejemplo al evaluar la viabilidad de una política, es importante explorar qué posiciones de sujeto y discursos dominan en las interacciones que se juzgan clave de la misma, y de qué manera éstos se articulan y podrían eventualmente rearticularse.
Читать дальше