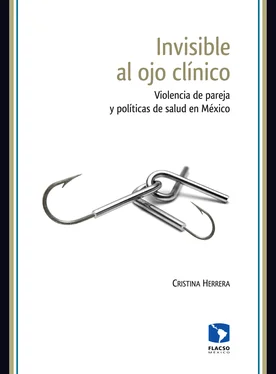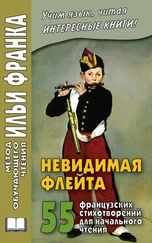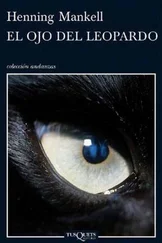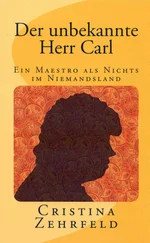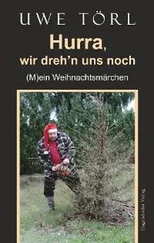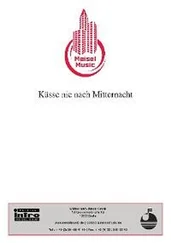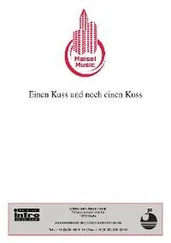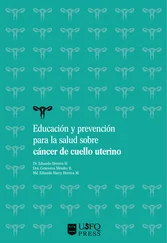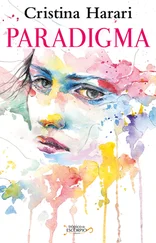Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico
Здесь есть возможность читать онлайн «Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Invisible al ojo clínico
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Invisible al ojo clínico: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Invisible al ojo clínico»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Invisible al ojo clínico — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Invisible al ojo clínico», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Sin embargo algunas posturas radicales sobre la violencia de género no sólo oscurecen la comprensión del problema, sino que además, al confiar en la legislación como vía privilegiada para el cambio social, descuidan la interacción con las personas afectadas, a quienes no sólo desconocen, sino además menosprecian porque carecen de “conciencia de género” y actúan “en contra de sus intereses”. De ahí que propongan soluciones que, lejos de ayudarlas, resultan contraproducentes. La categoría de género se vuelve en este caso un concepto abstracto y universal, que no permite identificar los mecanismos puntuales por los que esas determinaciones estructurales se viven y recrean en las interacciones cotidianas y en las subjetividades, lo cual ilustraría el “carácter implícitamente reaccionario de las tesis universales” (Larrauri, 2007). Según Inés Hercovich (2002), en Argentina se ha producido un fenómeno similar: un uso reduccionista y abstracto de la categoría de género que, ciego a las situaciones reales de las mujeres, termina produciendo un efecto opuesto al que pretende generar la idea de empoderamiento. Por el contrario, si se tuviera una visión de conjunto del problema, es decir, entendiendo que la violencia es una conducta humana aprendida, fortalecida en la experiencia cotidiana e inserta en un contexto social de desigualdad que se nutre del ejercicio del poder, y que el género en tanto sistema de relaciones atraviesa todos esos niveles y los articula de diversas maneras –lo que algunas autoras han llamado el “modelo ecológico” (Heise, 1998)– se comprenderían muchas de las razones que mueven a las mujeres cuando deciden no denunciar a su pareja (algunas de las cuales son afectivas, otras estructurales), y en consecuencia se diseñarían estrategias más efectivas contra este problema. Tales estrategias deberían ser más integrales, pero al mismo tiempo más específicas en función de la diversidad de los grupos sociales y de los tipos de violencia. Las reformas legales radicales (por ejemplo un incremento excesivo de la pena de cárcel para la violencia contra la pareja), sin un cambio paralelo en las estructuras sociales y culturales que apunte a la equidad, sólo producirá el “desconocimiento” de las nuevas normas por los encargados de procurar justicia, no reducirá la violencia y perjudicará a las mujeres que disponen de menores recursos económicos, sociales y simbólicos para acceder a la justicia. Como sostiene Larrauri, una vez más la criminalización de los problemas sociales está a tono con la tendencia política conservadora que consiste en “gobernar por medio del delito”, en vez de promover el Estado social. Más aún, y como afirma Haydée Birgin (2002), “la eficacia de la ley depende en gran medida de la acción del Estado en materia social (vivienda, educación, salud, redes de contención, etc.). En este marco, advierte, conviene evitar la judicialización de los conflictos familiares, en tanto la función del poder judicial es poner límite a la violencia y no sustituir las políticas sociales que contribuirían a su prevención.
Las disputas entre grupos y corrientes dentro del feminismo académico y militante han tenido su propio capítulo en México. Desde la postura “punitiva”, por ejemplo, la iniciativa del gobierno de crear refugios para mujeres maltratadas fue denostada con el argumento de que a quienes había que encerrar era a los agresores, y no a sus víctimas. Sin embargo, al menos en el programa que es objeto de nuestro análisis y que describiremos con cierto detalle en los capítulos que siguen, prevaleció una alianza entre algunas instancias y funcionarios de gobierno sensibles al género y una corriente más pragmática del feminismo, que buscó y consiguió influir en el diseño de políticas específicas a partir de su propia experiencia histórica de atención a víctimas. Es probable que esta postura haya terminado por prevalecer también en el debate que acompañó a la elaboración de la nueva legislación en la materia, ya que su principal exponente, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia promulgada en 2007, aun cuando incluya elementos de incremento de penas para la violencia de pareja y de tipificación de delitos como el feminicidio, tiene como principal objetivo el de establecer un sistema nacional para instrumentar acciones en casi todos los ámbitos políticos, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En esta meta han coincidido tanto las militantes como las “funcionarias”. Sin embargo es necesario reconocer que las políticas son producto de luchas entre diferentes discursos, los que a su vez resultan de determinadas condiciones sociales de producción, como veremos a lo largo de nuestro análisis. Estos discursos exceden con frecuencia las intenciones de quienes dialogan y llegan o no a acuerdos. En suma, la discusión sobre el género y la violencia no está zanjada y probablemente nunca lo estará. Sin embargo, y para enmarcar nuestro análisis, permítasenos fijar de momento algunas posiciones clave dentro del debate:
1. Consideramos al género un sistema de relaciones sociales basado en la dominación masculina, una configuración de poder que subordina a las mujeres, y no sólo una distribución de tareas, espacios e identidades binarios (hombre-mujer) en función de la diferencia sexual dada por la biología.
2. La misoginia, como una de las dimensiones ideológicas del sistema de sexo-género, tiene el propósito tácito de conjurar la supuesta peligrosidad de las mujeres, que de acuerdo con este discurso podría amenazar el statu quo de las relaciones de género en los más diversos campos. Esto se manifiesta en los discursos más elaborados y en el habla cotidiana. Sin embargo, cuando se presenta a las mujeres como víctimas pasivas e inocentes con el fin de contrarrestar este discurso, tampoco se les hace justicia ni es una buena estrategia política, en tanto no contribuye a su fortalecimiento como sujetos con derechos y libertades.
3. El sistema de sexo-género se articula con otras formas de desigualdad en momentos histórico-sociales particulares al funcionar como modelo y a la vez mecanismo reproductor de la desigualdad en general, en tanto que principio de organización social, dado que la diferencia sexual facilita la naturalización de la dominación. En virtud de esta característica resulta funcional a varias lógicas de dominación social, como la que se sustenta en la desigualdad étnica y de clase, entre otras.
4. Las relaciones basadas en el género se reproducen mediante mecanismos que articulan lo macro y lo microsocial: desde las estructuras políticas y las normas, los mitos y los valores hegemónicos, pasando por las instituciones que reproducen esos valores y normas, hasta los espacios de interacción entre hombres y mujeres, que incorporan y encarnan esas desigualdades mediante la socialización temprana dada en la familia, la escuela, y más tarde en los ámbitos sociales más diversos, conformando así lo que Bourdieu ha llamado habitus de género.
5. Entre los mecanismos de reproducción ideológica del orden de género cabe mencionar los llamados “pactos patriarcales” (Amorós, citado por Torres, 2005), que tácitamente operan para conjurar la supuesta amenaza encarnada por las mujeres, y reforzar el predominio masculino. Si bien el objeto de estos pactos son las mujeres, su propósito es reforzar la identificación de los varones con la superioridad masculina, y pueden darse en diferentes espacios y jerarquías: entre los varones (y quienes defienden su autoridad) en las relaciones de parentesco, entre los hombres con poder en los más diversos campos sociales –lugares de trabajo, de educación, etc.–, y en el campo propiamente político, en términos de lucha entre grupos de poder. Riquer y Castro sugieren que la violencia de género puede adquirir diferentes modalidades según responda o sirva a estas distintas lógicas de dominación, y proponen estudiar la violencia doméstica o familiar en el ámbito de la reproducción de la dominación masculina en las relaciones de parentesco; el acoso y el hostigamiento sexual en el de las relaciones laborales, escolares y públicas en general; y la violación y el feminicidio en el de las relaciones de poder “con mayúsculas”. Es una propuesta sugerente que retomaremos a lo largo de nuestro análisis. Asimismo y como recomiendan algunas feministas que proponen estudiar la categoría de género en contextos histórico-sociales concretos, trataremos de observar las lógicas de género que operan en un campo determinado de relaciones: el de la formulación de políticas de salud con perspectiva de género, y el de la atención médica en los servicios públicos de salud. En este espacio de interacción los sujetos direccionan y articulan discursos que abonan la reproducción de otras lógicas de dominación de género: la familia, la autoridad masculina en el ámbito de la relación entre médico y paciente, las disputas de autoridad entre el campo médico y el legal, y la justificación de desigualdades étnicas y de clase vistas a través del género, entre otras. En lo macrosocial, sugerimos que la misma apropiación del tema de la violencia intrafamiliar por las políticas de salud “con perspectiva de género”, sin desconocer su carácter urgente, puede ayudar a ocultar otras manifestaciones de la violencia de género que –inscritas en el cuerpo de las mujeres– funcionan al servicio de pactos patriarcales entre grupos de poder.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Invisible al ojo clínico»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Invisible al ojo clínico» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Invisible al ojo clínico» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.