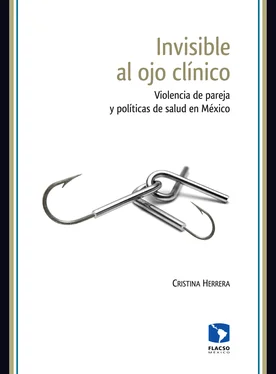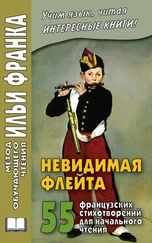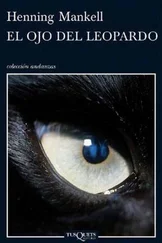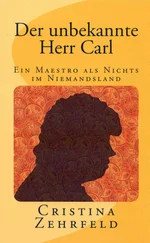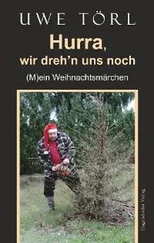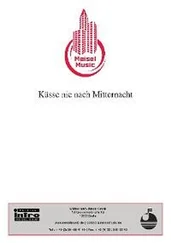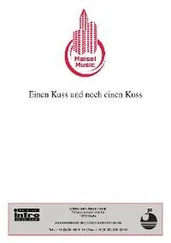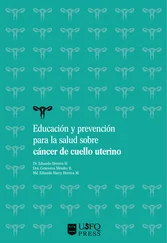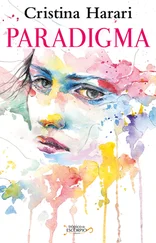Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico
Здесь есть возможность читать онлайн «Cristina Herrera - Invisible al ojo clínico» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Invisible al ojo clínico
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Invisible al ojo clínico: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Invisible al ojo clínico»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Invisible al ojo clínico — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Invisible al ojo clínico», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
La categoría de género, en tanto alude no sólo a la construcción cultural de una diferencia biológica sino fundamentalmente a un campo de relaciones de poder basado en esa diferencia, permitiría abarcar el fenómeno de la violencia desde una mirada más integral y al mismo tiempo política. Sin embargo, como han sostenido algunos autores (Larrauri, 2007; Torres, 2005), el uso de esta categoría sin una debida articulación con otros campos de relaciones de desigualdad –como los de clase social, etnia o preferencia sexual, entre otros–, así como la tendencia a considerar todas las formas de violencia de pareja o doméstica como violencia de género, también han contribuido a oscurecer el camino hacia la comprensión del fenómeno, y en particular hacia la atención de los casos concretos. A la inversa, al quedarse sólo con la violencia doméstica cuando se usa el término “violencia de género”, como sucede con frecuencia desde que la comunidad internacional protagonizó la discusión (Riquer y Castro, 2008), se dejan fuera otras formas de violencia de género que fueron prioritarias en las luchas tempranas del movimiento feminista, cuando condenó la llamada violencia sexual, primordialmente la violación. Con el uso indiscriminado de la palabra género se puede aludir indistintamente a la diferencia de papeles sociales asignados a cada sexo, a la identidad femenina o masculina, simplemente a “las mujeres”, o bien, como han postulado las feministas luego de diversos debates, a un sistema social por el que se produce la desigualdad basada en la diferencia sexual, y que se sostiene mediante relaciones asimétricas de poder y subordinación.
El debate feminista sobre la violencia contra las mujeres ha ido acompañando los avatares propios de esta trayectoria pública del tema que han ocurrido en gran medida al calor de su propia acción política en las últimas décadas. Con la creciente adopción del lenguaje del género por parte de las instancias internacionales y el llamado a la colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos en este marco, las aguas feministas se dividieron entre quienes decidieron participar activamente en estos procesos –que consideraron un avance de su propia agenda–, y quienes temieron, en cambio, estar “vendiendo el alma al diablo”, en la medida en que el Estado, para algunas manifestaciones del movimiento, era una encarnación del poder patriarcal. Quienes, no obstante, establecieron relaciones de colaboración con las agencias gubernamentales y debieron en consecuencia enfrentar los desafíos prácticos que supone toda instrumentación de políticas públicas, sufrieron algunas transformaciones inevitables que se tradujeron en una desradicalización de sus posiciones y una profesionalización de su accionar. En varios países surgió una agria disputa entre las feministas, que fueron consideradas por otras “legalistas y funcionarias” (Hercovich, 2002), es decir, entre las que habiéndose profesionalizado y adquirido espacios de poder aspiraron a cambiar el sistema desde arriba y especialmente desde la legislación, y las feministas que podríamos llamar “de trinchera”, que gracias a su experiencia de ayuda concreta a las mujeres maltratadas dentro de la sociedad civil aseguraban conocer los verdaderos problemas de las víctimas de violencia por haberlas escuchado, en lugar de minorizarlas y hablar en su nombre desde espacios de privilegio y con una “conciencia de género” de la que supuestamente las otras carecían (Hercovich, 2002). De acuerdo con Elena Larrauri, criminóloga feminista española, fue el grupo de las “feministas legalistas” el que hegemonizó en su país el proceso de creación de la nueva legislación contra la violencia de género. Para esta autora las feministas “oficiales” tendieron a ver en todo acto de violencia contra la pareja una manifestación de la violencia de género, y confiaron en el derecho penal como vía casi exclusiva para acabar con la misma. Sin embargo, si se confía exclusivamente en el sistema penal para erradicar la violencia de pareja se corre el peligro de abandonar la lucha por cambios sustantivos que abarquen la creación de recursos para las mujeres más vulnerables a la violencia, esto es, las socialmente menos favorecidas. Con ello no sólo se incurre en la paradoja de confiar la protección de las mujeres a un sistema que tradicionalmente ha denunciado el feminismo como patriarcal y misógino, sino que además se promueve la criminalización de un problema social, desviación por la que este feminismo se acerca a la estrategia políticamente conservadora predominante en el mundo desde los años ochenta, que la autora llama “populismo punitivo” (Larrauri, 2007). Por lo demás, no se consideran otras formas de violencia que se ejercen dentro de la familia y que también tienen por objeto controlar a los más vulnerables (incluso a otras mujeres que no son la pareja), y se desconfía de programas más integrales de asistencia a víctimas y más aún de reeducación de los agresores. Para esta autora las divergencias entre la corriente de “violencia de género” (el hecho de ser mujeres como única causa o explicación de la victimización) y la de “violencia intrafamiliar”, predominante en Estados Unidos, estarían sustentadas en formas diferentes de entender el problema, fuentes de datos dispares, distintas agendas morales, diferentes estrategias de investigación, y diversas unidades de análisis. De acuerdo con estas distinciones, mientras que el estudio de la violencia familiar se basa en las encuestas de hogares, el de la violencia de género lo hace en las experiencias de mujeres maltratadas que han sido reclutadas en refugios, hospitales, instancias legales y centros de atención especializados, donde se encuentran casos de “terrorismo íntimo o patriarcal”, el tipo de violencia familiar que sí puede considerarse de género (Johnson, 2005); mientras que el objetivo de la corriente de violencia intrafamiliar es erradicar la violencia en la familia, el de las feministas es acabar con el patriarcado; en tanto que los estudiosos de la violencia intrafamiliar no se preocupan demasiado por las derivaciones políticas de sus afirmaciones, las feministas son sensibles a la forma en que el público interpretará los resultados de una investigación (que demuestre, por ejemplo, que no toda la violencia ocurre “por el hecho de ser mujeres” o que no todas las mujeres son vulnerables a ella por igual), ya que esto podría socavar la solidaridad de género, y finalmente, mientras que la corriente de violencia familiar toma como unidad de estudio a la familia, los estudios feministas buscan explicar por qué las mujeres son las principales víctimas de violencia en el hogar (lo cual es rigurosamente cierto). Algunos autores observan con beneplácito que estas posturas, antes irreconciliables, están comenzando a acercarse. Otros, en cambio, consideran que en tanto las agendas morales sean diferentes, las disputas entre ellas persistirán, lo cual no es necesariamente negativo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Invisible al ojo clínico»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Invisible al ojo clínico» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Invisible al ojo clínico» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.