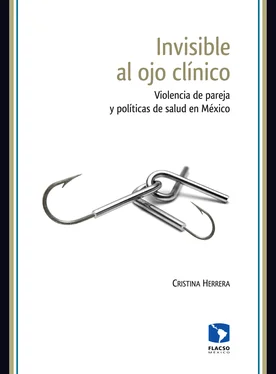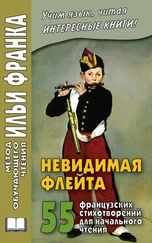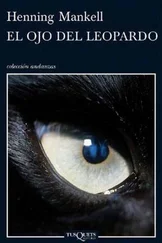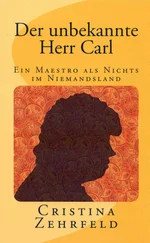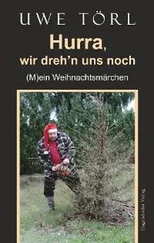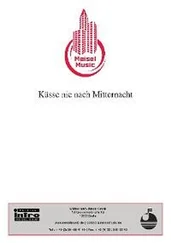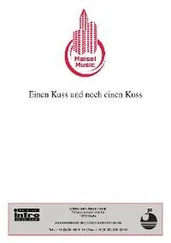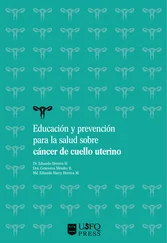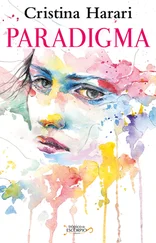6. Finalmente consideramos que, así como la violencia de género abarca más que la violencia doméstica y familiar –ya que se extiende a los más diversos campos sociales–, no todas las manifestaciones de violencia que ocurren en el hogar –sean físicas o simbólicas– son “de género”, esto es, dirigidas contra las mujeres con el propósito de mantenerlas en las posiciones que tradicionalmente se han asignado a su género y mediante su subordinación a la autoridad del jefe de familia garantizar el control de su sexualidad, la reproducción dentro del matrimonio y en última instancia el honor masculino.
La postura central del análisis que proponemos parte de que los discursos sociales siguen inercias constitutivas y tienen consecuencias reales. El criminalizar la violencia doméstica o convertirla en objeto privilegiado de intervención gubernamental, por ejemplo, más allá de los beneficios innegables que genere, puede al mismo tiempo servir al poder político para legitimarse a bajo costo, ya que no crea enemigos fuertes, permite cumplir con los requerimientos de la comunidad internacional y desvincular la violencia de los temas de pobreza y exclusión social. Dependiendo de la manera en que los diversos actores lo formulen y signifiquen, el discurso de la violencia doméstica puede también articularse con ciertas posturas conservadoras que privilegian la búsqueda de la “paz familiar” para proteger a la sociedad, individualizar el problema, convertir a las mujeres en víctimas que habrán de ser tuteladas, o –desconfiando de su propio juicio– crear estereotipos para las que optan por caminos diferentes de la denuncia o de la terapia de autoestima como única solución. Por ello proponemos un abordaje del problema que –creemos– permitirá observar algunas de las maneras en que se reproducen las relaciones de género en ámbitos particulares de acción que a su vez responden a lógicas de poder más amplias. Para ello intentamos articular la idea de género con conceptos que dan cuenta de otros sistemas de desigualdad social como el de etnia y el de clase, tal como aparece en el discurso de diversos actores sociales. Al mismo tiempo situamos estos discursos en un contexto histórico específico.
En este trabajo intentamos mostrar algunos de los mecanismos por los cuales al entrar en campos de prácticas que tienen sus propias inercias discursivas, los discursos sobre la violencia de género se transforman en nuevos discursos que tienen consecuencias sociales y políticas reales, con frecuencia opuestas a las que originalmente habría de promover la categoría de género. Así, si del proceso de resignificación aludido resulta una concepción psicologizante, pero no ya centrada en los agresores sino en sus víctimas, junto con una reticencia a abordar la sanción de la violencia con el mismo énfasis que la atención sanitaria, en un contexto de políticas sociales y económicas restrictivas, lo que resulta puede ir en detrimento de la adquisición de poder por las mujeres y por tanto de sus posibilidades reales de vivir sin violencia. Como trataremos de argumentar a lo largo del presente texto, la combinación discursiva que subyace a lo que ha dado en llamarse “políticas públicas con perspectiva de género” puede reforzar –a veces involuntariamente– en vez de combatir las desigualdades que pretende eliminar.
El desarrollo discursivo en torno a la violencia contra las mujeres no ha sido lineal ni homogéneo, y aun en lo que se limita a la violencia de pareja, como ya se ha dicho, persisten hoy posiciones encontradas –incluso entre las feministas– acerca de la mejor manera de entender y dar respuesta al problema. Estas posiciones se sustentan, las más de las veces, en posturas conceptuales y políticas divergentes, y las menos, en datos y resultados de evaluaciones de las acciones que han emprendido hasta el momento la sociedad civil y los gobiernos. Quizás buena parte de esta insuficiencia de “soporte empírico” de las propuestas y discusiones se deba a la relativa novedad de la difusión pública del problema. Cabe recordar que si bien el primer impulso importante al tema “de la mujer” data de la década de los setenta,[1] no fue sino en los noventa cuando lo relativo a la violencia de género adquirió relevancia mundial suficiente para impulsar acciones concretas en los países suscriptores de diversos acuerdos internacionales sobre la materia. Como consecuencia, muchos estados, incluido México, crearon leyes especiales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y destinaron presupuestos para instrumentar diversas políticas y programas, impulsados e informados en buena medida por los movimientos internacionales y locales de mujeres. La influencia política de la sociedad civil adquiere, por tanto, un papel nada desdeñable en el tipo de legislación y de acciones que de esos debates resulten.
Fue en este contexto, relativamente reciente, que la violencia doméstica contra las mujeres[2] se definió en México como un problema de Salud Pública debido a su magnitud. Los datos que arrojaron las encuestas aplicadas por la Secretaría de Salud (SSA/INSP, 2003), como por el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con el INEGI (Castro, Riquer y Medina, 2004), entre 2003 y 2004 revelaron que entre 21.5 y 46.55% de las mujeres mexicanas sufría algún tipo de violencia en el hogar infligida por su pareja. Por esta razón el tema se volvió objeto de las políticas públicas de este sector.
Los agentes de los servicios públicos que han sido encargados de poner en práctica las normas y procedimientos emanados de esta nueva política, sin embargo, parecen no sentirse interpelados por su tarea y están poco dispuestos a cumplirla, de acuerdo con datos recientes (SSA/INSP, 2003). Asimismo, según dichos datos las propias usuarias de los servicios –a quienes la política en cuestión intenta favorecer– tampoco se inclinan a buscar allí una solución al problema del maltrato conyugal y prefieren mantenerlo oculto o resolverlo de manera “privada”. Una de las razones que ofrecen para ello es que son objeto o temen sufrir el estigma y la discriminación de los servidores públicos que las atienden en esas instancias.
Tal discrepancia puede verse desde diferentes ángulos: se puede analizar como un problema de instrumentación de una política pública, identificando obstáculos de carácter organizacional, presupuestal, institucional, político, etc., o desde el punto de vista cultural se pueden analizar los discursos sociales que se entrecruzan en él, tanto desde su apreciación pública y su diseño político como desde los mismos mapas mentales de los sujetos que actúan en los espacios de interacción definidos como lugares de operación de estos programas.
Los principales argumentos que se proponen en este libro se sustentan en una investigación sociológica de carácter cualitativo que optó por la segunda vía mencionada, por entender que un análisis discursivo y cultural de las políticas públicas ha sido hasta el momento tan escaso como necesario para responder a algunas de las preguntas suscitadas por la aparente “inadecuación” entre el diseño de las mismas y la realidad de los sujetos a quienes interpela y cuya vida, conducta y valores intenta modificar. El enfoque elegido parte de la convicción de que el orden del discurso no es un elemento ornamental que se añade a la vida social, sino que constituye su misma sustancia, al producir sujetos, prácticas significativas, relaciones de poder, conocimientos, problemas sociales y soluciones políticas. Para los efectos de este trabajo adoptamos un enfoque que considera al discurso como “las relaciones sociales –y de poder– tal como se manifiestan a través del lenguaje” (Wodak, 2003), lo que implica que se han de tomar en cuenta “tanto las estructuras y procesos sociales que producen textos, como las estructuras y procesos sociales en los cuales los individuos o grupos, en tanto que sujetos históricos, crean sentidos en su interacción con textos” (Fairclough y Kress, 1993). Es en relación con esos discursos sociales que los individuos adoptan diferentes “posiciones de sujeto” (Foucault, 1983), dependiendo del campo en que se desenvuelvan o de sus requerimientos específicos en un momento dado.
Читать дальше